¿Miedo a las pantallas? Sin riesgo no hay educación

Pantallas sí, pantallas no. En España, en los últimos días, se ha hablado mucho de la conveniencia de limitar su uso en la educación de los niños y de proteger a los menores de contenidos digitales que les puedan hacer daños.
La historia es conocida. El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a eliminar el uso de pantallas con fines educativos en los colegios hasta los 12 años. El Gobierno de Sánchez quiere exigir a los fabricantes que todos los dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores, televisores) incorporen un sistema de control parental.
El movimiento contra el uso de las pantallas en los colegios, y a favor de limitar por completo el uso del móvil hasta los 16 años, ha crecido alimentado por muchos padres europeos. Sus promotores están convencidos de que los malos resultados escolares, la ansiedad, la soledad y muchos otros problemas de sus hijos están causados por el abuso de la tecnología.
Está en marcha una auténtica “contrarrevolución” digital. Se parece a la “contrarrevolución” que, también en el ámbito de la educación, mantienen desde hace algunos años los defensores de una enseñanza que transmita contenidos (matemáticas, lengua, etc) y no solo ayude a desarrollar habilidades.
La Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Organización Mundial de la Salud coinciden en señalar que antes de los dos años los niños no deben ver ninguna pantalla. Hay muchos expertos que prolongan esa recomendación hasta los seis años. A partir de esa edad no existe consenso sobre qué se debe hacer. Hay colegios en los que el uso de las pantallas con fines educativos ha tenido buenos resultados y hay colegios donde esas mismas pantallas han provocado malos resultados. No hay evidencia científica de que prohibir los móviles en las aulas mejore el rendimiento educativo. Porque lo habitual es que, a pesar de esa prohibición, muchos adolescentes se vayan a la cama con el teléfono.
A partir de cierta edad el problema no es la tecnología sino el uso que hace de ella. Los libros, los cuadernos, como antes lo fue el papiro, también son “instrumentos tecnológicos”. El problema de la atención o del acceso a contenidos tóxicos, más allá de límites y regulaciones razonables, no puede resolverse creando una especie de “burbuja de seguridad”. Como tampoco se mejora la educación solo a base de recuperar la transmisión de conocimientos tradicionales.
No se pueden minusvalorar ni los contenidos ni las habilidades. No se puede pensar que la mayoría de los problemas que tienen nuestros jóvenes son consecuencia de la tecnología. Pero, sobre todo, conviene recordar que la verdadera educación tiene en el centro al sujeto y es una educación en la crítica. Si no desafiamos a los niños y a los jóvenes a utilizar los criterios de bien, verdad y belleza con los que les ha dotado la naturaleza, el fracaso está garantizado. Sin ese desafío, la transmisión de contenidos no les servirá para hacer frente a los desafíos del presente y aumentará su escepticismo.
La obsesión por las herramientas que tenemos los adultos les hace crecer con miedo. Es un temor que nace de nuestra desconfianza hacia la razón, hacia la capacidad que tiene todo hombre en distinguir lo justo de lo injusto, lo bello de lo feo. A los adultos nos paraliza el error porque pensamos que del error no se sale, porque desconfiamos del valor del tiempo y de la energía que alimenta toda conciencia.
Para educar no hay otro punto de apoyo que la capacidad que los jóvenes tienen por el hecho de ser hombres. Invitarles a ponerla a prueba es lo único que puede evitar que se conviertan en “discapacitados” afectivos, en personas inseguras y temerosas, dependientes siempre de la protección del grupo social al que pertenecen, dependencia que puede llegar a ser muy tóxica. Sin invitarlos a que juzguen por si mismos no serán ni inteligentes ni libres.
Se trata de hacer crecer un afecto y una razón que sepa sacar de la experiencia la convicción para usar bien las tecnologías, para convertir la relación con la realidad en una aventura. Se trata de asumir el riesgo de que cada niño y cada joven haga su camino. Se trata de que el adulto esté disponible para asombrarse del espectáculo que supone ver surgir un sujeto libre y maduro.


 4
4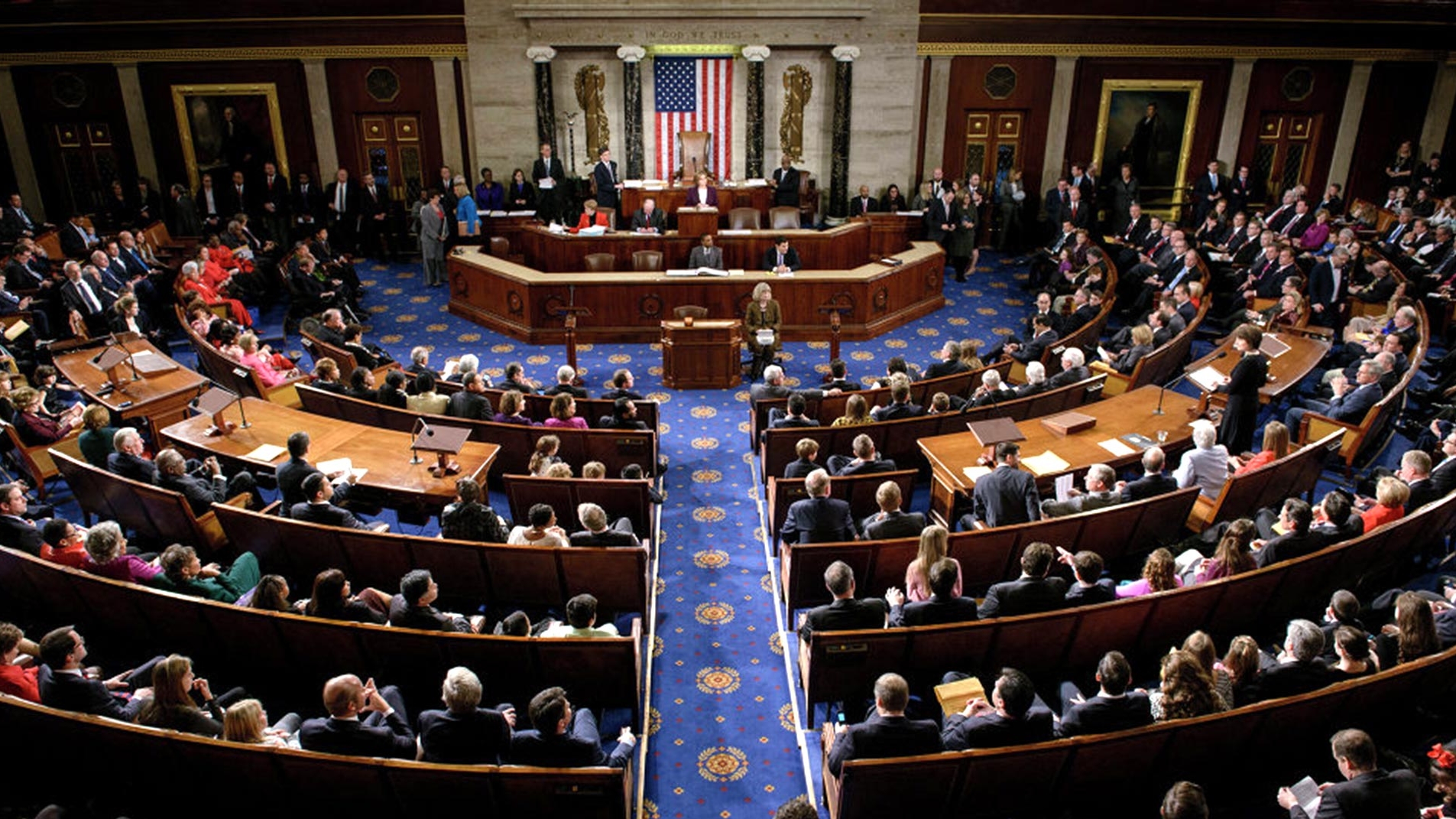
 0
0
