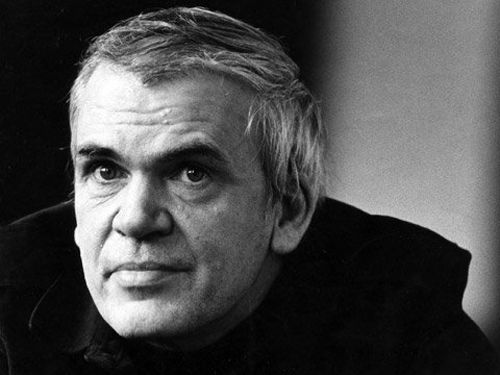Las ecuaciones de un ateo que no consiguió prescindir de Dios

Estaba considerado uno de los físicos teóricos más brillantes de Cambridge cuando, a los 21 años de edad, le diagnosticaron una grave enfermedad degenerativa. Inicialmente, los médicos le dieron más o menos un par de años de vida y no podían creerlo cuando, año tras año, le veían resistir a los embates de aquel insidioso mal. Stephen Hawking tuvo una vida larga, superando todas las previsiones razonables, en condiciones de una creciente aflicción física, apoyado por sofisticados soportes tecnológicos y sobre todo por el afecto de quienes supieron quererle. Hasta que su cuerpo ya exhausto se paró por fin.
Sus numerosas e importantes contribuciones a la física teórica tienen un aspecto en común: tratan de desvelar lo que en la naturaleza aparece como extremo, último, esencial. A Hawking no le apasionaban los problemas de detalles o secundarios, prefería las cuestiones radicales, donde la física parecía acercarse a sus propios límites. Los agujeros negros, por ejemplo, fueron uno de sus principales campos de batalla, objetos en los que la naturaleza del espacio-tiempo es llevada a su límite, casi extremo. Partiendo de consideraciones de termodinámica, Hawking demostró sobre una base teórica que los agujeros negros también emiten una radiación de naturaleza cuántica que hoy lleva su nombre, y que los agujeros negros obedecen a un criterio extremadamente sencillo: tres únicas medidas (masa, carga, momento angular) bastan para describirlos completamente. Luego se dedicó a investigar las condiciones iniciales del universo, allí donde la singularidad inicial prevista por la relatividad general se sumerge en el inefable régimen cuántico. Por último, fue un defensor convencido de la llamada “teoría del todo”, el sueño de llegar a una ley físico-matemática última, capaz de contener todas las demás, decretando así el “fin de la física” y acercándose cada vez más a lo que él mismo llamaba “la mente de Dios”.
Sí, Dios. Porque su trayectoria humana y científica ha estado marcada por una casi implacable necesidad de medirse con la posibilidad de un creador, la mayoría de las veces para negarla. Su posición a este respecto pasó por varias fases, oscilando desde una religiosidad panteísta hasta llegar, en los últimos años, a un explícito y radical ateísmo. El extraordinario éxito de sus obras divulgativas y su visibilidad mediática, que han creado un nuevo icono de la figura del científico, se han presentado tras un halo de incompatibilidad entre el enfoque científico y la fe en Dios.
Más de una vez, su intento ha sido el de demostrar sobre una base científica la no necesidad de Dios como causa del inicio del universo. En los años ochenta propuso un modelo cosmológico donde el universo no tiene confines en el espacio-tiempo, como si llegando al Polo Norte nosotros no encontráramos frontera alguna, aunque el polo sea un punto límite de nuestra descripción del globo terrestre. Según este modelo, en línea de principios, es posible evitar el problema del comienzo de los tiempos y, en consecuencia, según Hawking, de una intervención divina. Más recientemente, siguiendo otro filón, identificaba en una fluctuación del vacío cuántico primordial la posible preparación de un universo autogenerado por las leyes físicas. Por tanto, concluía, “el universo se creó a sí mismo de la nada, sin necesidad de ningún creador”.
Mostrando, en definitiva, que no estamos necesariamente ante un inicio de los tiempos, podemos prescindir de Dios. Pero esta objeción suya tan apasionada contra la “creación”, revela sin embargo una idea bastante reducida del “creador”. En su imagen, el papel de Dios consiste en poner en movimiento, al inicio de los tiempos, el gran engranaje del universo para después disolverse en la nada. Casi un mago que da un golpe de varita y luego se desvanece para siempre. Sin duda no es ese el Dios cristiano, que crea el mundo igual que un padre genera a su criatura y se implica con ella hasta entregarse él mismo. Una creación que no es solo un inicio cronológico sino el principio del ser de cada cosa, fuente de cada instante. Ahora como al principio.
Qué tremenda soledad debe habitar en el corazón de un hombre que, profundamente consciente del “grandioso designio” (así se titula el último libro de Hawking) del cosmos, ve en él el velo de su trágica insignificancia última y total. Pero la insistencia que Hawking nos mostró al buscar con genialidad e indómita energía, en condiciones de gran sufrimiento físico, lo que –aun dentro del único camino de la ciencia– el principio unificante del mundo revela toda la grandeza de un ánimo movido por una gran nostalgia de un abrazo definitivo. Descansa en paz, Stephen.

 68
68