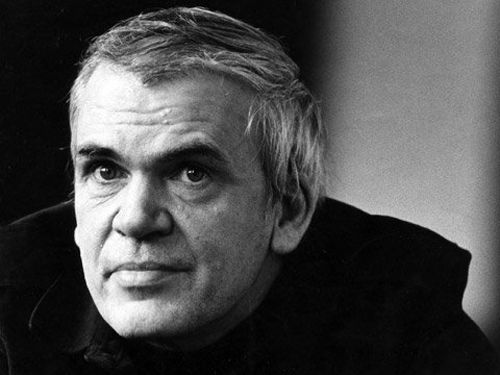Cuando ´libertad´ (religiosa) no significa nada (I)

Hace unos años, durante una lección académica de filosofía, a propósito de un diálogo sobre la libertad en el contexto cultural actual, una joven comentó: “pero profesor, usted insiste en esta libertad, pero nosotros, a lo mejor no lo ha entendido, no queremos esa libertad”. Si seguimos dejando pasar la equivalencia vox populi-vox Dei, toda la historia del pensamiento y sus esfuerzos podrá quedar oscurecida ante esta juvenil sentencia, que considera pasivamente coherente esa manipulación de los “jóvenes filósofos” de sus primeros textos universitarios. Las ardientes batallas históricas por la libertad (o en su nombre), el 68 y la pasión revolucionario de los historiadores de la contestación que guiaron pueblos y sociedades enteras en épocas pasadas quedan reducidos a puras ´flatus vocis´ en los manuales escolares. Libertad es una “palabra” del pasado para gente que pertenece a un pasado irremediablemente pasado, que ahora está petrificado en los libros… de filosofía o de historia. Escribir o hablar de cosas que “nadie quiere” es, por tanto, un riesgo que hay que correr. De modo que tomar conciencia de este estado de cosas es el punto de partida de esta contribución que quiero hacer sobre el tema de la libertad religiosa.
De hecho, hablar o escribir sobre “libertad religiosa” puede revelarse como una forma patológicamente agravada del mismo cuadro sociocultural petrificado que horroriza al joven estudiante: ¡¿pero de qué estamos hablando?! La misma furia religiosa del Isis o de Boko Haram, con sus cada vez más numerosas víctimas cristianas, puede servir de justificación para eludir el problema –incluso con hostilidad–, más que como incentivo para una reflexión sobre el tema, como algo real en el presente y no un mero paisaje arqueológico. Hablar de libertad religiosa sin acusar este extendido disgusto por la libertad como tal es vaciar de retórica intelectual cualquier derecho (nuevo o viejo) que se intente defender.
No podemos saltarnos hipócritamente la amarga constatación de Pier Paolo Pasolini, cada vez más actual: “Los jóvenes que han nacido y se han formado en este período de falso progresismo y de falsa tolerancia están pagando esta falsedad (el cinismo del nuevo poder que lo ha destruido todo) del modo más atroz. Helos aquí, a mi alrededor, con una ironía imbécil en los ojos, un aire estúpidamente satisfecho, un vandalismo ofensivo y afásico –cuando no un dolor y una timidez casi de colegialas–, con que viven la intolerancia real de estos años de tolerancia. (…) Se diría que las sociedades represivas tenían necesidad de soldados, y además de santos y de artistas: mientras que la sociedad permisiva no tiene otra necesidad que consumidores”.
Acepto pues el desafío de replantear el tema de la libertad religiosa a la luz de este relieve tan realista: hasta un derecho tal como la libertad religiosa podría acabar, de hecho, entre la multitud de bienes de consumo, tanto del consumidor como de su sujeto portador. Evidentemente, los escaparates de los centros comerciales actuales no frenan el monopolio de nuestro consumismo cotidiano, el variado marketing religioso se presenta bien nutrido y espiritualmente connivente. Tener que elegir entre diversos ritos y prácticas religiosos puede ser, desde el punto de vista consumista, más tentador que decidir entre una infinita variedad de productos de aseos. La gramática del consumidor puede persistir no solo inmutable sino incluso patológicamente estructurada: la libertad religiosa como un derecho adquirido exactamente igual que cualquier otro bien de consumo.
Ahora bien, para no echarla a perder –se entiende que legítima y urgentemente–, en política habría que reconsiderar tal derecho a la luz de la libertad religiosa del sujeto que reclama el legítimo reconocimiento de la polis. De hecho, ¿de qué derecho se puede hablar si no pertenece a una libertad que vive y porta su sentido? Su ausencia presenta hoy una grave condición ante el difundido fenómeno de no respeto (explícita, violenta o subrepticiamente) al derecho a la libertad religiosa. Lo cual marca, tanto como principio como en la línea de los hechos, marca su vacío de significado y su cristalización formalista.
Viene en nuestra ayuda, a este respecto, el autorizado documento conciliar “Dignitatis humanae” (1965), que nos ofrece el factor decisivo para un replanteamiento crítico de la cuestión: “todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros”.
Subrayar la cuestión de la libertad religiosa en la centralidad de la conciencia puede significar el agravarse del problema más que prepararle una solución razonable, dado el equívoco a que se expone el propio significado de este término tanto en el uso común como en el intelectualmente más afinado. Me parece por tanto pertinente la observación con que Belohradsky la califica dentro del contexto cultural europeo: “Tradición europea significa no poder reducir la conciencia a un aparato anónimo como la Ley o el Estado. Esta ‘firmeza’ de la conciencia es una herencia de la tradición griega, cristiana y burguesa. La imposibilidad de reducir la conciencia a las instituciones está amenazada en la época de los medios de comunicación de masa, de los estados totalitarios y de la informatización generalizada de la sociedad. Es muy fácil para nosotros llegar a imaginar instituciones organizadas tan perfectamente que impongan como legítima cualquiera de sus acciones. Basta con disponer de una organización eficiente para legitimar cualquier cosa. Podríamos sintetizar así la esencia de lo que nos amenaza: los estados programan a los ciudadanos, las industrias a los consumidores, las editoriales a los lectores, etc. A la vez, toda la sociedad se convierte en algo que el Estado produce”.
Apoyar la libertad religiosa –y su derecho correspondiente– sobre la conciencia implica, por tanto, recuperar esa antigua herencia, pero también rendir cuentas con la situación en virtud de la cual, inversamente, la reducción de la conciencia implica, en este momento, la de la ley y el estado a “aparato anónimo”, así como la de la vida de la sociedad a un producto del estado. En ella, eventuales “nuevos derechos” reivindicados pueden quedar vacíos de vida consciente, es decir, privados del sujeto jurídico que les es propio: el derecho a la libertad religiosa puede correr hoy ese riesgo hoy con suma gravedad.

 105
105