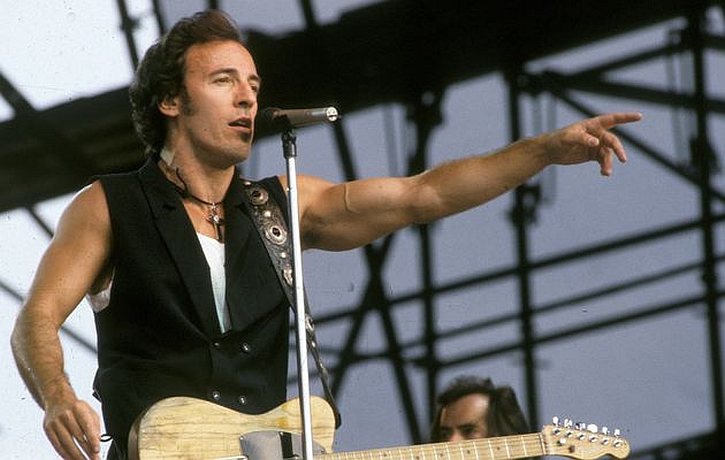Eichmann en Jerusalén (H. Arendt)

La conocida obra de Hannah Arendt tiene un enorme interés para nosotros. Y no porque subraye los horrores de la guerra y del aparato estatal nacionalsocialista. A esto estamos bien acostumbrados gracias a las películas y a los documentales. El interés del libro “Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal” radica en la paradoja aparentemente inexplicable que toma cuerpo en la figura de Adolf Eichmann: un hombre normal que gestiona y coordina de forma normal la a-normalidad más grande que pueda ser pensada. Más allá de la curiosidad, histórica y psicológica que, en el mejor de los casos, pueda despertar la personalidad de Eichmann, el ensayo de Arendt azota la conciencia de cualquiera que experimente en su carne lo que ella misma llamó “la banalidad del mal”.
Eichmann era un hombre –así lo dijeron los distintos informes psicológicos realizados con ocasión del juicio- absolutamente normal. «Más normal que yo, tras pasar por el trance de examinarle», se dijo que había exclamado uno de ellos. Y otro consideró que los rasgos psicológicos de Eichmann, su actitud hacia su esposa, hijos, padre y madre, hermanos, hermanas y amigos, era «no solo normal, sino ejemplar». (…) Tras las palabras de los expertos en mente y alma, estaba el hecho indiscutible de que Eichmann no constituía un caso de enajenación en el sentido jurídico, ni tampoco de insania moral. Esta descripción no nos deja de sorprender (es precisamente esta sorpresa la que Arendt no quiso soslayar), habida cuenta de que Eichmann fue uno de los máximos responsables del exterminio contra los judíos durante la II Guerra Mundial. Su misión, simple y llanamente, consistía en coordinar y agilizar las deportaciones de los judíos desde todos los rincones de Europa hasta los campos de exterminio.
Aunque Eichmann confesó no haber matado jamás a ningún judío ni haber mandado ni siquiera una sola de sus muertes, más tarde matizaría esta declaración diciendo: «Sencillamente, no tuve que hacerlo». Pero dejó bien sentado que hubiera matado a su propio padre, si se lo hubieran ordenado.
Eichmann tampoco constituía un caso de anormal odio hacia los judíos, ni un fanático antisemita, ni tampoco un fanático de cualquier otra doctrina. «Personalmente» nunca tuvo nada contra los judíos, sino que, al contrario, le asistían muchas «razones de carácter privado» para no odiarles.
Este es el aspecto escalofriante de su personalidad y la razón por la que la reflexión que hace Arendt sobre su caso es tremendamente provocadora. Es relativamente fácil culpabilizar a todos aquellos que nos han precedido para comenzar una nueva época, para desprendernos del mal que nos acecha y que, en el caso alemán, nos les dejaba levantarse. Ahora bien, la misma personalidad de Eichmann pone de manifiesto lo ridículo que sería convertirlo en el gran chivo expiatorio. Lo sería por dos razones fundamentales. La primera es que Eichmann se limitó a obedecer, como obedecieron cientos de miles de alemanes. La segunda es que, a ojos de Arendt, el mal de Eichmann radicaba en la atrofia de su razón, en su incapacidad para pensar, juzgar y decidir de forma autónoma, pecado del que, hasta la fecha, nadie está libre.
Los peligros de esta atrofia (o ignorancia) ya nos los enseñó Sócrates. “La banalidad del mal” radica justamente en esta cerrazón, en la sutil (pero catastrófica) distancia de uno mismo respecto de sí, de uno mismo respecto de los otros. Eichmann era un hombre débil, obediente y ordenado, fingía ser un ingeniero, y vivía al amparo de sus mayores, escondiéndose y al mismo tiempo queriendo resaltar. “Su lenguaje llegó a ser burocrático porque era verdaderamente incapaz de expresar una sola frase que no fuera una frase hecha. (¿Fueron estos clichés lo que los psiquiatras consideraron tan «normal» y «ejemplar»?”).
Cuanto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente, para pensar desde el punto de vista de otra persona. No era posible establecer comunicación con él, no porque mintiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protecciones contra las palabras y la presencia de otros, y por ende contra la realidad como tal.

 4.972
4.972
 0
0