Intelectuales cristianos: entre la verdad y la caridad

Ricardo Calleja, doctor en Filosofía del Derecho y Política, profesor de Ética en el IESE Business School, investigador en universidades norteamericanas y articulista de opinión es el editor de Ubi Sunt? Intelectuales cristianos. ¿Dónde están? ¿Qué aportan? ¿Cómo intervienen? (Ed. Cristiandad). A partir de un artículo del profesor Diego Garrocho, publicado en 2020, bajo el título de “¿Dónde están los intelectuales cristianos?”, ha surgido este libro en el que el editor hace unas contribuciones propias y se rodea de una veintena de colaboradores, en los que confluyen los mundos académico y periodístico. Sus posiciones, experiencias y sensibilidades son diversas. Sin embargo, todos tienen en común la inquietud sobre lo que puede aportar el cristianismo a la cultura y la opinión pública contemporáneas, en un contexto progresivamente post-cristiano.
Acostumbrados a otros tiempos, no tan lejanos, en los que se identificaba rápidamente a los intelectuales cristianos, sobre todo escritores y filósofos, nos parece que hoy se han eclipsado. ¿No crees que esa percepción es propia de un tiempo en que el cristianismo era la principal referencia de nuestra sociedades e influía, al menos en apariencia, en todo?
La figura de los intelectuales se suele identificar históricamente con los librepensadores que -precisamente- se atreven a ir contra el marco cristiano, al menos contra la pretensión de tener el pensamiento bajo vigilancia clerical. Ser intelectual era incompatible con ser cristiano y -sobre todo- con una sociedad cristiana. En el siglo XX podemos sin embargo ver cómo la voz de los cristianos en la plaza pública se adapta al nuevo terreno de juego, más abierto y plural, donde ser creyente ya no se da por supuesto, sino más bien al contrario. Pero muy pronto hemos comprobado que esa supuesta apertura y neutralidad acaban siendo muchas veces excluyentes del fenómeno y sobre todo del pensamiento cristiano. En los últimos años hemos visto cómo el relativismo pasó a ser una dictadura nada relativista. Y, sin embargo, permanecen las preguntas e inquietudes, y en un contexto post-cristiano, la respuesta de la fe vuelve a percibirse como novedad.
Y, a la vez, la opinión pública ha perdido incluso la apariencia de ser un espacio de intercambio de ideas, razones y argumentos. La plaza queda fragmentada en identidades contrapuestas. El cristianismo no es ni puede presentarse como una de esas identidades en disputa, sino como el fundamento y la garantía de que existe un nosotros cívico, con un bien común que podemos buscar juntos.
¿Crees que el intelectual cristiano no debe de ocultarse, pero tampoco hacer alarde de su condición como si enarbolara un estandarte? Me parece recordar que Graham Greene decía que él no era un escritor católico sino un católico escritor.
Hay infinidad de estrategias posibles. Ser un intelectual cristiano no significa enarbolar una bandera, pertenecer a un equipo, seguir unas consignas. Significa aportar a la conversación pública experiencias, puntos de vista, modelos de conducta específicamente cristianos. Me hace gracia la cita, porque el otro día en las redes alguien pedía una lista de “novelas católicas” y entre otras los tuiteros mencionaban El poder y la gloria y El final del affaire, de Graham Greene. Pienso en Tolkien, que no sólo no creó un mundo fantástico “católico”: ni siquiera quería que sus relatos se interpretaran como alegorías de los misterios cristianos. Y, sin embargo, consideraba que su obra era profundamente cristiana: hay Creación, Caída, Redención (porque hay misericordia, perdón), y Esperanza a pesar del fracaso último de los esfuerzos humanos.
«La fe busca entender y está llamada a dar razón de su esperanza»
En mi opinión para ser un intelectual, cristiano o no, hay que tener una buena formación, una formación que no solo es universitaria, sino que debe de ser universal y constante a lo largo de la vida. Hoy se alaba mucho la espontaneidad, la creatividad, la naturalidad… En definitiva, una especie de romanticismo. En el caso del cristianismo, ¿es un fideísmo, sentimental, romántico y de vaga adhesión a unos valores, lo que impide que surjan más intelectuales?
El cristiano se ha encontrado con Jesucristo, y funda su vida en la fe en que Dios le ama con carne y sangre. Pero es una fe que “busca entender” (quarens intellectum) y está llamado a “dar a todos razón de su esperanza”. El encuentro se da en el corazón, lugar de la Alianza. Pero el corazón no son los sentimientos, y mucho menos los sentimientos más superficiales y pasajeros, más manipulables. El corazón no sólo siente, también necesita pensar y, para eso, leer, estudiar: dialogar con los vivos y los difuntos, dialogar con Dios y su Palabra. Los cristianos buscamos “hacer la caridad en la verdad”. Sin verdad la caridad se queda en sentimentalismo, la belleza en esteticismo. Sin verdad, no podemos orientar nuestra existencia, no podemos dar respuestas válidas para otros: recaemos en un subjetivismo individualista cómodo y vacío. Pero, ojo, el cristianismo no se formula en términos racionales como adaptación a una esfera pública ilustrada o liberal. Una vez desaparece la aspiración racionalista y se instaura el emotivismo post-moderno, el cristianismo no recae en lo absurdo, ni en lo meramente mítico, ritual y comunitario. El cristianismo se convierte en el refugio de la razón. No deberían faltar las comunidades cristianas donde se estudie y se reformule la fe en diálogo con la ciencia y la filosofía, esto es nuclear, no secundario para el cristianismo.
Por tanto, el cristianismo no comienza a dar razones como respuesta adaptativa a la Ilustración. Sin esa querencia por lo intelectual, nuestro destino sería mimetizarnos. O convertirnos en forma de escape intimista o grupal que resiste contra mundum. Esto puede generar adhesión, pertenencia, disciplina. Pero no da Esperanza, no enciende la Caridad, no da alegría.
¿Qué aconsejarías a un intelectual católico, bien formado, ante su posible desánimo porque su mensaje solo llega a unos pocos? Uno de los colaboradores de tu libro, el catedrático Juan Arana, subraya que el público católico solo lee libros piadosos y de evasión. ¿No crees que ese intelectual decepcionado busca inconscientemente un púlpito o una tribuna, pero a lo mejor se olvida de algo tan esencial como la amistad?
Precisamente Juan Arana -a quien he conocido a raíz de una presentación del libro- es una persona afabilísima, con un don para la amistad. Su queja ante el anti-intelectualismo de los ambientes católicos hispanos me recuerda a lo que sufría y dejó escrito San John Henry Newman, en un contexto cultural e histórico muy diverso: no es algo nuevo ni español. El mismo Newman tenía por lema cardenalicio “cor ad cor loquitur”: el corazón habla al corazón. La oposición entre lo intelectual y lo vivido, entre lo racional y lo emocional, entre lo discursivo y lo experiencial no es cristiana. Quien tiene la experiencia de la amistad intelectual sabe que es una forma de amor muy elevada.
A la vez, es preciso distinguir la lógica propia de las relaciones personales, de las relaciones públicas. En lo personal siempre es posible el encuentro, la superación de las divergencias por la cordialidad y el cariño, basándose en la humanidad común que compartimos. En público -sin embargo- somos animales gregarios, jugamos en equipo y tenemos adversarios. Hay que dar primacía a lo personal, desde luego. Pero no puede ignorarse la dinámica propia de los grupos. Para no hacerse expectativas sin fundamento, sobre el comportamiento propio y ajeno. Y para no ignorar la necesidad de la retórica, la dialéctica… en definitiva, de la política, que es una dimensión irreductible de la vida.
Ciertamente en la actual crisis de la opinión pública -emotivista, fragmentada, polarizada-, no cabe esperar una gran receptividad a las ideas, ni un aplauso a la sutileza en su formulación y proyección. Eso de que “la verdad se abre paso por la fuerza de la propia verdad” suena muy hegeliano. A lo mejor es verdad a larguísimo plazo. Y ni eso. Volvamos a Tolkien: lo humano fracasa. Es Dios quien salva. Eso significa “Jesús”.
En todo caso, como se suele citar de Pablo VI, nuestra época necesita más testigos que maestros. Pero eso no obsta para que los cristianos no sigan aportando razones para la búsqueda del bien común, y que hagan amigos (y encuentren adversarios) al intentarlo.
Cuando se habla de intelectuales cristianos, muchos piensan en la dialéctica y en el argumento convincente para dar jaque mate al adversario. Poco tiene que ver esto con el amor al prójimo. Esto me lleva a pensar que si el intelectual cristiano no es piadoso, y aquí me viene a la cabeza lo de la “teología de rodillas” de Ratzinger, todos sus saberes no pasarán del plano de lo teórico ¿Cuál es tu opinión al respecto?
La cultura digital del “zasca” es muy dañina, ciertamente. No toda estrategia dialéctica es adecuada, y seguramente algunas -por mentirosas, innecesariamente ofensivas- son incompatibles con el cristianismo. De todas formas, Cristo mismo habla a veces un lenguaje fuerte: llama “zorro” a Herodes, “sepulcros blanqueados” a los fariseos, “satanás” a Pedro. “Mira con ira”, y “hace de cuerdas un látigo”. Lo mismo vemos en casi todos los santos, cada uno a su modo y en su tiempo. Cuando abro el Evangelio no encuentro por ninguna parte al Cristo buenista que invocan algunos.
La identidad cristiana -relación con Jesucristo- se manifiesta en ese juego entre verdad y caridad. Y en ese marco es inevitable hacer a veces daño a otros: cuando decimos la verdad, cuando hacemos justicia, cuando tomamos decisiones que decepcionan expectativas o reparten. Pero el “canario en la mina” del alma cristiana es la crueldad. Entiendo crueldad como la disposición a hacer daño innecesariamente y/o sin sufrir, especialmente a quien no puede defenderse. A veces no es más que el resultado de una patología psiquiátrica (muchas veces fruto de una carencia afectiva básica). Pero todos tenemos nuestras crueldades sutiles. Del mismo modo que todos tenemos nuestros sentimentalismos, que nos impiden eso: decir la verdad oportunamente, hacer justicia (a veces, reclamando nuestros derechos, que preferimos ver pisoteados antes de confrontar con otros), a tomar decisiones que no gusten a todos.
«El cristiano busca estar en el mundo incluso a la intemperie pero no desarraigado»
¿Crees que el intelectual cristiano debe de ser una “persona de frontera” o si es preciso, de “mar abierto”? ¿Cómo tranquilizarías a quienes temen que el contacto con el exterior les puede “contaminar”, del mismo modo que los fariseos creían que no había que entrar en la casa de un pagano?
A todos nos hace bien que nos dé “el aire”, fuera de las burbujas sociales en las que habitualmente nos educamos y celebramos la fe: nos abre la cabeza, haciéndonos más comprensivos y creativos, refina nuestros argumentos, etc. El cristiano aspira a ser del mundo, sin ser mundano. Con la razonable prudencia, puede y debe estar en la frontera, e incluso a la intemperie (aunque no solo o desarraigado).
El intelectual, con más razón, debe estar expuesto a los argumentos contrarios, a las posiciones divergentes. Debe encontrarse a gusto en un clima en el que no se puede dar por supuesto el dogma, en que se le lleva la contraria. A la vez, para que haya intercambio intelectual, debe haber un mínimo de honradez, de respeto, de rigor intelectual. Aristóteles decía que a quien defendía que estaba bien pegar a su madre no había que darle razones, sino una azotaina. En fin, en muchas ocasiones jugaremos a intercambiar razones, cuando en realidad sólo estamos procurando vivir la caridad con alguien que no tiene la sindéresis de los primeros principios o ni siquiera atiende a argumentos. Otras veces, lo harán con nosotros, porque quizá somos insoportablemente tozudos, ciegamente sesgados.
Me da la impresión de que algunos intelectuales cristianos del pasado se caracterizaron por su gesto ceñudo, pero se les disculpaba por la ortodoxia de su mensaje. ¿No crees que el intelectual cristiano debería tener más sentido del humor y amor a la libertad?
Sí, esas dos características son algo que ha faltado a veces en la tradición cristiana. Quizá como herencia de una estructura social y unas relaciones muy rígidamente jerárquicas. Pero hay desde el principio muchas excepciones, chispazos de ligereza y flexibilidad. Empezando por el Evangelio, como ha sabido ilustrar Enrique García-Máiquez en su Gracia de Cristo. Estoy convencido de que Santo Tomás de Aquino se partía de la risa al preguntarse en la Summa si la embriaguez era pecado, cuando aclaraba que “si alguien se abstuviera del vino tanto que hiciera mucho daño a la naturaleza, no estaría exento de pecado”. Recuerdo también esas rimas que compuso Santa Teresa para que cantaran sus hijas cuando desinfectaban el convento de piojos: “librad de la mala gente este sayal”. El Quijote es un libro lleno de amor a la libertad y sentido del humor, aunque en su momento no fuera tomado como un libro serio (precisamente). En una entrevista de los ochenta, al cardenal Ratzinger le preguntaban si no sería mejor que la Santa Sede estuviera en Alemania, donde todo funcionaría bien. Y de modo muy convencido replicaba que no, que es mucho más llevadero Italia, por la primacía de las personas, y la flexibilidad con las reglas. No todo es lo que parece. El mismo Ratzinger -tan tímido y tan temido- en su último libro de entrevistas apenas contesta ninguna pregunta sin que acabe con un “se ríe” o “suelta una carcajada”. No tomarse a uno mismo demasiado en serio, ni a sus opiniones como demasiado terminantes, es señal de un sano realismo, que facilita mucho las relaciones humanas, siempre expuestas a contrastes y tensiones. Pero el pecado de seriedad y contundencia tiene difícil cura. ¿Qué le vamos a hacer?
RICARDO CALLEJA (ed.)
Ubi Sunt? Intelectuales cristianos. ¿Dónde están? ¿Qué aportan? ¿Cómo interviene?
Ediciones Cristiandad
320 páginas.
Pincha aquí para comprar.
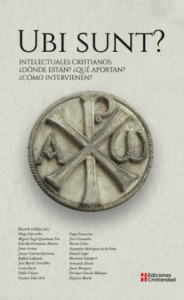
Lee también: Las aventuras de la inteligencia

 2
2




Muy impresionantemente incisivo esta nota, al menos para mi vida. Abz amigos. LUIS