Claridad postvacacional

Septiembre con su luz dulce que despierta una nostalgia que quema, una nostalgia que pensabas haber perdido hace mucho tiempo. Los atardeceres se convierten en emboscadas: cada vez llegan antes y te anuncian que el verano se ha acabado y que la promesa que hicieron los días largos y el sol de medianoche no se ha cumplido: no nos dimos aquel paseo, se nos escapó la última puesta de sol, los besos se acabaron cuando eran más tiernos, todos las alegrías no han sido suficientes. Ni las largas comidas con los amigos, ni la novela de 1.000 páginas de un escritor ruso, ni las palabras sinceras que hacía tiempo que no escuchabas. Nada ha sido suficiente tampoco este verano. Vuelves a casa o al trabajo y por unas horas te asalta la gran claridad que siempre nos visita después de las vacaciones. La vida cotidiana aparece tal y como es sin el camuflaje de la costumbre: excesiva y pequeña al mismo tiempo.
Solemos asesinar este malestar, esta soledad en la que nos deja la vuelta a la normalidad en nombre del realismo, de nuestra condición de adultos, de la razón, de la fe. La asesinamos con devociones diversas. Y lo hacemos a menudo como quien se seca con vergüenza la lágrima tras una despedida, intentando que desaparezca con rapidez para que no deje huella. Mientras lo hacemos hablamos del precio del alquiler, de la última lucha de poder en la empresa, de cualquier cosa con tal de apagar en el menor tiempo posible la nostalgia que quema.
Somos incapaces de entender este malestar que es como nuestra sombra: nos sentimos culpables, enfermos. Y por eso no entendemos a nuestros hijos, a los jóvenes. Hace una semanas James Parker, periodista de The Atlantic dedicado a atender a los lectores, recibía una carta de una sola línea: “Tengo 19 años y tengo miedo de morir solo, ¿algún consejo?”.
Parker, con buena voluntad, le respondía que no estaba solo. Y añadía: “tú tienes el control. Tu vida y tus decisiones te pertenecen. Tú eres el jefe. La otra cara del aislamiento es la autonomía. Así que reclámala. Sal ahí fuera. Disfruta de las experiencias. Haz cosas de las que te sientas orgulloso (…). Como me dijo una vez un amigo en Londres cuando me vio desesperado: «Sé fuerte, amigo. Sé feliz»”. El adulto Parker cuando sufrió ese malestar que distingue a los seres humanos, asesinó la nostalgia y superó “la enfermedad” apretando los dientes.
Las claves de la reacción de Parker las describió con precisión Cesare María Cornaggia en el pasado Meeting de Rimini. El psiquiatra señaló que “hoy se habla mucho de los adolescentes, pero en su mayoría se les define como “problemáticos”, “diferentes” o “incomprensibles” (..). Me parece que somos nosotros, los adultos, los que somos incapaces de verlos, de reconocerlos. (…) Con demasiada frecuencia miramos lo que hacen como expresión de una patología y recurrimos a diversas estadísticas para demostrar que están enfermos.
El problema es que los adultos hemos asesinado “la claridad postvacacional”: “el vacío o la angustia no son signos de un problema, sino indicadores de nuestra experiencia originaria”, señalaba Cornaggia.
La herida que nos abre la luz de septiembre, el malestar que nos domina a todos y que nos lleva a buscar refugios identitarios en este cambio de época, es la expresión de un “yo” que parece dormido. Todo se ha derrumbado menos este yo, esa es la “gracia” que os regala este tiempo. Un yo que siempre se puede evocar, llamar. “Un yo que necesita un encuentro relacional verdadero que lo evoque. El yo no se puede reducir a ninguno de sus antecedentes, ni siquiera a una hipotética enfermedad que no existe, sino que, en todo caso, el yo necesita ser evocado en el encuentro con algo que lo atraiga y provoque un sobresalto tal que lo haga emerger”.
Estos atardeceres de septiembre nos piden que no perdamos nunca la tristeza que nos impide asesinar al hombre que se esconde bajo nuestro pecho.


 9
9

 0
0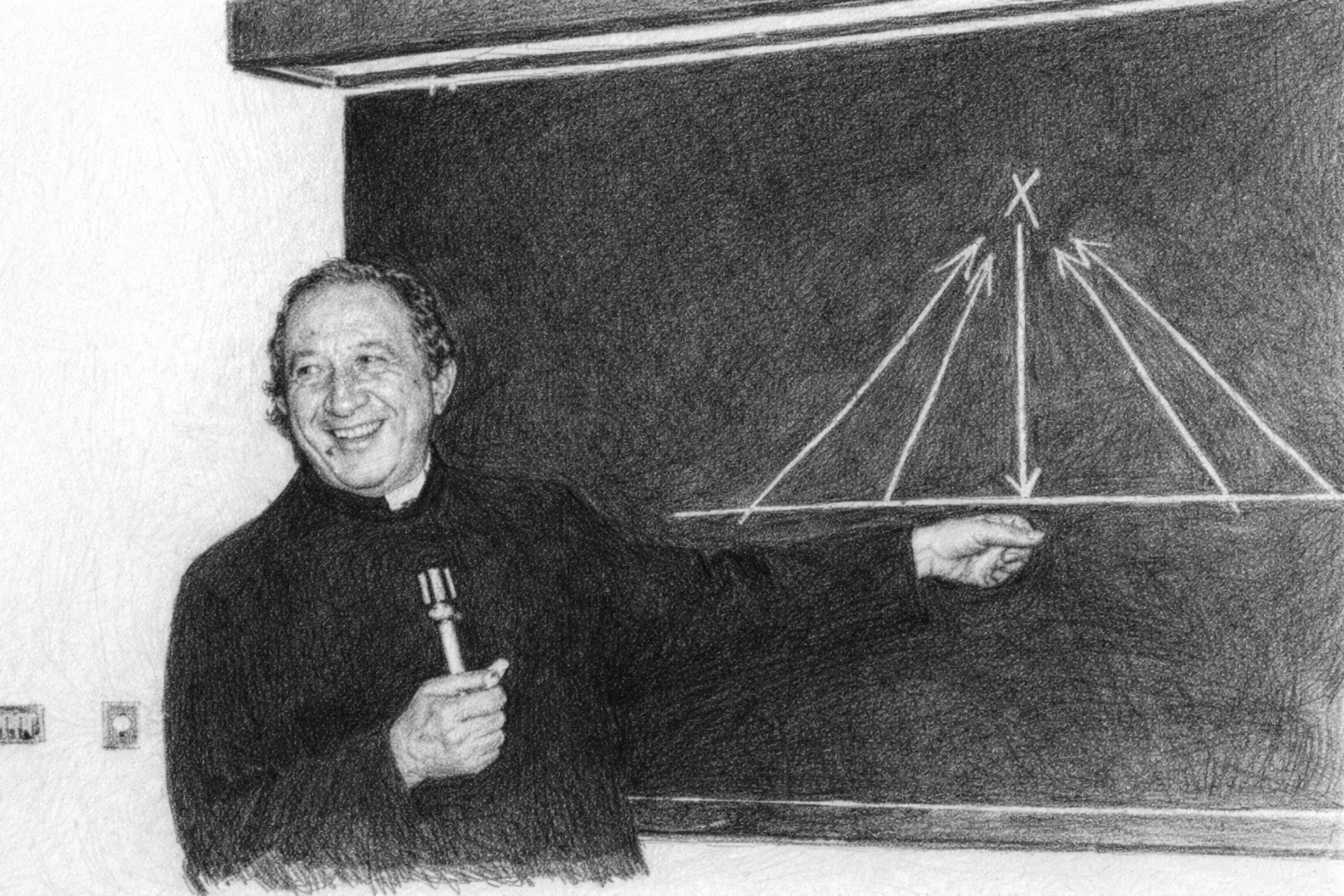

La nostalgia de un agosto perdido, soñado durante todo el año, y de repente te despiertas y piensas si es un sueño o lo has vivido de verdad.
Con el paso del tiempo te das cuenta que la felicidad está en el momento de ahora si tú quieres y tu actitud es el poder que te define.
Saludos
José Félix Callejo
¿Tú sabes lo que es ese algo? Lo has conocido? O te vas a pegar un tiro?
La cultura Europea en general tiene el regalo del “Verano”, eso hace más evidente todo lo que describe en el artículo, que me parece bello el “romper” el año y volver a empezar.
Muchos países en escuelas y universidades tienen verano sin embargo, no se vive como Uds., ya que nuestra economía es muy diferente.
Los que tenemos la fortuna de ir un fin de semana a las “Vacaciones” en este caso del movimiento católico de CL., las esperamos con un gran deseo de encuentro ya que podemos ver a los amigos que hace un año o más no veíamos. Disfrutamos, exprimimos, gritamos esos días, dándonos cuenta algunos y otros no, que de verdad todo se nos he dado hasta este artículo que acabo de leer.
Esta reflexión en el artículo me ha hecho ver de que es verdadero lo que dice porque el verano puede ser nada más un escape de la realidad creyendo que la realidad es agobiante y que tengo que esperar otro verano ú otras vacaciones para poder respirar y “tratar” de ser feliz.
Pregunta abierta será que entonces es verdad que nada nos llena? Que nuestro corazón necesita de Otro más grande y Perfecto que un verano ó un fin de semana?
Es para pensarlo, reflexionar y ayudarnos (ahora con la facilidad de las redes sociales) de vivir a lo grande cada día de los que tienen las cuatro estaciones o de los que tenemos dos estaciones.