Cultura católica y sentido común

Apuntaba hace unos meses Roberto Righetto en Avvenire que la cultura católica se encuentra inmersa en una crisis de identidad. La contundencia del artículo fue respondida en Páginas Digital por Constantino Esposito en un tono menos dado al pesimismo, pero en el que se reflejaba la inevitable tensión entre tradición y necesidad de innovar, apelando a ese lugar común que es la búsqueda de los orígenes del mensaje cristiano.
Esa vuelta a los orígenes puede tener significados distintos según desde dónde se parta, pues puede tener la finalidad de rehacer la tradición posterior para fortalecerla, como el que persigue alcanzar los cimientos de un edificio y reforzar su estructura, o puede, por el contrario, pretender justificar su entera demolición. La idea que plantea Esposito va algo más allá y, sin denostar esa tradición, defiende recuperar la novedad inicial que la impulsó hace dos milenios. Una recuperación que no se centraría tanto en los contenidos, como en revivir la experiencia que supuso esa novedad. Una vivencia que se generó gracias al efecto aglutinador del mensaje original de Jesús, alejado de toda tentación sociopolítica —en este sentido el cristianismo no surgió como un movimiento revolucionario dentro del Imperio— y de la tentación moralista, que hubiera llevado al cristianismo a convertirse en una secta ascética alejada del mundo. Así pues, más que reconstruir, lo que reclama el autor es dar una nueva oportunidad al mensaje original cristiano en el contexto de secularización en el que vivimos. Lo que no resuelve Esposito es la cuestión de fondo: hasta qué punto esa novedad de hace dos milenios sería aún hoy, en el siglo XXI, creíble y atractiva.
Sabemos que el Oriente romano y culturalmente helenizado en el que se difundió el primer cristianismo no era ni mucho menos un mundo monolítico desde el punto de vista cultural y religioso. Imperaba en él un ambiente de tolerancia hacia las distintas creencias religiosas, siempre a condición de que no se perturbara el orden público ni se cuestionara la autoridad imperial. Aunque no puede hablarse de libertad religiosa en un sentido moderno, existía un cierto mercado libre de creencias con cierta semblanza al actual. Pero en la sociedad de aquel momento se daba una característica fundamental: la existencia de Dios o de entes sobrenaturales y su influencia en la vida cotidiana era algo que se daba por descontado.
Hoy, es obvio decirlo, ocurre justamente lo contrario. Y no solo porque el número de personas que son ateas o se manifiestan indiferentes ante la idea de Dios aumenta casi a diario —según las estadísticas más recientes, estaríamos hablando de un tercio de la población española, por ejemplo—, sino también porque la inmensa mayoría de los que se definen como creyentes viven la mayor parte de su vida como si Dios no existiera. No me refiero a falsos creyentes que mienten en las encuestas, sino al hecho de que para muchos creyentes la fe es un componente íntimo que comporta una experiencia interior que no necesariamente se extiende a su vida profesional o social. Un médico puede ser un creyente convencido, pero en su ejercicio profesional no se le ocurrirá entender el proceso infeccioso de un paciente como un designio de la Providencia ni apelará a lo que dice la Biblia como argumento de autoridad si es miembro de un comité de ética. Aunque pueda defender los beneficios de la oración del enfermo, los atribuirá a la autosugestión y no a una intervención sobrenatural. Y si actúa de este modo no es tanto por una falta de fe, sino porque tales creencias resultarían simplemente contrarias al sentido común. En la forma cómo hoy entendemos la realidad y actuamos en ella no hay, apenas quedan huecos para Dios. Y esa nueva situación o imaginario social, en la terminología de Charles Taylor, afecta al mensaje cristiano.
La novedad de este mensaje se encuentra en la resurrección de Jesús como detonante de la inminente venida del Reino de Dios, donde los ciegos han de ver, los sordos oír y los enfermos recuperar la salud. Todo ello debió resultar sorprendente a la vez que esperanzador en el siglo I, y no por ello fácil de asumir. Sin embargo, por increíble y alejado que se intuyera, el contenido de este mensaje no era contrario al sentido común de la gente. La idea de que Dios podía, en cualquier momento, dar un golpe de timón a su creación no era algo que se pudiera poner en duda. Hoy, sin embargo, resulta muy poco creíble. La autonomía del mundo y sus propias leyes rechazan la posibilidad de interferencia de lo sobrenatural en la realidad, sin que por ello se finiquite la posibilidad de trascendencia. Frente a lo que predicaron los profetas del positivismo y del laicismo, la secularización no supone dificultades insalvables para creer en Dios, pero sí que hace prácticamente imposible creer en Él como se hacía hace mil o dos mil años.
Ese cambio de paradigma no ha sido completamente asumido aún, lo que ha dado lugar a una mundanización del cristianismo en el que los creyentes han creído su deber asumir las tareas del Reino en ausencia de Dios. Así, mientras unos se han centrado en edificar un Reino de los Cielos terreno, no pocas veces inquietantemente parecido a ciertas utopías políticas, otros se han atribuido el papel de custodios del orden legal divino, reduciendo el evangelio a un código ético más o menos exigente. Pero Cristo no fue ni un reformador social ni un moralista. Jesús de Nazaret, como defiende el filósofo José Cobo Cucurull, es ni más ni menos que el modo de ser de Dios, un Dios que se ha rebajado hasta nosotros casi a la desesperada. Y es desde ese ser humano desprendido de su divinidad desde donde se nos interpela para que nos tomemos en serio el “hágase tu voluntad” del Padrenuestro. Dios ya no nos habla desde el cielo con una voz misteriosa, sino que lo hizo desde el que colgó de la cruz repudiado por todos y sigo haciéndolo desde la mirada de todos los repudiados del mundo.
Hacer la voluntad de Dios supone someternos a Él bajo la mirada de los repudiados, cuya voz, como la de Abel, clama al cielo. Un Dios que fue carne y que imploró al Padre desde la cruz. Esta es, aún hoy, la indiscutible novedad del cristianismo, aunque para la mayoría sea como un puñetazo en el estómago, pero nadie puede atreverse a decir que es contraria al sentido común. Lo será, en todo caso, a nuestro interés personal y a nuestra comodidad, pues es una novedad contracultural que desafía a la cultura dominante que empuja al individuo hacia sí mismo, a hacer ante todo su propia voluntad. La entronización de la libertad entendida como autonomía personal y no como capacidad para elegir hacer lo debido, lo mandado por Alguien que está ahí, es posiblemente el principal escollo de la novedad cristiana hoy.
La crisis de identidad de la cultura católica proviene, pues, de su incapacidad de reconocer esta novedad y centrarse, precisamente, en esos postulados modernos que la obvian. Y alentando esa incapacidad están tanto los que aceptan esta cultura individualista y plantean una religión terapéutica autocomplaciente, una fe low cost que se alimenta de una espiritualidad centrada en el yo, como aquellos que se aferran a una tradición, unos ritos y unos hábitos que acaban siendo un fin en sí mismo. En ambos casos, nos encontramos con un catolicismo desconectado de esa novedad de Cristo; un catolicismo que, como indica Tomáš Halík en La tarde del cristianismo, tiene muy poco ya de cristiano. Si no somos capaces de recuperar esa novedad, la cultura católica no pasará de ser un ideario político o, tal vez peor aún, una filosofía complaciente.
*Joan Mesquida Sampol es autor del libro «Tomarse a Dios en serio«

Lee también: ¿Cultura católica? No una tradición, un presente
¡Sigue en X los artículos más destacados de la semana de Páginas Digital!
¡Recuerda suscribirte al boletín de Páginas Digital!

 6
6


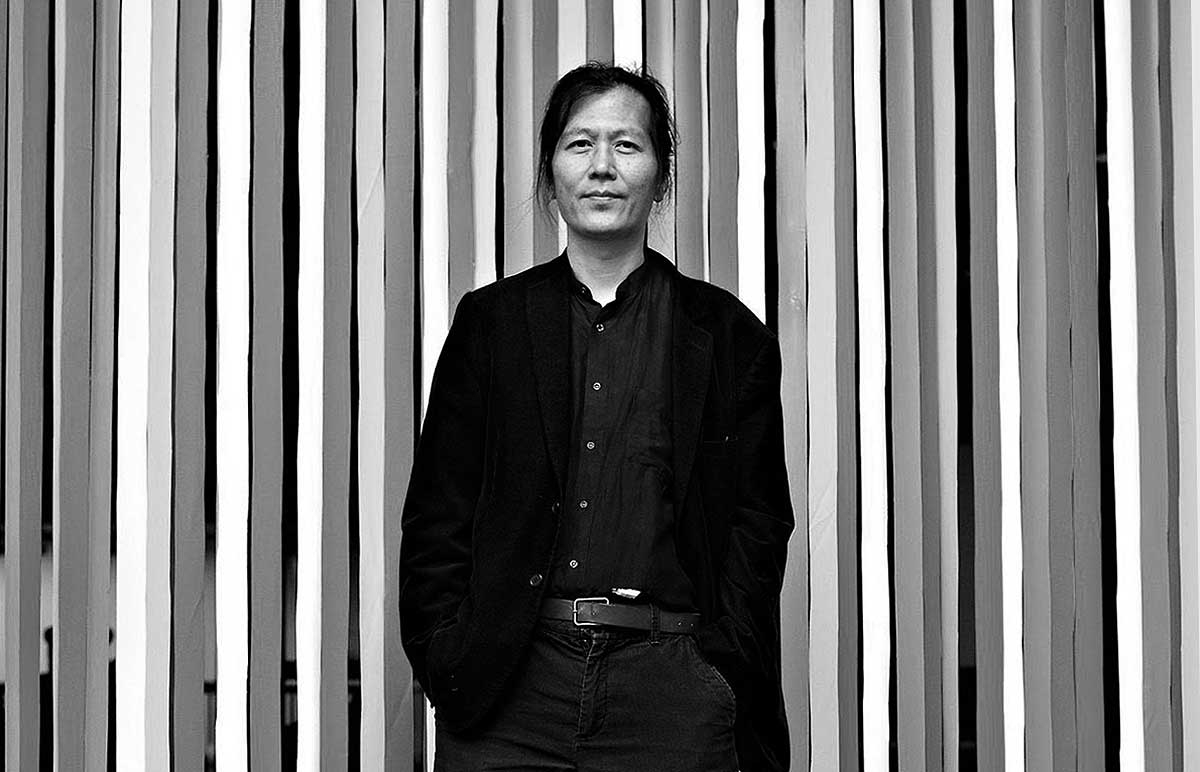

 0
0