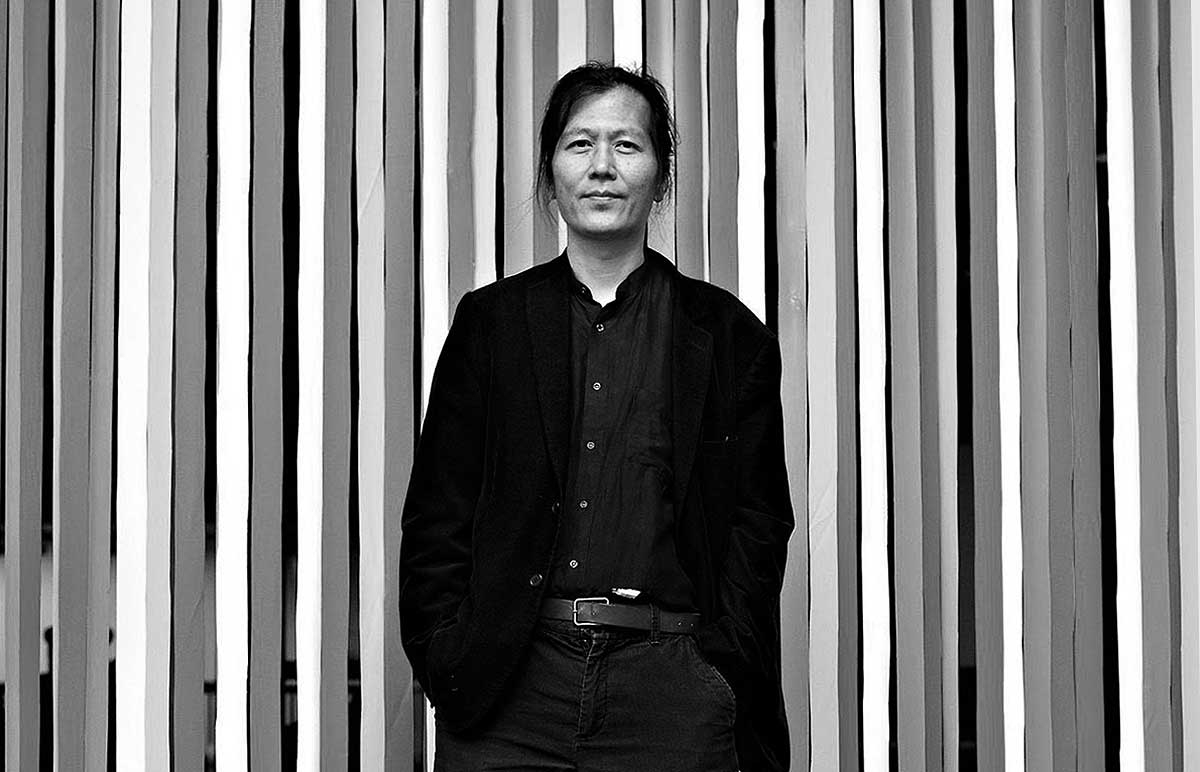Santos de los suburbios

Los días de la gran pandemia, cuando la vida corre más peligro, son también los días del gran perdón. Agravios que desde hace largo tiempo oponen a unos contra otros se disuelven, alejamientos que parecían insuperables se esfuman, ciertas separaciones se mitigan y determinadas divisiones se vuelven menos intransigentes. La gente de los suburbios, la que vive en los barrios populares, en las villas miseria, en los poblados urbanos, se dirige a sus santos locales, aquellos a los que la religiosidad popular invoca en las calamidades cotidianas.
El Gauchito Gil es uno de ellos y las periferias urbanas son su casa, sembradas como están con sus imágenes, vestidas por los inconfundibles colores rojo y negro, los de su facción política durante la guerra civil que ensangrentó la provincia argentina de Corrientes a mediados del siglo XIX. Allí, cuando la piedad con los vencidos era una moneda poco conocida, el soldado raso Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez se negó a disparar contra sus hermanos y aquello le costó un deshonroso arresto y la condena a muerte por deserción. Él en cambio perdonó a los que iban a ejecutar la sentencia, y predijo la curación de un hijo enfermo de su verdugo. Bastó para que en los ánimos exacerbados de sus contemporáneos, y más aún en los de sus descendientes, creciera la consideración del soldado Gil Núñez. En poco tiempo su fama se extendió y se convirtió en un “santo sin aureola” del que ni siquiera tenemos un rastro histórico indudable. Pero aun así, el rigor de la historia a veces pasa a un segundo plano ante la importancia cualitativa que un pueblo considera digna de conocerse en un determinado momento de su historia nacional. El perdón, una virtud exquisitamente cristiana que va acompañada de la bondad, la tolerancia y la amistad.
A perdonar a sus enemigos se entregó también en cuerpo y alma una mujer de un pequeño pueblo del norte argentino que atendía a los padres de la Compañía de Jesús en la provincia de Santiago del Estero. Los jesuitas fueron despojados de sus posesiones por la corona española y regresaron a Europa, de donde procedían. En medio del comprensible revuelo causado, ella, María Antonia de Paz y Figueroa, hija de un reconocido militar al servicio del rey, asumió la herencia de los expulsados, donde los ejercicios espirituales de san Ignacio suponían uno de los momentos más significativos. “Mamá Antula”, como la llamaban popularmente, recorrió grandes distancias andando descalza, viviendo de limosnas y sembrando a lo largo y a lo ancho la palabra ignaciana, concentrada en la práctica de los retiros espirituales, para emprender después su camino a Buenos Aires. Tardó dos meses en llegar y la acogida del obispo y del gobernador, las dos máximas autoridades de la época, no fue la esperada. Pero la obstinación, la fe en Dios y en la bondad de los ejercicios ignacianos acabaron perforando el muro de la desconfianza tanto en el poder político como clerical. En pocos años, decenas de miles de argentinos de la capital, llamados porteños, obtuvieron copiosos beneficios espirituales de la práctica de los retiros promovidos por Mamá Antula, que no solo fue beata y en olor de santidad, sino un auténtico punto de encuentro de varios santos.
A ella se debe el gran auge de la devoción a san Cayetano, que para los argentinos es el dispensador del pan y del trabajo. A ella se debe también la devoción a san Expedito, el de las causas veloces. A ella se debe sobre todo la notoriedad de José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el cura gaucho que llegó desde las montañas de Córdoba para poblar los suburbios urbanos, las villas y periferias de Argentina. El villero Benítez, por ejemplo, asegura que no se perdía un viaje a caballo para honrar su memoria. El silencio, el repique de los cascos sobre las piedras del camino, las paradas, las noches frías y estrelladas, el viento por las praderas. Cuatro días así, por las pistas del cura gaucho, caballeros, caballos y nidos de cóndor en las crestas de las altas cimas que llevan hasta el valle de Traslasierra y viceversa. Todo para rendir homenaje a un cura campesino con olor a ovejas en cuya historia de fatiga, silencio y sacrificio el Papa argentino ha visto un modelo de sacerdote, hasta el punto de proclamarlo santo.
La iconografía de los santos varones preferidos de los habitantes de los suburbios incluye también a un don Bosco que apenas esboza una sonrisa, con su larga sotana negra y generalmente rodeado, en las ilustraciones más sofisticadas, por algunos jóvenes de modesta condición. De él, del santo turinés de finales del siglo XIX, se aprecia en los barrios populares argentinos su acción a favor de los jóvenes, que le llevó a hacerse cargo de generaciones de excluidos, a los que dio casa, formación profesional, educación formal. Todas cosas que inspiran la acción del movimiento de los curas villeros, los sacerdotes que viven en las villas de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina.
Santos de segunda línea, pero siempre con su séquito de humildes, como san Jorge, el soldado romano patrón de la caballería del ejército argentino, que tiene en los barrios populares un considerable séquito de devotos. No es menos Ceferino Namuncurá, el indio mapuche cuya causa de beatificación aprobó Pío XII y al que Benedicto XVI declaró beato. Santa Rita, nativa de la ciudad italiana de Cascia, es venerada en la provincia argentina di Salta, donde se conserva una de sus reliquias con un pied-à-terre en Buenos Aires, en la villa que lleva su nombre. En la religiosidad villera ocupa un lugar indiscutible el señor Santiago Matamoros, guerrero contra los musulmanes, retratado a caballo con el sarraceno pisoteado por los casos y el otro Santiago, el apóstol hijo de Zebedeo, patrón de la provincia de Santiago del Estero que da a las villas argentinas muchos inmigrantes. Una segunda línea que también merecen san Blas, protector del dolor de garganta, y san Pantaleón, una especie de san Jenaro argentino cuya sangre se licúa cada 27 de julio desde hace cien años ante la mirada de los habitantes del populoso barrio de Mataderos. También ha sido testigo de excepción el Papa actual, que en una carta recordaba con nostalgia los tiempos en que, como arzobispo de la capital argentina, visitaba personalmente la parroquia dedicada al santo médico de Nicomedia.
Monseñor Romero es el último en llegar, que aterrizó en las villas directamente desde El Salvador, donde fue canonizado por el papa Francisco en mayo de 2015 tras una complicada espera donde no faltaron tramas adversas ni oposiciones. A él, al mártir del país más martirizado de América Latina, están dedicadas escuelas, comedores populares y murales pintadas en los muros de las villas.
2021 es también el año del franciscano Mamerto de la Ascensión Esquiú, que a finales del siglo XIX, siendo obispo de Córdoba, se opuso como pudo al matrimonio civil, a la secularización de los cementerios y a la laicidad de la enseñanza. Su beatificación, que estaba prevista para el 13 de marzo en la provincia de Catamarca donde nació, se ha aplazado debido al Covid.


 7
7