Por qué el gran Gatsby siempre será actual

Un siglo después, encuentro algunas similitudes entre aquella década de 1920, los llamados años locos y la actual. Las modas han cambiado y los trajes coloridos de aquellos hombres de rostro infantil y aspecto barbilampiño han sido sustituidos por vestimentas negras, barbas pronunciadas o cráneos rasurados. Pero hay una mentalidad que se repite: el culto a la desmesura, que se justifica como espontánea reacción a penalidades y contrariedades sentidas, pues es imposible medir su alcance real, en tiempos recientes.
La generación norteamericana de aquellos años quería olvidar, entre otras cosas, la Primera Guerra Mundial, y optó por presidentes republicanos que pusieron por primera vez en circulación lo de America First. Era una época de especulación financiera y de dinero fácil, previos al crack de 1929, aunque también de un puritanismo que pensaba que la prohibición del alcohol podía contribuir a la mejora de la sociedad. Del mismo modo, hoy se quiere dejar atrás el recuerdo de la pandemia del Covid 19, de las crisis y la precariedad económica, y se aspira a vivir en un mundo sin lazos sólidos, en el que los libertarios, que incluso presumen de conservadores, están desplazando a los antiguos liberales.
Dinero fácil a golpe de click y profusión de pantallas de silicio. Y no falta tampoco un mensaje de supuesta restauración de los valores cristianos, ligados más a un concepto cultural que a un auténtico estilo de vida. Un siglo antes o un siglo después, estamos en la apoteosis del vivir rápido, la de una vida que se escapa como el agua entre las manos y hay que intentar retener a costa de lo que sea. Unas veces, se adopta una respetabilidad en la fachada, que no siempre puede ocultar la fragilidad interior y otras se desprecia al mundo estentóreamente con una actitud de inmadura rebeldía propia de la adolescencia. Una cita incisiva e irónica de El gran Gatsby no ha pasado de actualidad. Se refiere a Tom Buchanan, uno de los principales personajes: “Su transición de mojigato a libertino había sido perfecta”. En mi opinión, hoy a la cita se le podría dar perfectamente la vuelta.
A Francis Scott Fitzgerald se le conoció como el escritor de los flappers, un término con el que se designaba a los jóvenes alocados de aquella época, dispuestos a no poner límites a lo que podían hacer o no hacer en sus vidas. Los retrató en su primera novela, A este lado del paraíso. Nuestro autor nunca terminó sus estudios universitarios en Princeton y optó por un oficio de escritor que le diera una rápida fama al tiempo que se casaba con una rica heredera, Zelda Sayre. Sus novelas y relatos cortos son, en gran medida, autobiográficos y sus personajes han alcanzado una perdurabilidad universal.
El gran Gatsby tiene como protagonista a un hombre que ha construido el relato de sí mismo. Jay Gatsby, que en realidad se llama James Gatz, ha surgido prácticamente de la nada y tiene necesidad de ser aceptado, reconocido y amado. Sin embargo, su historia es relatada por su amigo Nick Carraway, de un origen social similar al de Gatsby. En West Egg, Long Island, una exclusiva urbanización de Nueva York, organiza fiestas fabulosas desde el atardecer a la madrugada, con dispendios de comida y alcohol, pese a que en Estados Unidos impera la Ley Seca. Este es el aparente triunfo social de Gatsby, que procede de una familia venida a menos del Medio Oeste, que se enroló en el ejército para ir a la guerra en Europa con el cuerpo expedicionario norteamericano y que solo aguantó seis meses en la universidad de Oxford, abierta para él gracias a su compromiso militar. Pero los medios “convencionales” no le han servido a Gatsby para cumplir sus sueños, con el agravante de que ha perdido a Daisy, su novia sureña, que no le esperó y se casó con un hombre acaudalado, Tom Buchanan, como único modo de acceder a una vida sin quebraderos de cabeza económicos.
Daisy ha antepuesto su estabilidad social y económica a sus sentimientos por Gatsby. Esto me recuerda una situación que a veces se repite en la vida corriente. Un amigo me contó esta experiencia. Se enamoró de una joven con familia de buena posición, aunque, al principio, desconocía ese detalle. Pensó que le unían a aquella chica, que parecía corresponderle, las aficiones, los estudios e incluso una espiritualidad compartida porque ambos eran creyentes. En cambio, no tuvo en cuenta un detalle nada pequeño: él era pobre, aunque tuviera una estabilidad derivada de su condición de funcionario, duramente ganada con sus estudios. Su principal defecto es que no pertenecía a la misma clase social que su amada y tenía que pasar el filtro de la familia. El desenlace fue la ruptura por iniciativa de la joven. Mi amigo se sintió casi como Gatsby: Nobody from Nowhere.
Sin embargo, Gatsby hizo lo que nunca hubiera hecho mi amigo. Se hizo rico con medios ilícitos, entre los que destacaba el contrabando de bebidas alcohólicas, y se entregó al lujo y la ostentación. Pretendía que el tiempo volviera atrás y se autoengañó con poder recuperar a su chica, aunque Daisy ya estaba casada con Tom Buchanan. Pero el dinero no sirve para comprarlo todo. No deja de ser llamativo que a la chica le impresione más la colección de camisas que Gatsby guarda en su mansión que todas las palabras de amor de su antiguo novio. Por eso, Daisy volverá con Tom, aun a sabiendas de que este le es infiel y no la trata bien. Tom es cruel y presume de ello, pero tanto para él como para su mujer, lo único valioso es el estatus, el social y el económico. A decir verdad, el mundo no ha cambiado mucho desde hace un siglo.
El gran Gatsby no deja de ser una tragedia norteamericana. El fatalismo impera en esta obra. El ideal del sueño americano, hoy y entonces, se da de bruces con la realidad. Mucha desmesura y poca sensatez. Por cierto, una de las frases más sensatas de la novela es atribuida al padre de Nick Carraway, amigo fiel y testigo impotente de la tragedia de Gatsby: “Antes de criticar a nadie, recuerda que no todo el mundo ha tenido las ventajas que has tenido tú”.
Lee también: El infinito en un junco

 1
1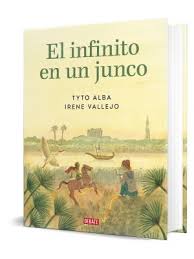


 0
0
