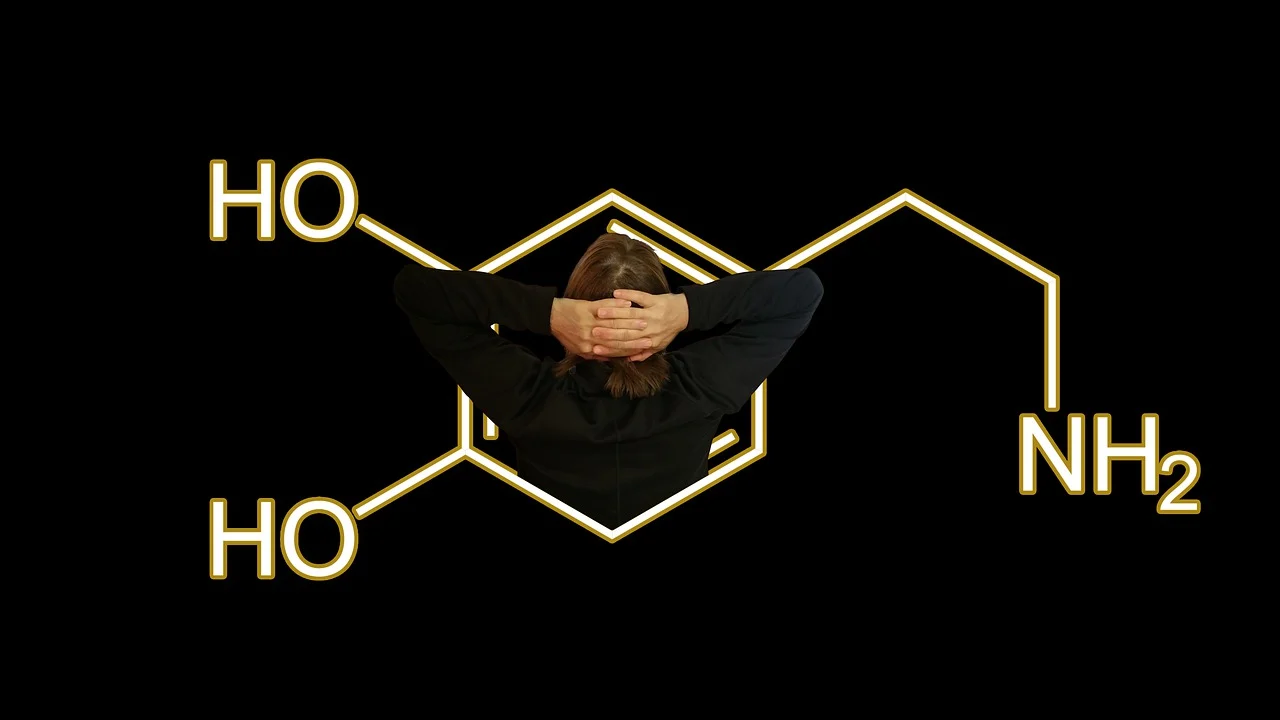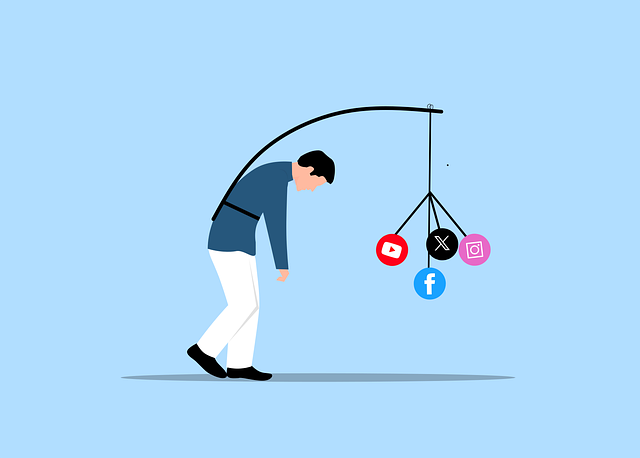No hay fuertes sobre la colina

En Madrid, en la sede del Congreso, han comenzando los trabajos de la comisión que va a estudiar la oportunidad de reformar la Constitución del 78. Empieza el debate sobre la oportunidad de revisar una Carta Magna que cumple 40 años. Es la más joven de los países europeos que no estuvieron bajo el telón de acero. España se tumba en el diván y se pregunta cuándo una historia de éxito se convirtió en un relato problemático. La perplejidad se explica, en gran medida, porque estamos ante un caso práctico del carácter no acumulativo en el progreso social. Ha desaparecido la cultura ilustrada que sustentaba a la Constitución, pero seguimos pensando que el derecho o la convivencia son como la expansión del Universo: una vez conocida no hay vuelta atrás.
La primera sesión dejó claro que en este campo puede haber un acusado retroceso. Intervinieron los tres ponentes que quedan vivos. Y la comparación entre los diputados de hace 40 años y los actuales hacía evidente lo mucho que hemos perdido. El nivel de los representantes de la Soberanía Nacional ha caído drásticamente. Pero no es ese el indicativo más decisivo.
El éxito de la Constitución de 1978 se valora adecuadamente cuando se mira la reciente historia española. Durante dos siglos (desde comienzo del XIX), la voluntad de imponer una revolución liberal sin apenas sujeto, por parte de unos, y la resistencia de otros a aceptar la libertad como criterio definitivito en la vida pública hizo conflictivo, a veces sangriento, el proyecto nacional. La voluntad de superar lo mucho que se había sufrido y un encuentro de facto engendraron el acuerdo constitucional del 78.
Los derechos fundamentales consagrados entonces recogían, esencialmente, los valores compartidos en Occidente. Se les sumaron algunas conquistas sociales de nueva generación. A finales de los 70 esos valores, aportaciones de una cultura cristiana recogidos por la cultura laica, no eran especialmente problemáticos. Solo los socialistas se opusieron a una definición de la libertad religiosa que incluyera una mención explícita a la colaboración con la Iglesia católica. La apuesta en favor de una laicidad positiva se abrió paso porque los comunistas, todavía con peso en ese momento, la defendieron.
El resto del articulado, a grandes rasgos, no es conflictivo. Sin embargo, el modelo territorial, todo el mundo lo reconoce, constituye una auténtica chapuza. Se adoptó una mala solución, o la única posible para satisfacer los deseos de los nacionalistas (catalanes y vascos). España no se configuraba ni como un Estado federal, ni centralista, quedaba abierto. Al texto de la Constitución no se le pueden poner grandes objeciones, pero sí al proceso que debería haberle dado vida. Una Carta Magna no es solo el texto inicial. Es su historia: su desarrollo normativo, su reforma o no reforma, la conversación que la hace posible. Y esa es la que no ha habido. No es de extrañar que en este momento una minoría considerable (mayoría de jóvenes) no se reconozca en ella, o que la mitad de los votantes de Cataluña la den por absolutamente amortizada.
Hay otros aspectos, junto al del modelo territorial, que ilustran bien esa falta de conversación que ha dejado rígido el texto constitucional. Los derechos fundamentales, consensuados hace 40 años, se convirtieron desde la primera ley del aborto (1985) y, especialmente durante los últimos 15 años, en objeto de controversia. Todavía se defiende, por algunos, la literalidad de los preceptos confiando en que el derecho constitucional mantenga la claridad en torno a ciertos valores que ya no son percibidos como tales. Mientras que otros han favorecido una mutación constitucional, sin un debate sereno y leal, para que los viejos derechos albergaran a los nuevos, aunque fueran contradictorios. La pugna ha dejado en alguna cuestión bloqueado al Tribunal Constitucional.
La imposibilidad de llegar a un pacto de Estado en materia de educación durante décadas es otro síntoma de una gran incapacidad para vertebrar un consenso. Las atribuciones propias del Estado y la igualdad necesaria en este campo se han revindicado por parte de unos para justificar el estatalismo educativo. Y la defensa de la libertad de los padres y de la iniciativa social, por parte de otros, ha fomentado una posición defensiva poco inclinada a encontrar fórmulas flexibles. El sistema electoral (de circunscripción provincial y proporcional por mandato constitucional) se ha hecho rígido, fomentando partidos alejados de la vida social, vulnerables a la corrupción.
Para hacer frente al reto que supone una mitad de Cataluña votando a favor de formaciones independentistas, se invoca una y otra vez la necesidad de cumplir con el texto y el espíritu de la Carta Magna del 78. No solo lo hace el Gobierno, es el mantra habitual de intelectuales defensores de un racionalismo jurídico que le atribuyen a la ley funciones milagrosas. La invocación es frustrante cuando la vida va por otro cauce durante 40 años.
Las constituciones no son fuertes que queden construidos para la eternidad sobre la cima de una colina. Sorprende descubrir tanta ingenuidad racionalista, especialmente en quienes, no siendo liberales, tendrían razones para ser muy críticos. Es la vida, no los textos, la que mantiene los valores frescos y fecundos.

 104
104