La represalia no es inevitable

Se alzaron al menos veinte manos en el aula. Un amigo me había invitado a un encuentro con un grupo de estudiantes organizado por una catedra universitaria para hablar de Gaza. La idea era que durante dos horas explicara mi experiencia de periodista en mis viajes a Oriente Próximo, las claves del conflicto, las posibilidades de que el plan de Trump salga adelante.
A los asistentes les mostré parte de un documental que había grabado en la Franja antes de que comenzara la guerra y algunos vídeos de los últimos meses. Repasamos la historia de la zona con la ayuda de algunos mapas e incluso hicimos una llamada a Jerusalén para que el responsable de Caritas en Jerusalén nos contase la situación.
Los estudiantes siguieron con atención mi intervención. Hicieron preguntas. Alguno se mostró partidario de lo que había hecho Israel, la mayoría estaba indignada con la masacre de Netanyahu. El debate se parecía a muchos de los que hemos escuchado durante los últimos meses en la radio, en la televisión, en los bares. Era un debate interesante, pero sin novedad. Hasta que les relaté la historia de un palestino al que había entrevistado en Belén y después les hice una pregunta. Les conté que Bassam Aramin había perdido a su hija de 10 años por los disparos de un soldado israelí en la guerra en 2007. Bassam me explicó que la mejor manera de afrontar el dolor era no quedar encadenado por el mal que había sufrido y que por eso había decidido participar en el Círculo de Padres, una iniciativa de reconciliación que quería construir la paz desde abajo. Su gran compañero en ese proyecto era el israelí Rami Elhanan, también él había perdió a su hija en este caso por un atentado yihadista.
Se hizo un silencio denso y les dije: “haced un esfuerzo de imaginación, pensad que una de esas niñas es vuestra hermana pequeña. Imaginad la cama vacía en su cuarto, el monstruo de su ausencia que os devora a diario. ¿Es posible liberarse de eso? ¿Podrías dejar de ser víctimas?”. Insistí: “es verdad que es difícil entender la situación porque no os han matado a una hermana. Pero sabéis como de lacerante es el agravio de la injusticia. En una escala más pequeña también habéis sufrido el dolor de que os traten mal, de que os quiten lo que es vuestro, de que abusen de vosotros. ¿Pueda esa herida cerrarse alguna vez? ¿Podrías vivir con ella sin que os destrozara?”.
Se alzaron al menos veinte manos. Y les deje el micrófono para que respondieran. Todas las intervenciones fueron sinceras, expresión de su experiencia. La primera estudiante pidió sangre para lavar la sangre. “No queda más solución que la venganza” -dijo-. Pensé que una respuesta de ese tipo ahora nos escandaliza, pero es la que explica que el Estado moderno tenga el monopolio de la violencia. Le respondí que la sed de justicia es irrenunciable, que tiene la misma energía que un tsunami del tamaño de una galaxia. Y me acordé de cuántas veces he oído decir que “la redención” es un viejo concepto de la cultura judeocristiana, un invento utilizado para hacer más fácil la dominación de la casta sacerdotal. Y me acordé de cuantas veces, sin embargo, había visto crecer la espiral de la represalia causada por un mal no superado. Y le conté que había oído en Oriente Próximo y en otros rincones del mundo, y en mi barrio, y en la crónica política y en mi empresa, había oído en todos estos sitios justificar la violencia en nombre de la injusticia sufrida hace un mes, hace un año, hace mil años.
Intervino otra chica y dijo que la solución era controlar el pensamiento, no dejarse dominar por los sentimientos negativos y dejar pasar el tiempo. No tuve tiempo de responderle. Una tercera estudiante sin esperar a que le acercara el micrófono, gritó que eso era imposible, que cuando eres víctima los pensamientos sobre lo que te ha pasado son recurrentes y que el tiempo no cura nada y lo pudre todo.
El cuarto fue un chico. “La respuesta es la fe” -aseguró-. Le pregunté: “¿qué es la fe?”. “Creer que existe la vida eterna y que es necesario perdonar” -me respondió-. “¿Y mientras llega la vida eterna que hacemos? ¿De dónde sacamos la energía para perdonar?” -le respondí-. Así terminó el coloquio.
Se acabó el encuentro, pero las dos preguntas que yo mismo había formulado volvían hacía mi como un boomerang insistente. Y recordé entonces un trabajo que había ojeado hacía tiempo sobre las víctimas del apartheid en su Sudáfrica (Reconstructing trauma and recovery: life narratives of survivors of political violence during apartheid). En aquellas páginas se contaba que las víctimas habían rehecho su vida después de haber sufrido tortura y un gran dolor provocado por la discriminación gracias a “que habían vuelto a sentir el mundo como su casa”. El autor explicaba que eso había sido posible no por “sus recursos individuales” sino gracias a la compañía de otras personas que les habían ayudado a transformar todo lo sufrido en una ocasión de crecimiento. ¿Qué presencias, que Presencia, que satisfacción presente puede hacerse presente en el corazón de la víctima con más fuerza que el pasado del mal sufrido?

 1
1

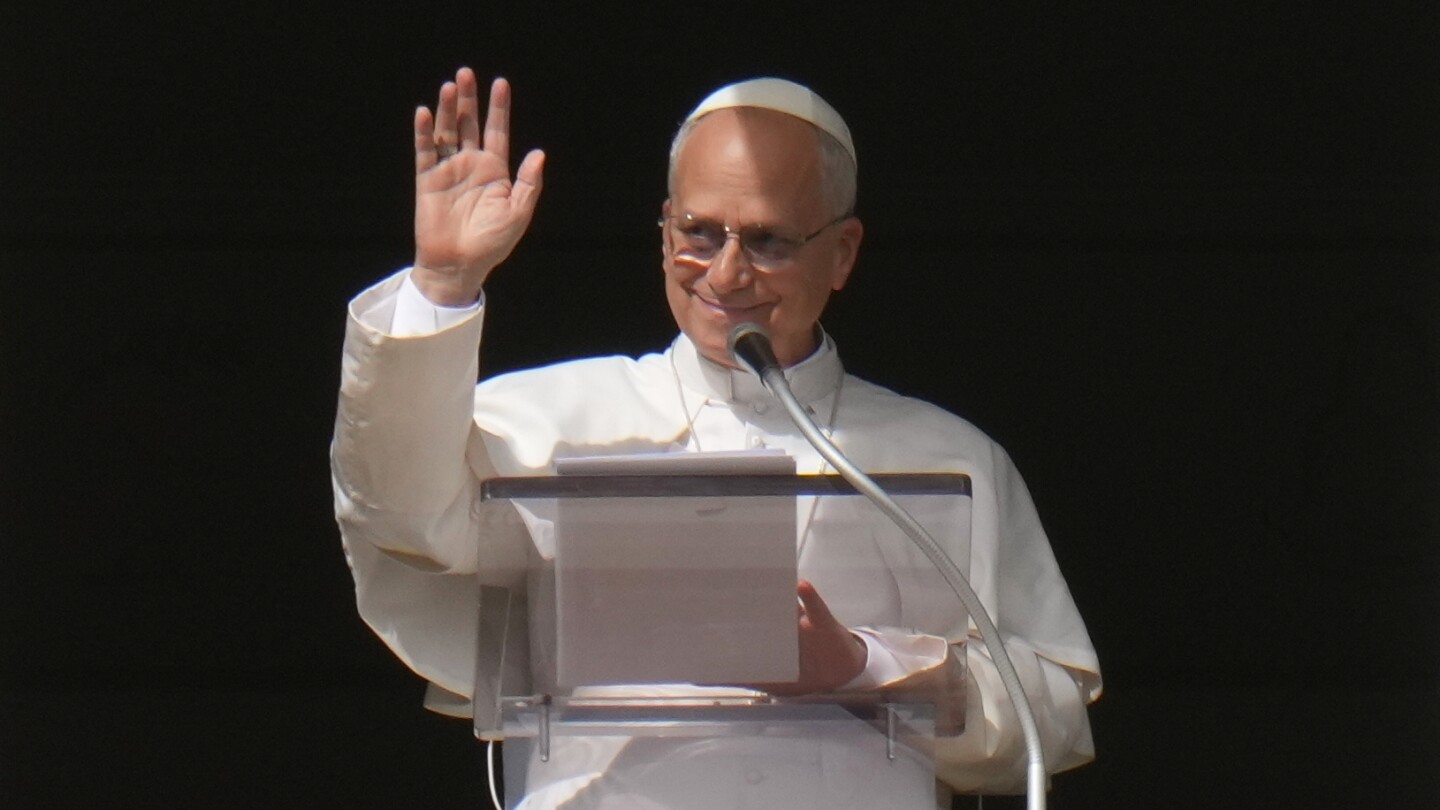
 0
0
He agradecido encontrar una mirada nueva sobre cómo relacionarme ante el resentimiento que nace de una ofensa. Hace 2 años mi marido decidió separarse, y empezó una vida con otra mujer. Hay mucho que aceptar y perdonar. El mundo me grita resentimiento, venganza y una aparente búsqueda de justicia. En medio del shock, de una sensación de vulnerabilidad que no estoy acostumbrada a experimentar en la vida adulta, he identificado que el camino que me salvaría vendría por cosas que creo que apuntan en este artículo. Poder rescatar a mi marido como padre, delante de nuestros hijos, solo lo he podido hacer acompañada por otros que me miran bien a mi y me afirman “no te determina el mal que aparece en tu vida, las circunstancias que vives, sino cómo decides situarte ante ello.” Esto me permite vivir con una esperanza adulta (no ingenua) ante esta circunstancia no deseada, procurando que en mi vida de un mal NO salga otro más grande, y con la certeza que de un aparente mal puede nacer un bien. Que, en medio de un aparente fracaso, yo puedo seguir madurando y buscando a la vida su pleno sentido.