La primera y la última política

Se acaba 2025. No se puede navegar por el océano del tiempo sin arribar, de vez en cuando, a un puerto: fin de un año, principio de un mes, llegada de la primavera, aniversario de bodas, día de la patrona… Pequeños o grandes puertos para nuestra travesía. Necesitamos fragmentar de algún modo esa cosa tan intangible, tan misteriosa, que es el tiempo.
Las compras de estos días podrían ser de gran ayuda. Serían útiles si sirvieran para frenar, para hacernos olvidar de algún modo, esa costumbre que tenemos de culparnos a nosotros mismos cada vez que fondeamos en uno de los pequeños o grandes puertos del tiempo. Pensamos que las horas, los días, las lunas transcurridas no son un extraño don sino el escenario en el que han fracasado nuestros propósitos. Levantamos hace meses y años las anclas y zarpamos con la idea de que la travesía, el viaje, nos traería lo que todavía no había llegado. No llevábamos nada a bordo que fuera definitivo. Y cuando el futuro se convierte en presente nos invade la decepción y el auto-reproche.
Cuando llegamos al destino nos echamos en cara no haber utilizado el tiempo regalado para materializar las promesas de mejora que nos habíamos hecho. Las compras de estos días, de cosas necesarias e innecesarias, de muchas cosas, serían de gran ayuda si pudieran acallar en nosotros la mayor condena que se pueda imaginar: la que pronunciamos contra nosotros mismos. En esa conversación tan confusa y discontinua que tenemos con nuestro propio yo, a menudo solo escuchamos con claridad las promesas que nos hacemos. El respeto que sentimos al decir nuestro nombre depende de nuestro empeño en materializarlas. La única lengua en la que permitimos a nuestro deseo expresarse es la que nos lleva a formular un compromiso moral y a empeñar nuestra voluntad en cumplirlo. Luego, cuando el barco atraca y constatamos el fracaso, se desata una espiral infernal. Todo nuestro deseo de sana autonomía, de poder reconocernos a nosotros mismos como personas valiosas se desmorona. Surge entonces un nuevo propósito que aumenta la primera obligación y que descalifica presente y pasado, coloniza el futuro con el cansancio del cinismo. Y, como de algún modo hay que escapar del laberinto, echamos la culpa de nuestra frustración a los demás, a los extranjeros, a la izquierda y la derecha, al vecino del piso de abajo.
Nuestro mayor enemigo, también nuestro mayor enemigo político, lo llevamos dentro: somos nosotros mismos. El deseo y la falta de reconocimiento son las categorías políticas imperantes en este comienzo del siglo XXI. En su ingenuidad los liberales pensaron que al Estado solo se le debía reclamar la protección de las libertades. Luego hubo que añadir las políticas que hacían efectivas la igualdad. Y ahora nos hemos dado cuenta de que la injusticia no es solo provocada por la pobreza o por la desigualdad económica: necesitamos ser reconocidos, social y políticamente. No somos nadie sin que se nos reconozca, no de un modo genérico, no como ciudadanos anónimos con derechos universales. Queremos que se nos reconozca como somos, como “alguien particular”. Pero ninguna política de reconocimiento destinada a corregir el desprecio social, la estigmatización, la falta de valoración podrá ser eficaz si no hemos superado la auto-condena que nos hemos impuesto.
La culpa se transfiere, a menudo, al sistema democrático. El World Hapiness Report de 2025 refleja que el incremento del populismo tiene mucho que ver con dos factores: la falta de confianza social y la insatisfacción, entendida como falta de felicidad.
Las compras de Navidad serían útiles si silenciaran el dolor de las autolesiones con las que nos maltratamos y nos despreciamos por haber incumplido los propósitos que iba a permitir reconocernos como personas que merecen respeto. Pero las compras no sirven.
Es una cuestión de atención. Silenciemos unos instantes el infinito reproche que nos hacemos cuando hablamos con nosotros mismos: observemos y reconozcamos, de modo neto, el deseo de ser reconocidos que nos impulsa antes de imaginar cómo ese deseo puede cumplirse a base de propósitos. Gracias a esa observación atenta aparece una ternura imposible, una curiosidad hacia ese extraño misterio que somos. Es la ternura y la curiosidad que se experimenta ante las cosas regaladas, ante lo que ha sido recibido y no conquistado. Pero cuidado porque la observación, la ternura y la curiosidad no pueden ser nuevos propósitos. No se pueden alcanzar si no nos alcanzan antes en una emboscada del destino, en una emboscada de un tiempo regalado. Esa es la primera y la última política.


 1
1
 0
0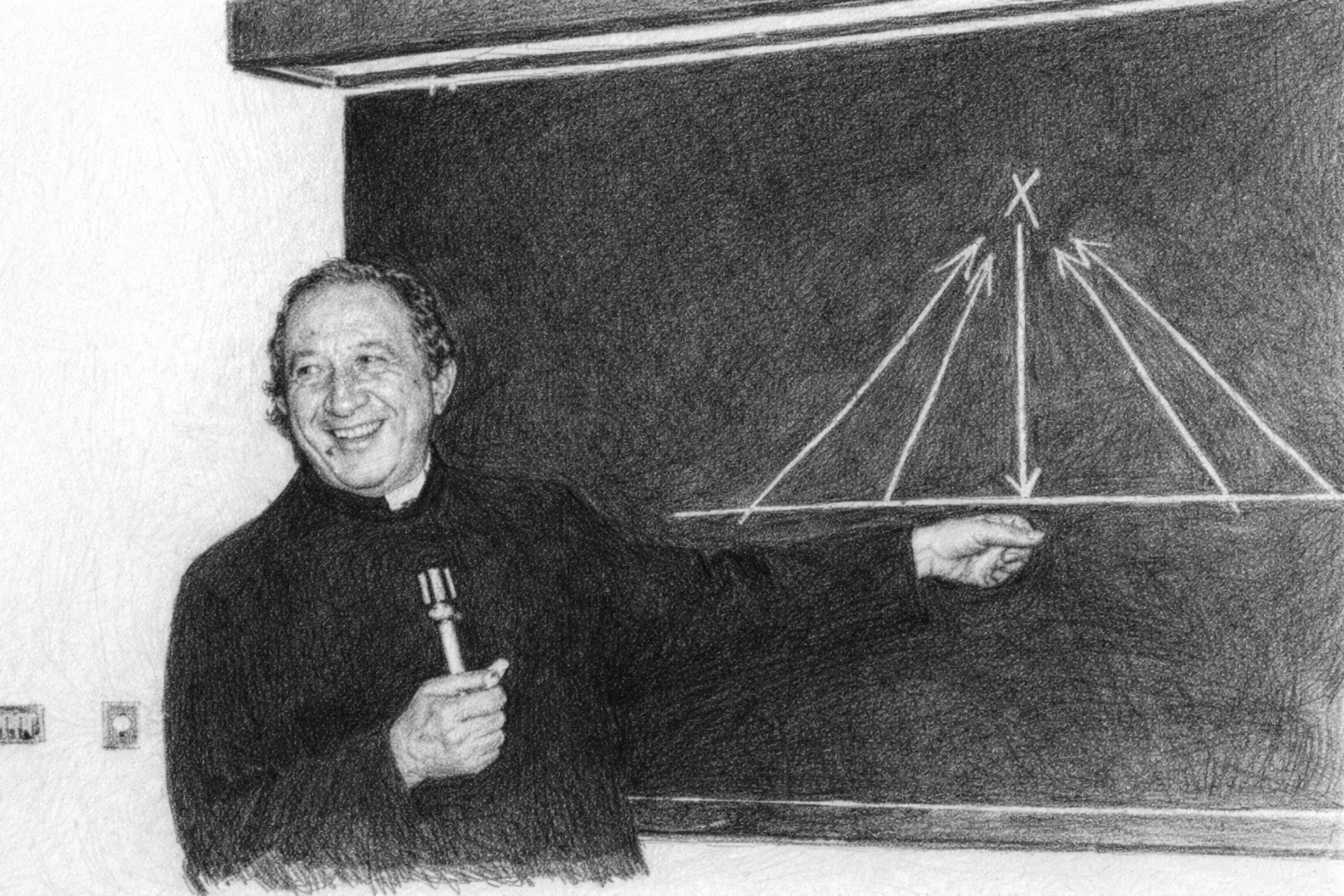


Creo que la raíz está en la falta de sentido. Estamos corriendo en lugar de caminar. Estamos pendientes de los mensajes instantáneos y fugaces. Estamos consumiendo en exceso. Y no nos dedicamos más tiempo a estar en silencio sin mirar ninguna pantalla. Que este fin de año, la Navidad, las fiestas, sean un encuentro con nosotros mismos y con nuestros afectos familiares.La alegría nace del corazón, no del bolsillo.