Efecto AXE

A mediados de la década de 1990, AXE, una hasta entonces casi desconocida en España marca francesa de desodorantes, lanzó una rompedora campaña de publicidad para televisión. Los anuncios mostraban a unos no muy agraciados jovenzuelos ―podrían ser perfectamente cualquiera de los “pringados” de la clase―, quienes, tras rociar su cuerpo con el spray desodorante AXE, provocaban una inmediata e irresistible atracción sexual a las hembras más despampanantes a decenas de millas a la redonda. Este supuesto poder afrodisíaco, el mítico “Efecto AXE”, que se mostraba de forma irreverente y algo auto-paródica, se dirigía a un target tradicionalmente olvidado por las marcas dominantes del mercado: los (post)adolescentes, a quienes AXE hablaba directamente y sin tapujos de sus inseguridades, de su incipiente y desbordante deseo sexual y de sus ganas de triunfar y de comerse el mundo (o, al menos, la mitad de él).
El 28 de agosto de 1994, hace apenas 30 años, se registró la llegada de la primera patera a las Islas Canarias. Lo que en un primer momento se vio por la opinión pública como algo puntual y exótico ―una insólita aventura de dos jóvenes marroquís―, se fue convirtiendo poco a poco en un constante goteo que, al cabo de los meses, empezó a calibrarse en su verdadera magnitud: nos encontrábamos ante un imprevisto fenómeno de migración masiva desde África (mayoritariamente el Magreb) hasta España, que nunca había sido considerada como tierra de recepción de migrantes. Marruecos y los demás países magrebíes siempre habían sido pobres, y España, en comparación con ellos, siempre había sido rica; entonces, ¿por qué empezaron estas migraciones masivas justamente entonces y no antes? Siendo además un momento en el que España aún estaba atravesando la peor fase de la terrible crisis económica de 1993, con tres millones y medio de parados, nada menos que un 24% de la población activa.
Muchos años más tarde, mi mujer y yo nos fuimos de viaje de novios a Zanzíbar, una paradisíaca isla africana en el Océano Índico, muy cerca de la costa de Tanzania. La sociedad zanzibarí es casi toda musulmana, de valores muy tradicionales, y, gracias al turismo y una cierta base industrial, no es un país especialmente pobre y, a trancas y barrancas, está en vías de desarrollo. Hablamos con muchos isleños, y una gran parte de ellos nos manifestaron su deseo de migrar a Europa, Australia, Estados Unidos o Canadá. Al preguntar a nuestro guía por qué él en particular quería dejar su país, nos señaló con el dedo los tejados de la capital, Stone Town; de repente caímos en la cuenta de que todas las casas de la ciudad, hasta las más humildes, tenían instalada una antena parabólica. A través de la televisión por satélite, los jóvenes de Zanzíbar identificaban la vida occidental con la que se mostraba en las glamurosas series de televisión que devoraban cada día. Querían para sí los placeres que las guapísimas chicas que superpoblaban las películas y programas (supuestamente) prodigaban a sus coetáneos occidentales; anhelaban conducir sus mismos coches, vivir en sus mismas urbanizaciones y bañarse en sus mismas piscinas. Entendían que todo aquello que deseaban les era injustamente vedado por su corrupto gobierno y su mojigata y represiva sociedad.
En efecto, es estadísticamente insignificante el número de magrebís o subsaharianos cuya motivación para venir a España sea el implantar aquí la Sharia o replicar el mismo esquema tradicionalista del que escaparon, jugándose la vida, como almas que lleva el diablo. Como nos ocurría a los que fuimos adolescentes en la década de 1990, que íbamos todos a la discoteca siguiendo el rastro de las chicas a las que los dueños daban gratis las entradas, los migrantes africanos siguen el mismo impulso. La “invasión cultural” o “reemplazo poblacional”, que invocan los demagogos de la derecha populista para atemorizar a las clases medias occidentales, sencillamente no existe (tiene la misma base empírica o científica que los chemtrails o las vacunas que producen autismo); lo que sí que hay, y es un dato ocultado o ignorado sistemáticamente, es un deseo acuciante de una vida más libre y humana, que los chavales árabes y centroafricanos identifican, de una forma correctísima, con la que se vive en Occidente, su particular “Efecto AXE”.
Por eso, los políticos que, por motivos electoralistas, profieren frívolamente en público frases como “Si tuviera una hija de una edad determinada, me gustaría que saliera con su falda corta si le da la gana y vivir como ha querido siempre en su pueblo”, o “Nos tenemos que hacer la pregunta de (…) si en el futuro de Cataluña la mayoría de las mujeres van a tener que ir veladas; nos tenemos que preguntar si son las hijas y las mujeres de aquellos que vienen a vivir entre nosotros y no quieren aceptar nuestra manera de vivir o si eso va a acabar afectando también a nuestras propias hijas y mujeres”, incurren en una demagógica e inmoral criminalización apriorística de las intenciones que, en un ejercicio deliberadamente buscado de operar como profecías auto-cumplidas, arrojan a un gueto mental, social y cultural a toda una generación de migrantes que, paradójicamente, y frente a lo que se dice en tales discursos, han venido a España movidos por una sana envidia hacia nuestra forma de vida.
Luis Ruíz del Árbol es autor del libro «Lo que todavía vive»
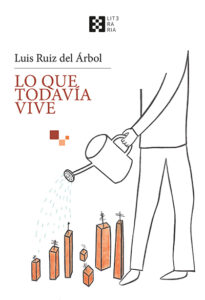
Lee también: Días de prosperidad
¡Sigue en X los artículos más destacados de la semana de Páginas Digital!
¡Recuerda suscribirte al boletín de Páginas Digital!


 5
5

 0
0