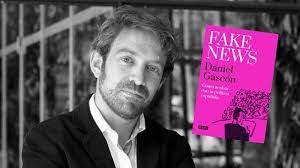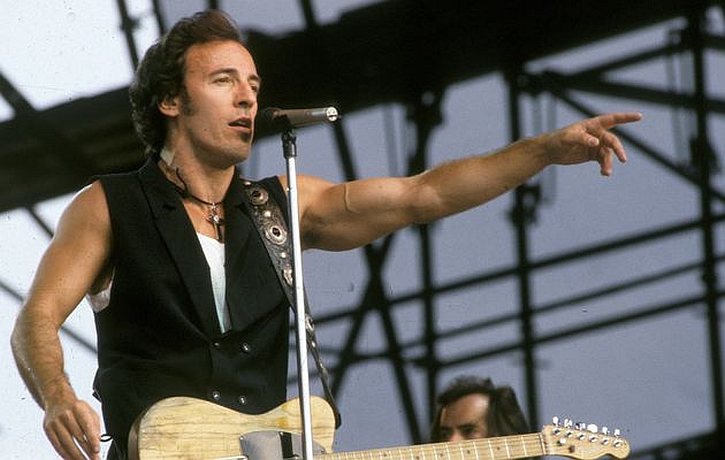Domina un sentimiento ideológico que se expresa en forma de identificación partidista

¿Qué es la posverdad?
El concepto de posverdad quiere designar un estado de la cultura caracterizado por el debilitamiento de la creencia colectiva en la existencia de la verdad o en la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre ella. Desde ese punto de vista, la posverdad no existe: es el nombre que damos a una interpretación de fenómenos que creemos identificar en el mundo social y cuya ocurrencia vinculamos sobre todo a la digitalización de la esfera pública, que habría puesto ante nuestros ojos el resultado de una fragmentación cultural que puede asimismo interpretarse como paradigmático de la posmodernidad. Sin embargo, no está claro que las cosas sean tal como esta interpretación sugiere. No me parece que vivamos después de la verdad, ya que los distintos actores políticos y sociales siguen afirmando su verdad ante los demás. Más bien parece que se ha liberalizado el mercado de las opiniones: cualquiera puede ofrecer su punto de vista y, en consecuencia, nos es más difícil llegar al acuerdo colectivo acerca de lo que sea verdadero.
«Se podría hablar de posverdad como el debilitamiento de la fuerza persuasiva de los hechos»
No obstante, existe una alternativa más modesta, que es redefinir la posverdad como posfactualidad y constatar así el debilitamiento de la fuerza persuasiva de los hechos: si no los sentimos como ciertos, nos parecen falsos. O sea: no es que no creamos en la verdad, sino que no aceptamos que la verdad factual sea una que no encaja con nuestras creencias. Si bien se mira, hablar de la verdad en sentido fuerte no tiene demasiado sentido; conviene diferenciar entre tipos distintos de verdad y restringir el problema de la posverdad a las verdades factuales, históricas y aun científicas; sobre el resto, o sea sobre las verdades morales o políticas, estamos condenados al desacuerdo.
La búsqueda de la verdad puede ser un trabajo fatigoso, pero como dice su reemplazo por las distintas manifestaciones de la mentira nos hace pagar un precio muy caro.
La verdad tiene un estatuto ambiguo: es escurridiza, inaprensible, contenciosa. En las sociedades liberales, que asumen el legado de la ilustración, hemos de buscar un equilibrio entre la afirmación de su existencia cuando de verdades factuales o históricas se trata (qué pasó, cómo, por qué causa) y la aceptación del pluralismo interpretativo cuando nos referimos a normas morales, explicaciones causales o decisiones políticas. Idealmente, la discusión en torno a estas últimas se sujeta a reglas y no puede disociarse del todo de los hechos contrastables. Pero, al mismo tiempo, la elucidación de las verdades factuales también está sujeta a debate, pues no siempre podemos fijarla con facilidad. En cualquier caso, las catástrofes del populismo en los últimos años nos recuerdan el precio que se paga cuando las mentiras son usadas exitosamente en la vida pública. Cuidado, en fin: nadie tiene el monopolio de la verdad y enarbolarla puede conducir al autoritarismo, pero tampoco podemos despreciarla como una ocurrencia de esencialistas.
Los conceptos de derecha e izquierda ¿Han quedado obsoletos? Por ejemplo, Moisés Naím habla de autócratas 3P (populismo, polarización y posverdad). ¿Se puede clasificar a Trump como derecha?
Trump es un nacionalpopulista y se puede ser nacionalpopulista aplicando políticas de derecha o aplicando políticas de izquierda; o, si se quiere, usando un discurso de derecha (corrupción moral de la patria esencial y crítica del inmigrante) o de izquierda (atacando al capitalismo y la oligarquía resultante y llamando a la solidaridad de clase). Asunto distinto es la manera en que se ejerza el poder: el autócrata puede ser populista, nacionalista o extremista; su rasgo distintivo es el rechazo a la democracia, no el tipo de agenda política que promueve. No creo que los conceptos de derecha e izquierda sean inservibles; sin embargo, su utilidad es relativa y funcionan más como polos que orientan al ciudadano en sus pasiones partidistas que como formas ideológicas coherentes. Seguramente hoy sean más importantes la oposiciones entre demócratas liberales y gobernantes iliberales, de un lado, y entre nacionalistas y globalistas por otro.
Citando a Antón Castromil dice que: La democracia debe correr el peligro de la polarización porque lo que está en juego es la pluralidad. Entonces ¿el problema no es tanto que podamos discutir y estar en desacuerdo, sino que hemos dejado de valorar al otro que piensa distinto?
Hay dos maneras de ver la posverdad: una dice que la posverdad pone en riesgo la democracia porque el ciudadano se cree cualquier falsedad y decide emocionalmente su voto; la otra dice que hablar de posverdad es negarse a aceptar la expresión natural del pluralismo inherente a sociedades abiertas donde la discrepancia es inevitable. Algo de eso hay: cuando Pedro Sánchez acusa a las redes sociales de socavar la verdad no hace sino proclamarse él monopolista de la verdad, acusando a quienes piensan distinto de mentir o manipular al votante desvalido. Ocurre que la pluralidad no es novedosa, aunque las sociedades hayan podido hacerse más plurales en las últimas décadas; lo nuevo es que existen herramientas tecnológicas que permiten a cualquier individuo salir a la esfera pública a decir lo que piensa o siente. Y eso genera desorden, el efecto es cacofónico, nos desespera la dificultad de alcanzar consensos. Dicho esto, no creo que hayamos dejado de valorar al que piensa distinto: creo que nunca lo valoramos. Solo quien hace un esfuerzo intelectual titánico se mueve felizmente entre tribus morales distintas y se abre a puntos de vista discrepantes; la mayoría de los individuos, como las redes sociales nos permiten observar, tiende a rechazar todo aquello que no encaja en su creencia. O, mejor dicho, en su sentimiento político.
«Si las élites dejan de comportarse de manera democrática, es alto el riesgo de que los ciudadanos prefieran convertirse en súbditos antes que castigar a los suyos»
Me parece que en la España de la transición que fue liderada por el Rey, Suárez y Torcuato Fernández-Miranda había también un sujeto que la hizo posible. Digamos que la sociedad ya estaba, en buena parte, preparada para la democracia. ¿Existe ese sujeto consciente del bien que es el pluralismo y que hace posible una democracia liberal hoy en día?
Es la pregunta del millón de euros: ¿cuán demócratas son los ciudadanos? Porque, como señalo en el libro, abundan los ciudadanos que se declaran demócratas en abstracto y, a continuación, apoyan a líderes autoritarios o iliberales que tratan a toda costa de evitar la alternancia política cuya posibilidad define justamente al régimen democrático. O sea: cuando el populista o el cesarista o el extremista atentan seriamente contra el Estado de Derecho o las reglas elementales del juego democrático, pocos son los ciudadanos que suspenden su partidismo para castigar al líder de tendencia autoritaria; la mayoría razona que la oposición es un peligro o se ve legitimada para imponer su punto de vista a los demás. Por supuesto, no todos los países son iguales. Pero si las élites dejan de comportarse de manera democrática, es alto el riesgo de que los ciudadanos prefieran convertirse en súbditos antes que castigar a los suyos.
Me ha llamado mucho la atención cuando dice que «estamos afectivamente polarizados, más no ideológicamente polarizados». ¿Por qué?
La mayoría de los ciudadanos no tiene una ideología coherente en la cabeza; es algo que Philip Converse demostró ya en los años 60 y que podemos observar en la realidad cotidiana. Si los ciudadanos tuvieran creencias ideológicas, abandonarían a sus partidos cuando estos traicionan en la práctica esas creencias; y no lo hacen. El ciudadano tiene un sentimiento ideológico, que responde sobre todo a su socialización e influencias grupales, que a su vez se expresa en forma de identificación partidista. Y el ciudadano procede a seguir a ese partido haga lo que haga. Siempre hay excepciones, faltaría más, pero la mayoría de los ciudadanos procede de esa guisa. Esas conductas que usted señala reflejan, por lo demás, la dificultad de conciliar los dogmas ideológicos con la realidad de cada uno.
En un momento del libro lanza una pregunta: “¿No será que la digitalización de la esfera pública, redes sociales mediante, ha dejado al descubierto la realidad del funcionamiento de la opinión pública? Por tanto, ¿lo que vemos en las redes no es tanto la causa sino el síntoma de un malestar que estaba antes?
Indudablemente. Es una realidad que se encontraba latente, pero oculta bajo el silencio impuesto por los medios de comunicación de masas, cuyos contenidos se imponían verticalmente al consumidor que lee periódicos, escucha la radio o ve la televisión. Ahora, ese mismo ciudadano puede ir a las redes sociales o a la sección de comentarios de las webs o abrir un blog y expresarse con libertad. ¿Y qué sucede? Que el ciudadano no es ese sujeto deliberativo, racional y cívico que presumían los más optimistas; aunque unos pocos lo sean, la conducta observada en las redes —en lo que al debate político se refiere— resulta mucho menos edificante. Por eso sostengo que la digitalización ha desromantizado al ciudadano que antes permanecía en silencio; ya sabemos quién es. Ciertamente, esto puede cambiar: Habermas ha escrito que necesitaremos décadas para manejarnos con esta nueva herramienta y aprender a usarla de manera civilizada. No estoy seguro, aunque el porvenir es largo.
«Resulta sorprendente que no hayamos escarmentado después del salvaje siglo XX: vuelve el hombre fuerte»
¿Ve alguna diferencia sustancial en nuestra época respecto a otros momentos? Porque muchas de los fenómenos que, a menudo, criticamos tampoco son una novedad.
Nuestra época se caracteriza por un cierto agotamiento de las esperanzas creadas al comienzo de la modernidad ilustrada: llevamos dos siglos y medio tratando de progresar racionalmente y ya ha quedado claro que el proceso no es tan sencillo como llegó a pensarse. Por eso hablo de democracia liberal tardía para referirme al actual estadio de la forma democrática; nuestras sociedades se enfrentan a las consecuencias imprevistas de su propio desarrollo. Así, por ejemplo, la industrialización genera calentamiento global; la individualización produce socavamiento de la autoridad e intensificación del desacuerdo. Acaso pueda resultar más sorprendente que no hayamos escarmentado después del salvaje siglo XX: vuelve el hombre fuerte, vuelve la tentación imperalista, vuelve la xenofobia. Pero todo eso tiene asimismo que ver con la sensación, y esto sí es nuevo, de que el futuro ya no se nos ofrece como espacio para la realización de la utopía, sino que se dibuja más bien como suma de catástrofes. Todo lo cual, supongo, puede explicarse a partir del conjunto de rasgos más o menos estables que definen el modo de ser de nuestra curiosa especie.
MANUEL ARIAS MALDONADO
(Pos)verdad y democracia
Página Indómita. 288 páginas. 23,50 €
Pincha aquí para comprar el libro
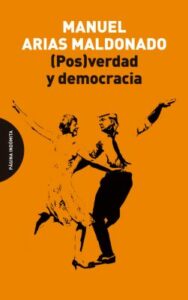
Lee también: Para una discusión fructífera es necesario buscar los mejores argumentos del otro bando

 4
4