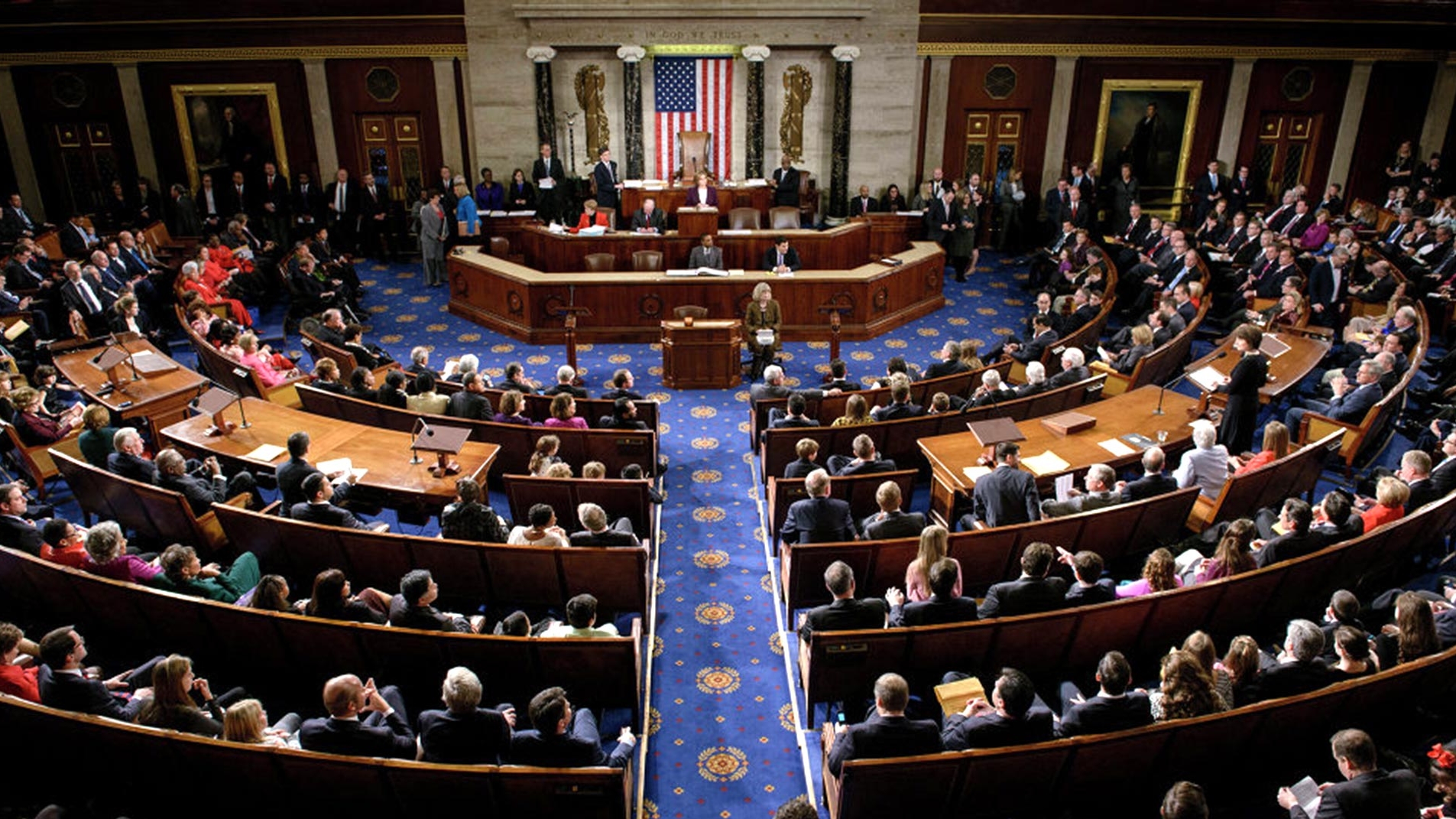Powell y el fracaso de Occidente

Powell, que en el año 2000 ya había terminado una larga y brillantísima carrera militar, era de hecho contrario a una intervención como la que se produjo en Iraq. Consideraba la fuerza como el último recurso. Solo debía ser usada con un gran apoyo popular y con una superioridad notoria. De hecho, hasta el 11 de septiembre de 2001 el presidente Bush no era partidario de una política intervencionista en el exterior. Aquella guerra no fue el último recurso. Y alimentó un pacifismo violento, especialmente en algunos países de Europa. La defensa y la crítica de la invasión, a menudo alejadas de cualquier razonamiento sereno, dieron comienzo a una polarización que desde entonces no nos ha abandonado.
Powell, que podría haber llegado a ser el primer presidente negro de los Estados Unidos, no quería iniciar el conflicto. Sí lo quisieron los neoconservadores, muy influyentes en la administración Bush, y el secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld. Durante un tiempo la izquierda argumentó que la invasión de Iraq se hizo porque Estados Unidos quería quedarse con su petróleo. Nada más lejos de la realidad. La intervención fue una especie de “apostolado democrático”, de lucha por los valores occidentales.
Cuando se habla de neoconservadores se piensa que fueron y son lo opuesto a la izquierda. Tampoco es cierto. Los neoconservadores compartían y comparten con la izquierda cierta mentalidad revolucionaria. Eran, por ejemplo, favorables al intervencionismo internacional. Y estaban convencidos de que el modo de erradicar al terrorismo era combatir sus causas políticas y sociales. Tenían muy presente lo sucedido en Alemania y en Japón tras la II Guerra Mundial. Más aún la caída de la Unión Soviética. Querían repetir en Iraq algo similar.
Los neoconservadores estaban convencidos de que los valores occidentales se habían abierto paso no gracias al Estado, del que desconfiaban, sino al protagonismo de la sociedad civil, las privatizaciones y el buen gobierno. Lo llamativo es que identificaban, se sigue identificando, la sociedad civil con el desarrollo del individuo y del mercado. Este modo de entender los valores occidentales estaba totalmente desvinculado de los factores culturales, de la antropología, de la identidad religiosa, de las pertenencias sociales o nacionales. Era una perspectiva universalista que no tenía en cuenta las historias particulares. Y, sobre todo, no tenía en cuenta ni el sujeto ni el origen de esos valores.
Los neoconservadores ya no están cerca del poder. Pero su forma de pensar pervive. Es una concepción que tiene la ingenuidad de pensar que los programas de formación en derechos humanos, en la igualdad de hombres y mujeres, son suficientes para fomentar el desarrollo. Una concepción que cree posible el cambio por la puesta en marcha de mecanismos electorales e instituciones democráticas.
La intervención fue un desastre no solo por los errores cometidos por Paul Bremer en los primeros meses de ocupación. Iraq se convirtió en la cuna del ISIS. El país celebra elecciones desde hace más de quince años sin haber conseguido una mínima estabilidad. La derrota que comenzó a los pocos meses de ganar la guerra no fue la derrota de Occidente. Fue la derrota de una ideología supuestamente conservadora que reducía el sujeto a individuo, la sociedad civil a mercado y que compartía con la izquierda una confianza casi ciega en la capacidad de cambio desde arriba. Ahora vemos cómo el mismo problema se plantea no donde la democracia está instaurada sino donde la democracia está presente desde hace siglos. Individuo, mercado, instituciones y valores universales no son suficientes para mantenerla en pie.
El occidentalismo de los neoconservadores respetaba poco el origen de la tradición occidental. Una tradición en la que el sujeto no es individuo sino persona, en la que la persona se construye a través de pertenencias y de referentes de significado. Una tradición en la que la historia es decisiva. Lo peor que se puede hacer por Occidente es desligar sus valores de su origen.


 3
3