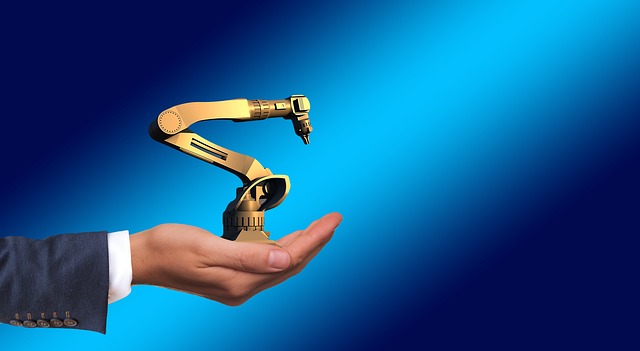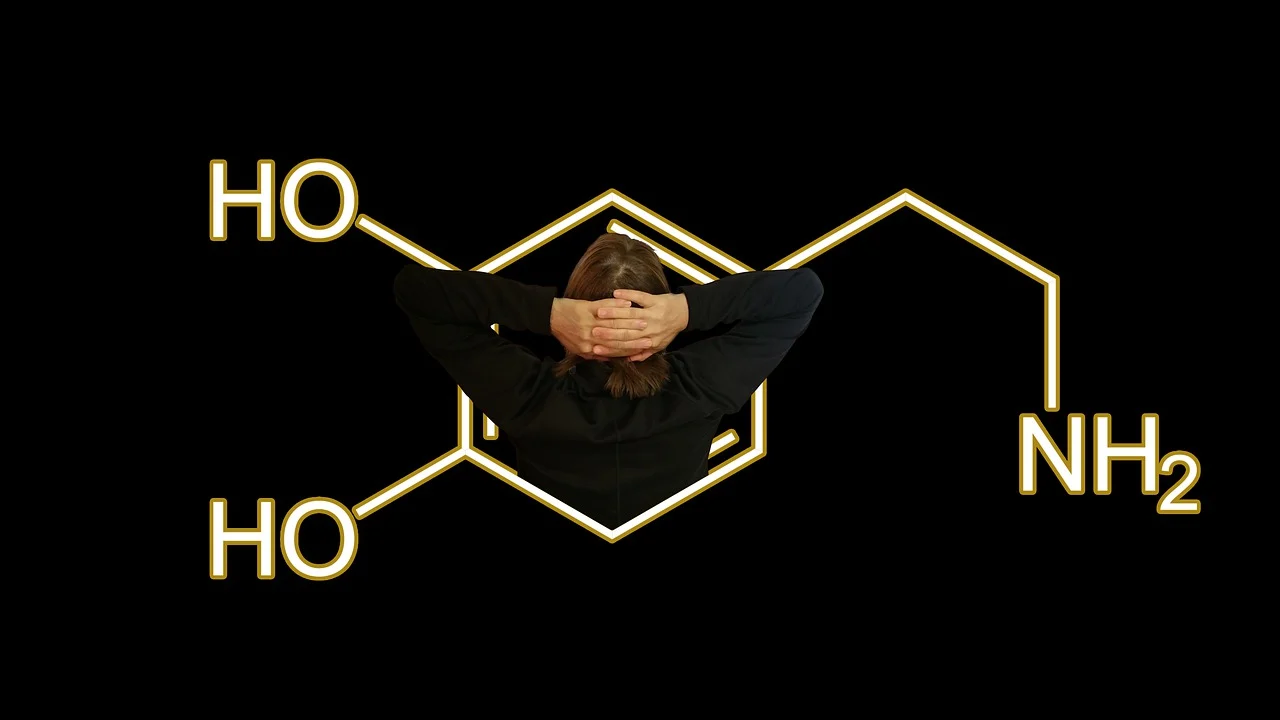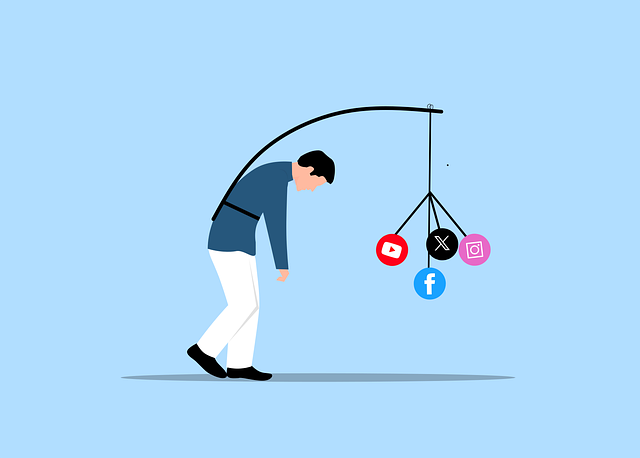Utopía de los protocolos

Teresa Romero, auxiliar de enfermería. El primer caso de contagio por el virus de ébola que se ha producido en Europa. Y ha sucedido en España. No se habla de otra cosa en la calle, en los bares, en las cenas familiares. Desde hace una semana el miedo, la perplejidad, la necesidad de encontrar una explicación, y sobre todo un culpable, dominan el ambiente. ¿Pero cómo ha podido suceder? ¿Cómo un gesto tan trivial, un acontecimiento tan irrelevante como el de tocarse la cara con el guante que estuvo en contacto con el misionero repatriado de Sierra Leona puede provocar tal tragedia?
Tan intensa es la perplejidad como obsesivo el debate sobre si los protocolos sanitarios adoptados son los adecuados y si se han aplicado de modo correcto. Se comparan los seguidos en España con los que recomienda la Organización Mundial de Salud y se buscan responsables.
Hasta el momento lo que parece claro es que Teresa cometió un error al quitarse el traje protector. Había estado en contacto con el misionero fallecido en el momento de mayor virulencia de la enfermedad. Los controles no estaban todavía desarrollados para un virus que se conocía poco y se sucedieron una cadena de accidentes y de errores fatales. Pero el microorganismo ya ha mutado y se ha transformado en el germen que suele hacer más daño a la sociedad española: el de la polarización política y social. Los sindicatos culpan al Gobierno. El Gobierno, que ha reaccionado tarde, culpa a la oposición y a los sindicatos de tener una actitud miserable. Y la peste del desencuentro se extiende.
Sobre el origen del virus del ébola sabemos todavía poco. Parece que viene de los murciélagos. Sobre la enfermedad antropológica que convierte los protocolos en una utopía que debería ponernos a salvo de la libertad y el mal tenemos más conocimiento.
A nosotros, hombres modernos, nos falta la vieja sabiduría que expresaba el joven Aquiles poco antes de la muerte de Licaón: “¿No ves cómo yo soy también bello y alto?/Mas también sobre mí pende la muerte y el imperioso destino/y llegará la aurora, el crepúsculo o el mediodía/en que alguien me arrebate la vida en el combate”. Es lógico que nos resistamos y que tengamos miedo ante ese momento. No somos cosas entre las cosas, sino anhelo de infinito. Pero lo trágico es que hayamos creído que los sistemas perfectos pueden ponernos a salvo de las flechas y de las lanzas, de la fatalidad, del error, del mal. Cuando llegan esas saetas nos volvemos con violencia contra los médicos, el Gobierno o los dioses que tenían que haber garantizado nuestra seguridad. Todos son culpables y la ideología calla la pregunta por el dolor de los justos (Camus).
A nosotros, hombres modernos, nos han enseñado que todo puede estar previsto, que el mal no necesita redención. Los antiguos en esto eran más realistas y buscaban algún sacrificio capaz de romper la misteriosa injusticia que sacude a los que no tienen culpa. Eran ingenuos sí, también supersticiosos. Pero lo cierto es que en sus sacrificios había una forma de espera para el Sacrificio definitivo, el que realmente ha vencido el lacerante enigma.
El Estado moderno nos hizo creer que la libertad y el mal podían quedar neutralizados a través del monopolio de la violencia o de los protocolos. Nos hizo creer que ya no hacía falta víctima. Pero lo que ha sucedido es que se ha acrecentado la espiral de la culpa: la víctima se convierte en verdugo (Girad) en un proceso sin fin. Lo hemos visto estos días cuando se ha acabado señalando al misionero repatriado como el último responsable de lo sucedido.
¿Qué puede romper esta cadena endiablada? Escuchar el testimonio de los que siguen al Justo. “El peor efecto del ébola es que nos deshumaniza y nos hace huir de lo que tenemos a nuestro lado”, aseguraba estos días José Luis Garayoa, un misionero que se ha hecho famoso por su labor en Sierra Leona. Garayoa, después de 30 años en África, atiende a los infectados de varios poblados con una pasión por la gente que sufre que nos hace comprender el valor de una vida entregada.
No estamos a salvo de las consecuencias de la libertad. La realidad se nos cuela por los protocolos. A veces golpea con dolor. Otras, las más, muestra un rostro que suscita maravilla y estupor. ¿Cuándo es más verdadera?

 1.104
1.104