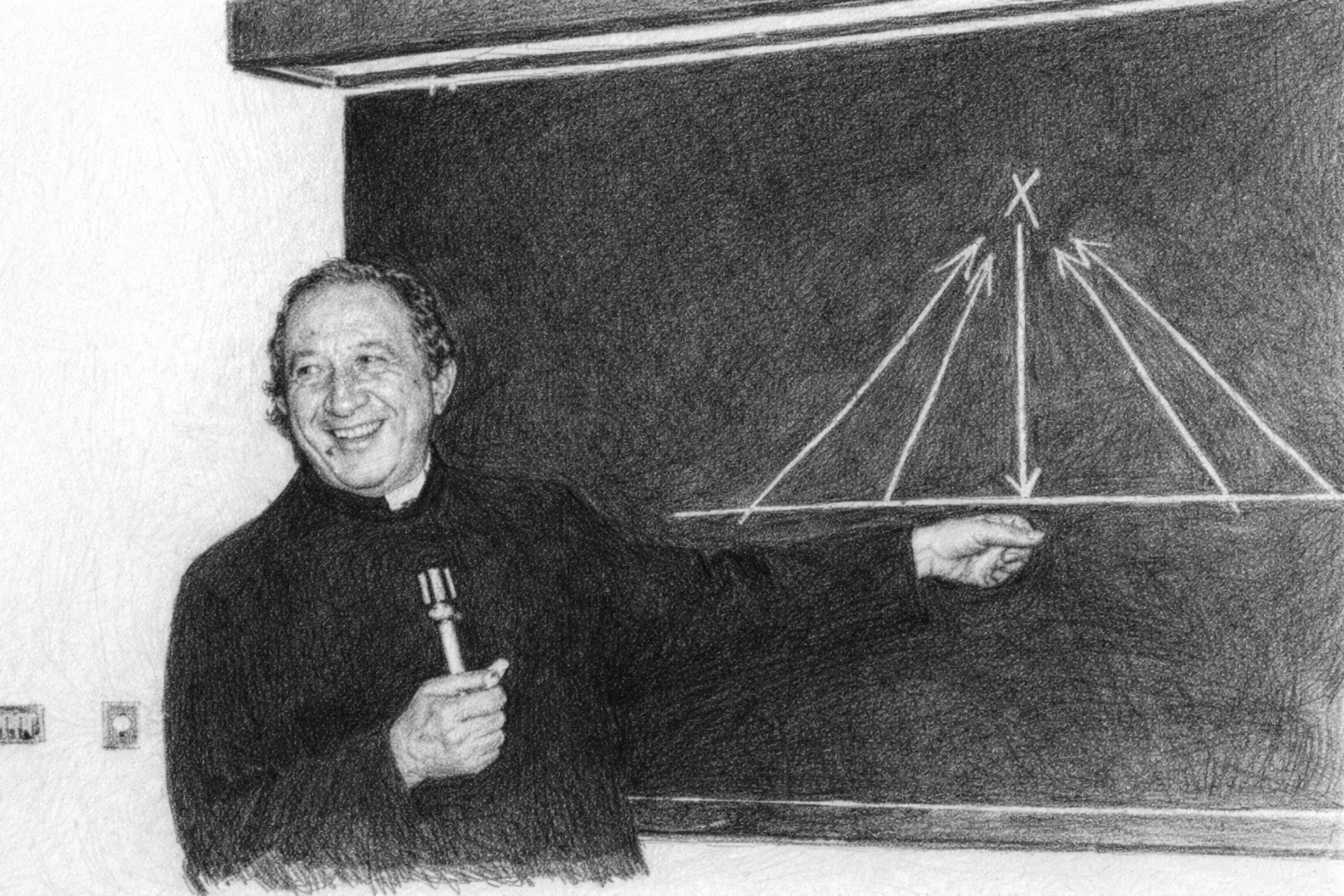Un instante sólido

El primer llanto con el que el hijo de Marianna estrenó el aire se confundió con el quejido ronco de las bombas que rasgaban el cielo. El hijo de Marianna ha traído algo absolutamente nuevo a Mariupol, a Ucrania, a Europa, al mundo.
Putin provoca miles de muertos. Vuelve a hacer lo que hizo en Siria. Negocia corredores humanitarios para avanzar militarmente, para dar la apariencia de que la vía diplomática funciona, para enredar a la comunidad internacional. Las tropas de Putin no entran en las ciudades porque en el combate calle por calle, casa por casa, perdería la ventaja de su ejército sobre la resistencia ucraniana. Putin asedia con frío y con hambre, bombardea desde lejos. Socializa el dolor, busca el estancamiento de la invasión en un mar de sangre para forzar la rendición. Y el civil ucraniano y el soldado ucraniano, también el soldado ruso, se ven igualados por la muerte. Todos son víctimas. Putin se ha convertido en el único verdugo y, para eso, ha dejado él mismo de ser un hombre, ha matado al hombre que hay en él. Las víctimas heridas, huidas, aunque aparentemente no se salven, seguirán siendo seres humanos, para siempre, hasta cuando ya no haya tiempo. Una muerte al final se parece a todas las muertes. Pero el nacimiento del hijo de Marianna es único, cada nacimiento es distinto. Con ese nacimiento ha empezado, en medio de la tragedia, algo absolutamente nuevo. La historia, y no es un modo de hablar, ha vuelto a comenzar. El hijo de Marianna al nacer, al ser nacido, al ser concebido, ha introducido en Ucrania algo de otro orden, algo cualitativamente diferente, absolutamente diferente, a la suma de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de toda la muerte sembrada por la invasión.
Stephen Colbert, el humorista, no conoce a Marianna. A miles de kilómetros, en unas de las televisiones estadounidenses dice que la invasión es una crisis humanitaria pero también un triunfo de la humanidad, porque los ucranianos de a pie, a pesar de la supuesta superioridad de Putin, no están dispuestos a dejarse aplastar y a rendirse. Se habla del despertar de un Occidente adormecido por los somníferos del consumismo y del bienestar. Sin duda parece que la guerra ha hecho, de pronto, la vida más densa. Ya no es tan fácil quedarse cómodamente instalado en un cinismo que todo lo iguala, ese que espera a que llegue la “fatiga de la solidaridad”, el cansancio de la acogida y el enfriamiento de la compasión.
Pero ni siquiera los relámpagos de la resistencia ucraniana sirven para disolver la oscuridad cínica para la que todo es líquido y mentira, para la que no hay verdad por la que sacrificarse.
La luz está en el paritorio de Mariupol. La vida se hace realmente sólida cuando se mira a la cara a las víctimas. En la estación de Przemyśl, en Polonia, por la que siguen pasando miles de refugiados, hay otra Marianna. Es mayor que la Marianna de Mariupol, tiene dos hijos, un niño y una niña. Juegan distraídos. Como si no hubiesen escuchado los bombardeos, como si no hubieran pasado mil penalidades para cruzar la frontera. La hija de esta Marianna intenta consolarla. Ha dejado atrás a su marido y vive con el corazón encogido preguntándose si seguirá vivo. Ucrania entera se ha convertido en un gran andén donde mujeres y maridos, novias y novios, madres e hijos se despiden. Cada último beso, cada mano de cada padre que se agita para dar el último adiós, cada última mirada y cada última caricia forman un silencioso clamor, un grito al cielo que mendiga un pronto reencuentro. Es irracional negar la posibilidad de ese reencuentro. La intensidad con la que se desea es la mejor prueba de que se va a producir. Seguramente el reencuentro será inesperado, de otro modo a como se había imaginado, en otro tiempo y en otro espacio, o simplemente cuando tiempo y espacio se hayan condensado en un instante definitivamente sólido.
La Marianna de Przemyśl cuenta su historia mientras se asoman unas lágrimas tímidas en sus ojos verdes. Y es irracional pensar que la injusticia que ha sufrido Marianna y su familia no puede ser reparada. Sus lágrimas son también el anticipo de un instante definitivamente sólido. En realidad ese instante ya sucedió y sigue sucediendo. El dolor de Marianna y de todas las mujeres ucranianas traspasa el corazón del mundo. Y hay una mirada que les dice: ¡Marianna, no llores! Lo dice con rotundidad y firmeza, con una seguridad en la que se puede confiar. ¡Marianna, no llores, estás hecha para la vida y no para la muerte! El llanto de Marianna y de todas las mujeres ucranianas vence nuestro cinismo porque nos invita, casi nos obliga, a volvernos hacia ese Instante sólido en el que una mirada sigue diciendo: ¡estás hecho para la vida, no para la muerte!


 7
7
 0
0