Por qué releer Como gustéis, de W. Shakespeare: dos notas
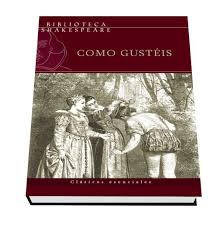
I.
Celia, Rosalind y Touchstone son fugitivos de la malevolencia del Duque Frederick. En su destierro llegan al bosque de Arden, y sabemos que es así porque al inicio de la escena IV del acto II, Rosalind exclama: “Bien, pues este el bosque de Arden”, y durante el resto de la obra no tendremos noticia alguna de sus árboles, ni de sus animales, ni de cualquier detalle colorista o ambiental. No hay acotaciones escénicas, es teatro de la palabra, y por ello un teatro que implica fuertemente al espectador: en aquellos tiempos, los espectadores “ponían” imaginativamente bosques, palacios, campos de batalla, pero solo lo imprescindible para no despistarse de la enjundia traída por las frases de los personajes. Un modo de hacer y de ver teatro en cuyas antípodas se encuentra nuestra sensibilidad cultural, y que quizás hace que el teatro de Shakespeare se nos vuelva un tanto “duro”: llevamos décadas de hiperrealismo en las representaciones de la vida que nos sirven los productos audiovisuales de consumo cotidiano; y así otorgamos credibilidad a lo que visualmente nos facilite un mayor acceso a la piel de todas las cosas -o simplemente a la sugestión de ese acceso-, si lo hace generando prontas sensaciones. De piel a piel. Tendemos a valorar mejor las versiones de Shakespeare marcadas por la exhuberancia visual, los rostros glamurosos, los subrayados musicales y las síntesis quirúrgicas de texto al servicio de un ritmo psicológico de asimiliación rápida, calcado de los vademecums de Hollywood.
II.
Pero Shakespeare es de todo menos un dramaturgo dermatológico. Llega hasta los tendones y nervios, hasta el hueso de los asuntos y las personas. Aun en las comedias, como Como gustéis, no se priva de esos monólogos y diálogos que imponen silencio interior al espectador, porque incluso la comicidad hay que asegurarla con un sólido amarre en lo humano; y tampoco de la justeza de lo que debe aparecer y de la ausencia de lo irrelevante, lo que despista o suena a simple ruido más o menos agradable. Quizás no sea solo algo de Shakespeare, sino propio de todos los clásicos: profundidad y pedagogía simultánea para el espectador o el lector; meta y camino; petición de entrega total al que recibe, porque el que da se ha entregado del todo. El clásico solo pide una cosa, quizás por ser la más importante: que vayamos a la lectura sin la defensa de nuestra superficialidad, nuestras prisas, o nuestras exigencias impositivas de inmediata satisfacción. Entonces, en ese silencio expectante se hace presente su profunda y asombrosa voz. Es ponerse a ello; el que lo probó, lo sabe.

 165
165


