¡No debemos tener miedo!

Tras casi siete meses de guerra, pensábamos que se podría vislumbrar algún atisbo de luz y algunos (últimamente sobre todo Erdogan) ya hablaban de una paz cada día más posible. En la reciente cumbre de Samarcanda se han visto numerosas señales de impaciencia frente a la guerra, incluso de países no precisamente cercanos a Occidente (como la India).
Con un discurso amenazante y muy duro, remitido en las horas previas a su lectura para crear expectación en todo el mundo y, como en tiempos de Stalin, quitarle el sueño a la gente a la espera de sus decisiones, Putin nos precipita casi hacia el abismo de la guerra y de la destrucción de la realidad pues la horrible perspectiva de que la guerra pueda extenderse por el mundo supone dar un paso más por la vía de la destrucción. El cuadro que el presidente ruso ha presentado al mundo se caracteriza por una distorsión clamorosa de la realidad. El país agresor se presenta como agredido y arrinconado (como en tiempos de la Unión Soviética), el país que arresta y encarcela a los que no están perfectamente alineados con el gobierno, que cierra todos los periódicos y medios informativos que no sean favorables al régimen, acusa al resto del mundo de ser presa del delirio nazi, el país que desde que empezó la invasión de Ucrania amenaza al mundo con recurrir a las armas nucleares (poniendo ostentosamente en situación de alarma al sistema de defensa nuclear) acusa al resto del mundo de amenazarlo de la misma manera.
Se podría alargar indefinidamente la lista de distorsiones de la realidad, pero destaca sobre todo el terror que esta locura, aparentemente imparable, intenta infundirnos, y realmente parece que no hay salida más allá de la pura reacción.
Sin embargo, existe otra vía: un sencillo pero radical retorno a la realidad.
Retornar, reafirmar la realidad más allá de la falsificación propia de la propaganda putiniana no significa simplemente reconocer que el agresor no puede confundirse ni ponerse al mismo nivel que el agredido, que por muchos errores que haya podido cometer Occidente, nada puede justificar la tragedia a la que estamos asistiendo. Frente a una voluntad de poder casi patológica y suicida (porque amenazar con el uso –aunque sea preventivo– de armas nucleares es literalmente amenazar con el suicidio de la humanidad), todo eso resulta cada vez más evidente y habrá que aclarar los motivos, pero no basta ni es lo esencial. Hay que salir de la espiral de odio.

Aquí, lo primero que hay que dejar claro es que, a pesar de todo lo que está pasando en Ucrania y de lo que el presidente Putin va predicando, Occidente no odia a los rusos. Es la Rusia de Putin la que odia, y quizá no odia a Occidente tanto como a sí misma. Así lo testimonian muchos rusos que huyen de su país porque ya no pueden soportar el clima de odio que se respira, que se han visto acallados porque no se pliegan a sufrir ese clima y se distancian de las iniciativas de su gobierno.
Pero que hasta la Rusia de Putin se odia a sí misma se ve también en otros testimonios. Una Rusia que alimenta el resurgimiento del culto a Stalin porque, a pesar de los millones de muertes que causó, podría devolverle la grandeza perdida (que hoy vuelve a perseguir), no tendría otro lugar más que la sala de un tribunal para un escritor como Vasili Grossman, que se atrevía a plantear la cuestión de las comparaciones entre Lenin, Stalin y Hitler: «Para matarlos, tuvieron que explicar que los kulaki no eran hombres. Sí, como cuando los alemanes decían que los judíos no eran hombre. Igual que Lenin y Stalin: los kulaki no son hombres. ¡Pero eso es mentira! ¡Hombres! Eran hombres. Eso es lo que hay que empezar a entender. Eran todos hombres».
En esta Rusia tampoco habría sitio para el «nacionalista» Solzhenitsyn, que en realidad no veía con ninguna simpatía la separación entre Ucrania y Rusia pero que llegó a decir explícitamente, aunque muchos lo olvidan, que si ese era el deseo de la mayoría de la población y así se aprobaba, como luego sucedió, mediante una votación verdaderamente libre (no como las absurdas elecciones que se están pidiendo bajo una ocupación militar), no podría oponerse.
Pero Solzhenitsyn no tendría sitio en la Rusia actual sobre todo por lo que pedía en su Archipiélago Gulag: que Rusia pudiera conocer un juicio real sobre los crímenes de la época soviética. «El enigma que nosotros, los contemporáneos, nunca podremos descifrar, es el siguiente: ¿Cuál es la razón por la que Alemania puede castigar a sus malvados y Rusia no? ¿Qué camino funesto ha de seguir aún nuestro país si no podemos sacudirnos esta inmundicia que se pudre en nuestro cuerpo? ¿Qué lección va a poder darle Rusia al mundo? (…) Si no castigamos, si ni siquiera censuramos a quien cometió el mal, estamos haciendo algo más que velar la vejez de un miserable, estamos privando a las nuevas generaciones de todo fundamento de justicia. Así crecen los “indiferentes”, y no por culpa de una “débil labor educativa”. Los jóvenes asimilan que la vileza nunca se castiga en la tierra y que, al contrario, siempre aporta bienestar. ¡Qué desasosiego, qué horror, vivir en semejante país!».
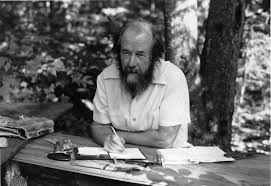
La purificación que exigía Solzhenitsyn no sucedió. No en vano el Memorial se «liquidó». Esa es la realidad, que debería tener más fuerza que cualquier discusión.
Pero eso tampoco basta. Restablecer la realidad significa recuperar su centro, es decir, al hombre, ese hombre cuya integridad falta en tantos debates de geopolítica, quedando reducido a sus intereses momentáneos. Y ahí la historia de la verdadera Rusia y de los países amenazados hoy por la Rusia de Putin todavía tiene algo que decirnos.
Tiene algo que decirnos Solzhenitsyn, que hoy no dejaría de recordarnos el error cometido por Occidente al no oponerse a Hitler esperando poder domesticarlo, sin entender que sacrificarse antes habría supuesto sacrificar mucho menos después.
Tiene algo que decirnos Havel que, aun agradeciendo a Occidente lo que hizo en defensa de los disidentes, nos recordaba que eso no bastaba si al mismo tiempo no sabíamos responder al eslogan de moda de entonces: «mejor rojo que muerto», porque decía que un pueblo que carece de razones por las que arriesgarse incluso a morir nunca tendrá razones por las que vivir.
Tiene algo que decirnos san Juan Pablo II si tomamos en serio la advertencia que marcó su pontificado y la resistencia que causó entonces en su Polonia natal y en todo el imperio soviético: «¡no tengáis miedo!».
Estos testigos tienen algo que decirnos para que quede clara una cosa: que no nos invitaban entonces, como no nos invitan ahora, a responder con la misma lógica que combatían y que hoy deberíamos saber superar.
Si entendemos por qué es posible no tener miedo (existe alguien que nos sostiene, hay una fuerza en el hombre que lo hace irreductible ante cualquier poder, ya sean las fuerzas de unos u otros) y por qué merece la pena arriesgar la vida (porque somos responsables de un don que no nos pertenece y no podemos desfigurar), entonces también seremos capaces de afrontar y superar ese sacrificio que supone renunciar a los propios puntos de vista y abrir un camino hacia lo imposible. Así, la reafirmación de la realidad, de la verdad y la justicia no se harán en nombre del odio y las negociaciones se tomarán más en serio (aunque haya que tratar con quien se sitúe al margen de la ley).
Artículo publicado en La Nueva Europa
https://www.lanuovaeuropa.org/editoriale/2022/09/21/non-dobbiamo-avere-paura/

 2
2



 0
0