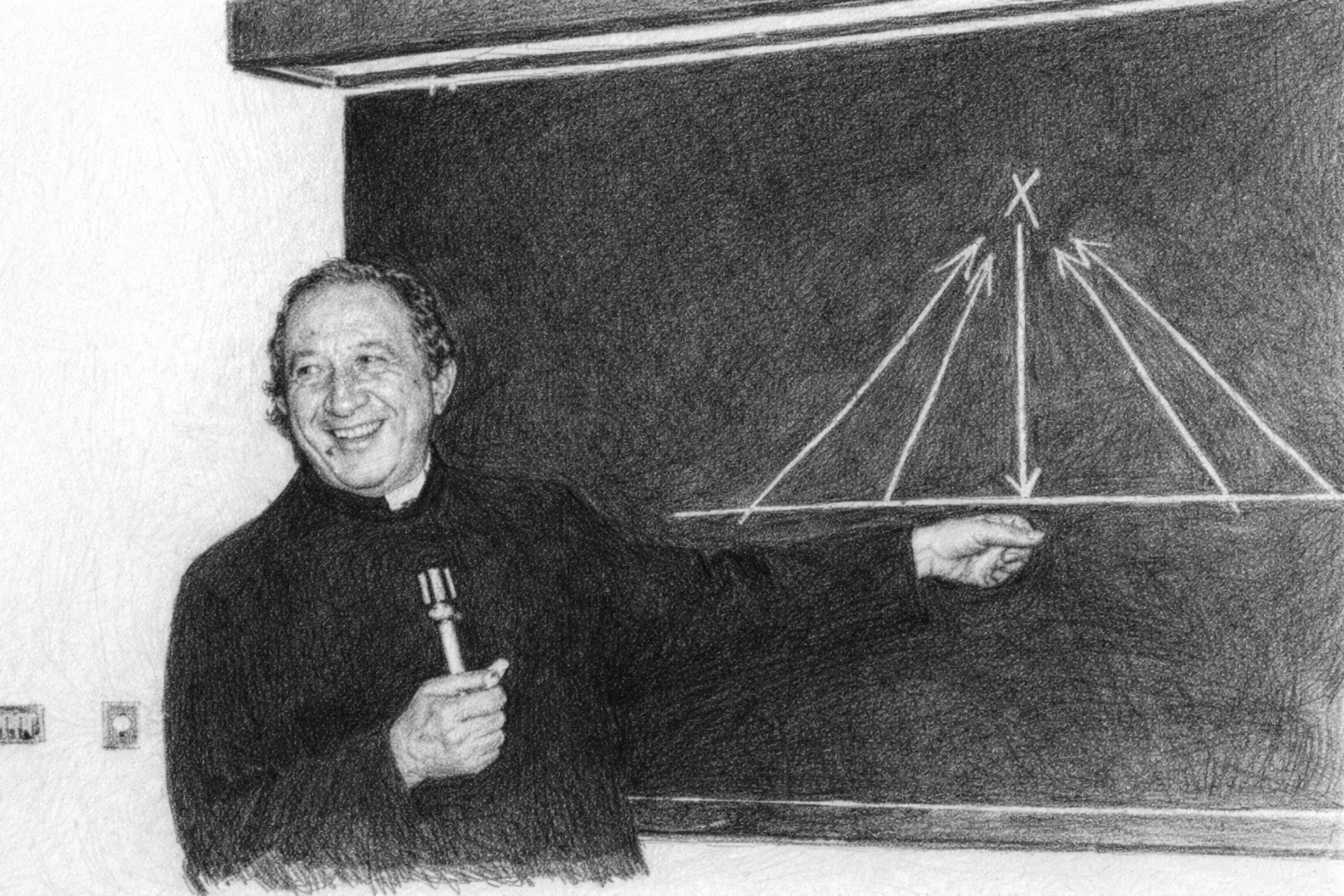Los padres fundadores son el futuro

Pronto va a hacer dos años del asalto al Capitolio. Un asalto que supuso el fin de un mundo: mostró hasta qué punto el valor de una democracia, fundamentada en la convivencia pacífica, había dejado de ser evidente en el país que hasta entonces había sido el referente de los principios políticos occidentales. Hay quien dijo entonces, con optimismo, que aquel intento de cambiar el resultado de las presidenciales por la fuerza iba a servir de “vacuna” para reducir el radicalismo.
Algunas encuestas apuntaban que el virus seguía muy activo el pasado martes, cuando se celebraron las elecciones de midterm. Un estudio de la Universidad de California de hace algunas semanas muestra que el 29,7 por ciento de los encuestados están dispuestos a cometer “actos violentos por un motivo político”. Entre los candidatos republicanos había un número nada despreciable de trumpistas: siguen sosteniendo que Biden había robado las últimas elecciones. También había candidatos demócratas con una orientación extrema.
Estados Unidos vive desde la presidencia de Obama una especie de “guerra religiosa”, un círculo vicioso que se retroalimenta. Las políticas de Obama provocaron una radicalización de la derecha. Muchos votantes republicanos pensaron que se les estaban robando sus esencias. Esa radicalización hizo posible la llegada de un candidato tan anómalo como Trump a la Casa Blanca. Con Trump como presidente se produjo una radicalización de la izquierda.
Los liberals, sobre todo las élites intelectuales, alimentaron una guerra cultural contra el trumpismo obsesiva. Creció la “cultura de la cancelación”, el imperio de lo políticamente correcto -una forma de censura-, la intimidación en el pensamiento y la descalificación sistemática del mundo de valores tradicionales. La derecha respondió con otra guerra cultural defendiendo el “America first”, el proteccionismo y un extremismo religioso inspirado en el nuevo evangelismo.
El martes pasado no se produjo una victoria de los republicanos tan rotunda como se esperaba. El apoyo de Trump no sirvió de ayuda a los candidatos republicanos que estaban más cerca del expresidente. Demócratas y republicanos moderados han obtenido buenos resultados, como el gobernador DeWine en Ohio, el gobernador Shapiro en Pennsylvania, el senador Thune de Dakota del Sur, o el senador Wyden de Oregón. No solo hay encuestas negativas. Un 60 por ciento de los votantes dice no coincidir con el punto de vista de Trump. Es el mismo porcentaje que critica el nacionalismo del “America First”.
Las elecciones de midterm han abierto un debate interesante entre los republicanos, hay alternativas a la candidatura de Trump para las próximas presidenciales. El gobernador de Florida De Santis suena con fuerza. Por otra parte los demócratas se han dado cuenta de que las posiciones más polarizadas no les convienen.
Pero es demasiado pronto para hablar del fin de la “guerra religiosa” en la política estadounidense. Los demócratas son débiles porque se han convertido en el partido de las élites educadas y los republicanos son débiles porque no se han desecho de Trump. La debilidad no ayuda a la paz.
Y hay más. Las guerras de religión se trasladan a la política cuando deja de estar claro que el único modo de acceder a la verdad es la libertad y cuando se defiende una verdad “ahistórica”. La incertidumbre y la inseguridad sobre un determinado valor lleva a buscar un atajo para mantenerlo vivo. Se hace necesario el apoyo del poder, porque no se confía en la capacidad que tiene ese valor de suscitar adhesiones libres. La verdad sobre la dignidad de la vida, sobre la igualdad de todos los hombres, sobre las luces y las sombras del pasado no es algo abstracto ni una conquista lograda para siempre. Pretender afirmarla o imponerla a través de una determinada legislación y de pronunciamientos judiciales, sin tener en cuenta la situación cultural, antropológica y social del mundo en el que se vive, puede ser una forma de violencia. Eso lo sabían bien los padres fundadores.


 4
4
 0
0