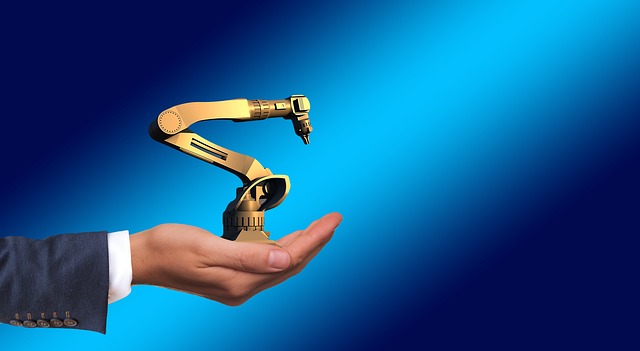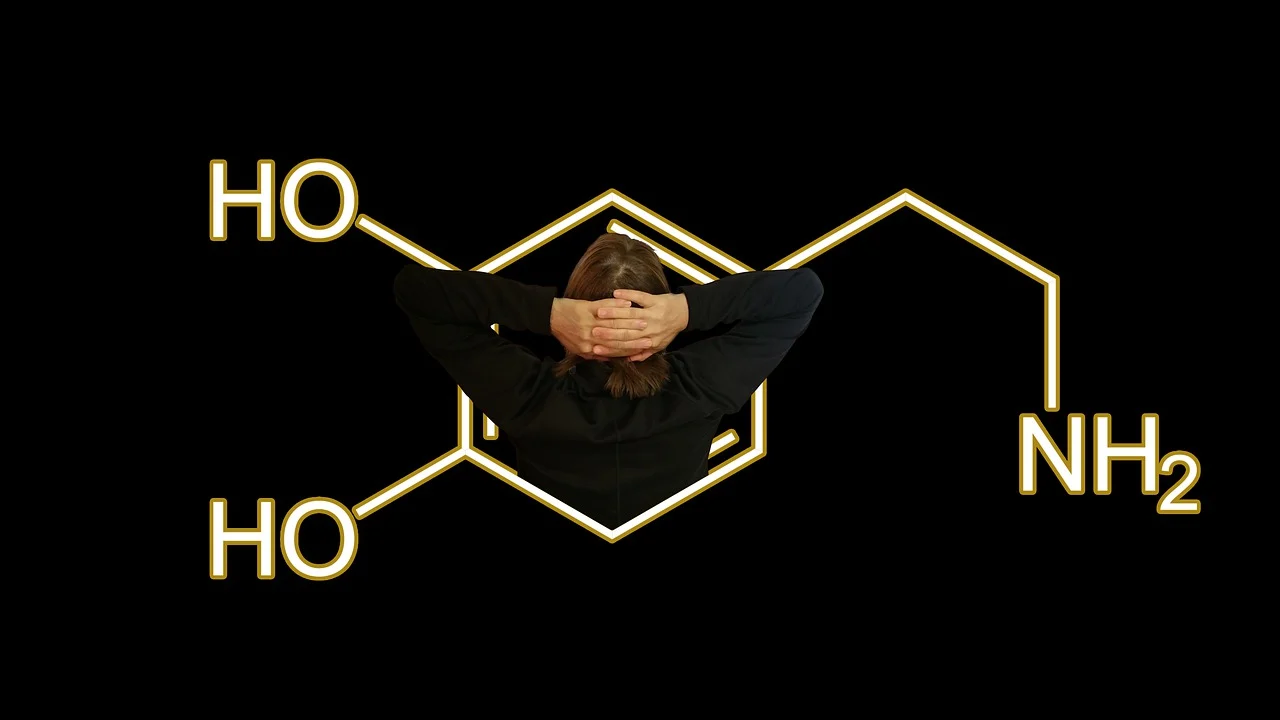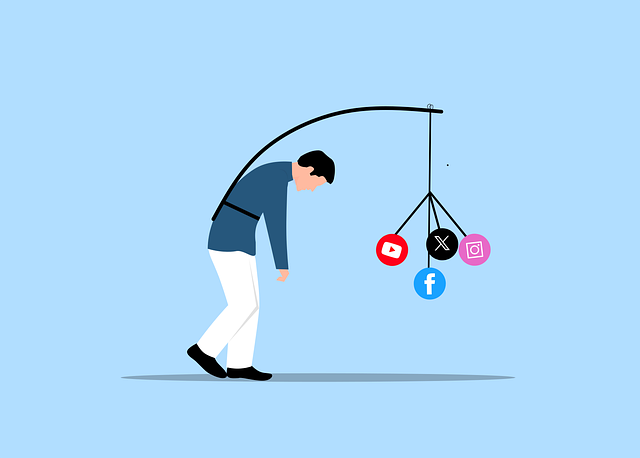Grietas en el muro derribado

Hace 25 años. No era un muro, eran dos. Uno se levantaba en Berlín Occidental y el otro en Berlín Oriental. En medio se extendían cien metros de tierra de nadie dominados por las garitas militares. Hace 25 años nadie se imaginaba que faltase tan poco tiempo para que aquellos muros y los sistemas de Europa del Este estuviesen a punto de hundirse. El periodista Ricardo Erhman, que trabajaba para la agencia Ansa, fue el que desató la caída al preguntar por las nuevas condiciones de tránsito entre las dos Alemanias.
El colapso de los regímenes comunistas fue, al menos teóricamente, el fin de la legitimación racional de lo negativo que ha estado en el centro del pensamiento de los dos últimos siglos (Borghesi). El marxismo era una expresión más de ese racionalismo para el que la finitud de la condición humana y el mal coinciden. El mal no es la consecuencia de la libertad sino un componente necesario de la realidad que es conveniente utilizar para la revolución. Por eso la violencia puede convertirse en la partera de la historia.
¿Cayó con el muro esa forma de entender la vida? ¿Los cascotes de Berlín fueron la última expresión de la ideología racionalista? La interpretación que se hizo del fin del comunismo fue casi tan ideológica como su origen. El economista americano Robert Heilbroner ofrecía un diagnóstico en el mismo 89 desde las páginas del New Yorker que acabó imponiéndose: lo que había sucedido era consecuencia de que “el capitalismo organiza los asuntos materiales de la humanidad más satisfactoriamente que el comunismo”. Todo había sido consecuencia de una mala gestión. Como si los disidentes o la ruina humana en la que vivía la otra Europa no hubieran contado nada. “Quedarse en los factores económicos sería una simplificación”, aseguró Juan Pablo II, uno de los protagonistas de lo que había sucedido, en el libro que escribió pocos meses antes de morir (“Memoria e identidad”).
Pero la simplificación economicista se convirtió en la única categoría para interpretar el pasado y, sobre todo, el futuro. En los años 90 triunfa la otra antropología negativa, la liberal. Se exalta el poder del mercado y su capacidad de transformar el egoísmo individual (intereses) en bien colectivo. Llega la fiesta de la globalización que en realidad solo es una mundialización financiera porque la economía real sigue siendo local. Triunfa el individualismo, el capitalismo sin freno. Todo se vuelve apariencia, todo es líquido.
El atentado de las Torres Gemelas en 2001 y la crisis que da paso a la gran recesión nos despiertan de una juerga que no podía durar. En la primera década del siglo, ante el escándalo que reclama tanto relativismo, algunos reclaman orden. La caída del comunismo había traído la libertad pero no se había producido una indagación sobre su contenido. Había llegado el momento de afirmar principios seguros, de hablar de la verdad. Sus nuevos defensores no tuvieron muchos miramientos sobre el camino que había que recorrer para alcanzarla. Y se convirtió en un esquema, en una nueva imposición. En otra forma de ideología.
Seis años después de la crisis más severa del último siglo se abren grietas en un búnker que todavía está en pie. Es cierto como asegura Finkielkraut que “después de que hayan pasado muchos años de la caída del muro estamos todavía sometidos a la tentación de la ideología”. Vivimos en un mundo postmarxista y postotalitario pero el principio de “razón suficiente” le ha sobrevivido al marxismo. Ese principio nos obliga a pensar que las cosas suceden porque tienen que suceder, porque hay razones suficientes para que ocurran. El racionalismo no ha caído. Sigue expresándose a través de lo que el filósofo francés llama “una suerte de resentimiento contra el mundo tal y como nos es donado”. Y continúa provocando esa incomprensión de la libertad que justifica el mal como un paso hacia un mundo mejor.
Pero la pregunta que se hace el propio Finkielkratut supone ya algo nuevo: “¿El hombre está destinado a vivir en medio de sus propios productos o puede reconocer aquello que le es dado? Seamos ateos o creyentes, creo que debemos sentirnos invitados a este tipo de conversión de la que la poesía siempre ha hablado”.
Finkielkraut no es el único. Prueba de que los tiempos han cambiado es que hoy se pueden leer páginas como las que escribe Steiner sobre su infancia. El pensador de origen judío recuerda que, tras recibir un regalo en su Austria natal, se sintió sorprendido porque las cosas existieran. “Salí corriendo en pleno diluvio para cerciorarme de tan elemental y milagrosa verdad: cada brizna de hierba, cada guijarro en la orilla del lago eran, para siempre, exactamente así”. Y añade más adelante que “todos somos invitados a la vida. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué soy?”. Dos preguntas que suponen una apertura poco frecuente hasta ahora y que llevan a nuevas cuestiones: “¿cuál es la fuente de nuestras esperanzas indelebles, de nuestros presentimientos, de nuestros sueños proyectados hacia el futuro? ¿En qué lugar surge la marea del deseo que desafía el dolor, el yugo de la esclavitud y la injusticia?”.
La tarea más urgente, 25 años después, es encontrar personas que puedan hacerse estas preguntas, que puedan mirar cada brizna de hierba de este modo, que se sientan invitados a una vida que es don. Es el camino para reconquistar, bajo los cascotes, el contenido y el protagonismo de la libertad. En el principio no está lo malo sino unos padres felizmente desnudos en un paraíso real.

 1.083
1.083