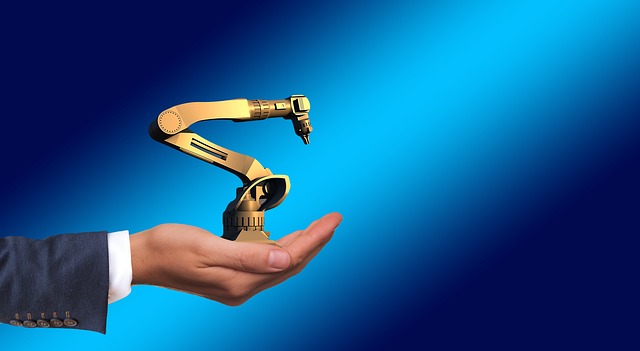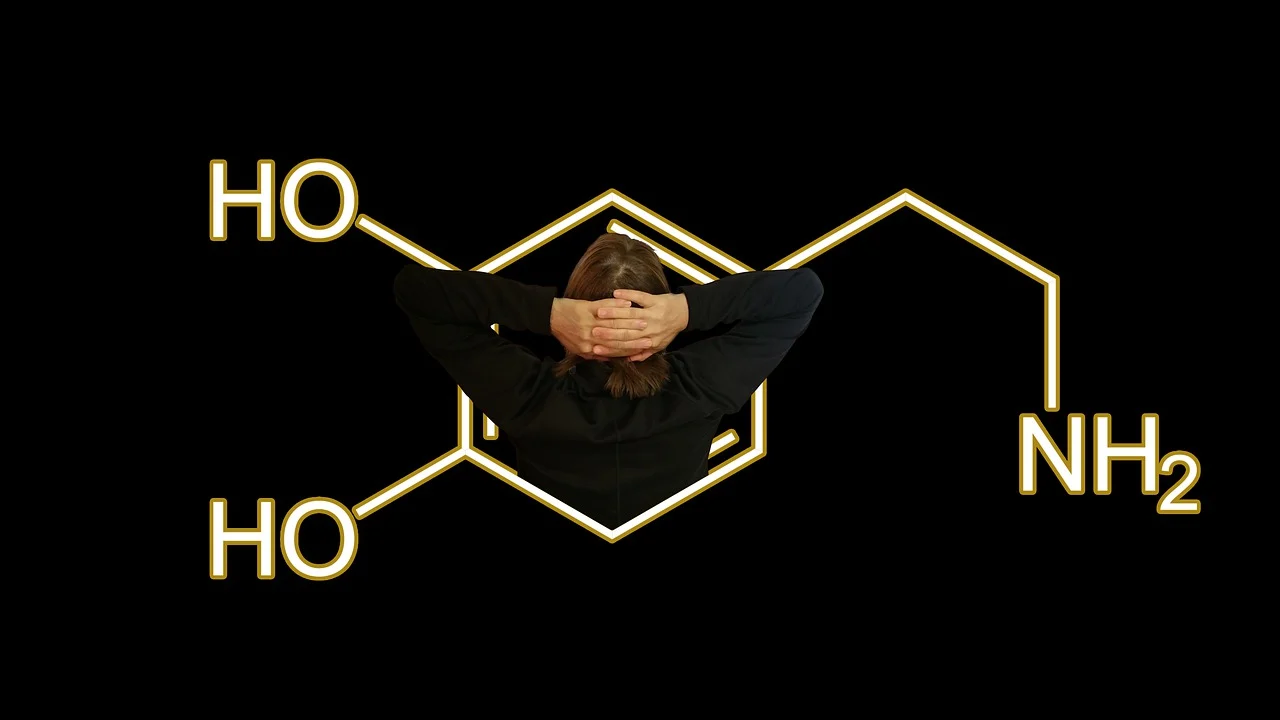Esa forma de hacer política (y de votar) que se ha quedado vieja

El Foro de Davos celebrado la semana pasada ha sido el fiel reflejo de lo rápido que cambia el mundo. En la edición de 2017, la preocupación por el populismo era obsesiva. La inquietud ha disminuido considerablemente, hasta casi desaparecer. La economía mundial crece, Estados Unidos crece, Europa crece. Los líderes más nacionalistas parecen haber aprendido la lección y se hacen los simpáticos. Trump ha asegurado que “América primero” no significa “América sola”. El adalid del proteccionismo ha llegado a postular mercados abiertos y libres. Theresa May ha defendido la política industrial británica, pero se ha olvidado del Brexit. Hasta Narendra Modi, el primer ministro que pretende hacer de la India un país dominado por un único color, el color azafrán del hinduismo, ha postulado la multiculturalidad.
¿Ha quedado atrás la epidemia de particularismo en política? No precisamente. Davos ha sido testigo de la fractura creciente (y preocupante) entre la sociedad civil, el mundo de la ciencia y la empresa, y los líderes políticos. Es la impresión que le queda a Mike Rosenberg, profesor del IESE, probablemente la mejor escuela de negocios de Europa. Rosenberg, que ha seguido muchas de las sesiones, asegura que “hay dos mundos. Por un lado, está el mundo de las ONG, de los académicos, de las empresas, que intenta solucionar los problemas y que tiene un gran optimismo (seguramente excesivo). Y en el otro lado está el mundo de la política. Los políticos, bajo su discurso oficial, reflejan un mundo fracturado. Se ve que les interesa más movilizar a sus votantes que la solución de los problemas de todos. Domina el ninguneo del contrincante sea nacional o internacional”.
Davos, como todo foro nacional o internacional que se precie estos días, hierve excitado por las posibilidades que trae la IV Revolución Industrial. La digitalización suscita entusiasmo. La nueva fiebre seguramente tiene algo de ingenua e incorpora muchas dosis de vieja avaricia. Pero siempre es positivo que el comienzo de un nuevo universo, en este caso tecnológico, despierte los “deseos socializadores”, el deseo de construir con otros. Lo llamativo es que a pesar de la derrota relativa (muy relativa) del populismo y del nacionalismo, el mundo de la política, como señala Rosenberg, siga pensando con esquemas particularistas. Defender lo propio, lo particular, en política es legítimo. El populismo y el nacionalismo son las formas patológicas de esa posición originariamente justa.
Seguramente hará falta tiempo para que el populismo y el nacionalismo, que tanto han dominado la escena en los últimos meses, y que pueden volver en cualquier momento (ahí está Cataluña), hagan efecto como vacuna universal y generalizada. Pero como le ocurre a Rosenberg, cada vez se hace más incómodo el espectáculo de una política entendida como la defensa de una parte, aunque sea “la parte de la verdad”.
En la Italia de postguerra, antes de la caída del Muro de Berlín, la mentalidad de la democracia cristiana, preocupada por ocupar espacios para frenar el avance del comunismo, tenía su fundamento. 25 años después, cuando el ciclo político está definitivamente acabado y reaparecen caras antiguas, ese fundamento ha desaparecido. En la España de hace 15 años, la disolución de facto del proyecto de refundación nacional de la transición podía explicar una política principalmente defensiva. En nombre del auténtico pluralismo, de la tradición dominante agredida y de la libertad, era hasta cierto punto lógico que el interés principal fuera abrir espacios a la parte más débil. Pero después de haber sufrido en los últimos meses el particularismo del independentismo, ejemplo meridiano del olvido de lo común, queremos algo nuevo. Es viejo hacer política para defender de un cierto modo la verdad (la verdad no se abre espacio gracias a la política), para defender a los políticos que están “del lado bueno”, para que los políticos que están del “lado bueno” defiendan el espacio de las obras e iniciativas que están del lado bueno. Hay algo de pretencioso y de ingenuo en este modo de ver las cosas. No acusa el cambio de las circunstancias.
El concepto de espacio político y el objetivo de su ocupación tienen que ver con una mentalidad que entiende el poder como algo geográfico: está abajo o al otro lado de una línea bien trazada que nos separa de los otros. Pero ya no hay tradición dominante alguna que esté en pie. Las instituciones se sostienen con dificultad. El poder es anónimo (la soberanía se ha disuelto), todos somos cómplices y víctimas, todos estamos cansados de sostener o atacar instancias que dicen llevar la razón, agotados de defendernos (el ejemplo de Cataluña es rotundo), deseosos de que nos ayuden a vivir mejor.
¿Vamos a ser –como diría Péguy– unos archivos y unos tableros, unos fósiles, supervivientes de edades históricas? En esta época de transición, se hace más necesaria que nunca una política que facilite el encuentro, la construcción del espacio común, la posibilidad de reconstruir lo que une. Una política que se derrame gratuitamente, una política no atrincherada, una política sinceramente partidaria de los bienes comunes, que son bienes de quien piensa diferente.

 76
76
 0
0