En búsqueda de lo humano

No son tiempos sencillos en Colombia, aun después de la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodenominado Ejército del Pueblo –FARC-EP (FARC en adelante)–, la que fue la guerrilla más antigua del mundo por más de medio siglo. Están aún vivos en los corazones de muchos ciudadanos los recuerdos de la violencia que se ha vivido en la cual ha sido involucrado un país entero desdibujándose así las justificaciones para validar la defensa de los ideales guerrilleros enmarcados en la búsqueda de la justicia social. El camino hacia la paz hoy se transita lento, un país cansado de la guerra y desesperanzado por el miedo y desconfianza que la guerra genera. La guerrilla no ha sido ni es el único actor armado que habita este territorio, pero hoy en día es con ellos con quienes se ha firmado un proceso de paz y con quienes necesitamos hacer un camino para entender por qué estos hombres y mujeres que han decidido dejar las armas son un bien para nosotros.
Las FARC nacieron en 1964 en una zona rural de Colombia en medio de problemas sociales que venían agudizándose desde comienzos del siglo XX especialmente relacionados con la distribución de la tierra y la utilización de la violencia por parte de los partidos políticos. En este marco este grupo brota con un fuerte componente rural y un vínculo con las guerrillas liberales que fueron haciendo tránsito hacia el comunismo basados en la lucha de clases y las estrategias militares para lograr el poder político. Desde entonces este grupo ha buscado transformaciones económicas, sociales y políticas que desde su perspectiva necesitan los colombianos por medio de lo que se llama guerra de guerrillas.
El crecimiento de las FARC a lo largo de los años fue notorio, de hecho, en el año 2002 llegó a tener 20.766 combatientes, sin embargo, al momento de su desmovilización sus filas habían disminuido a 5.765 miembros, aun así un número de miembros significativo. El grupo estaba distribuido a lo largo del territorio colombiano, en 25 de los 32 departamentos. Participaron en sus filas hombres, mujeres e incluso fueron reclutados niños y niñas, muchos de los cuales pasaron toda su vida en el grupo armado hasta el día de hoy.
Varios gobiernos intentaron procesos de paz con las FARC. En 1982 se hace un primer avance de negociación fruto de lo cual se crea un partido político de los simpatizantes de la guerrilla llamado Unión Patriótica, sin embargo, esto no tuvo buen fin ya que fueron asesinados aproximadamente 3.000 de sus miembros lo cual replegó las negociaciones impidiendo concluirlas. El segundo intento se dio en 1992 instalando una mesa de negociación en México, la cual en reiteradas ocasiones se levantó por acciones violentas del grupo armado, de modo que no dejaban claros sus deseos de paz. Finalmente, entre 1998 y 2002 se dio el último intento de negociación despejando una porción de territorio colombiano para la guerrilla, sin embargo, no hubo cese al fuego, continuando la dinámica de la guerra con graves incidentes violentos. Para la opinión pública, especialmente en este último proceso, las FARC aprovecharon este tiempo y el territorio despejado para fortalecerse, lo cual hirió profundamente la confianza de la sociedad en ellos.
En ese orden de ideas, para llegar a una nueva posibilidad de encuentro entre las partes tuvieron que pasar varios años y unos años muy difíciles por el recrudecimiento de la guerra que se constituyó en la estrategia del gobierno de 2002 a 2010. Pero fue justamente en 2010, con el cambió de presidente, que se retomaron los diálogos. Henry Acosta, un ciudadano de confianza para las dos partes, fue quien animó este nuevo inicio, pues encontró en el gobierno entrante “un ánimo de reconciliación”, explica él en una entrevista concedida en 2016.
Fue así como, tras una etapa exploratoria que duró un año, se fijó una agenda inicial en la ciudad de La Habana el 26 de agosto de 2012 con el apoyo de Cuba y Noruega como países garantes y poco a poco, a lo largo de cuatro años negociadores del gobierno colombiano y de las FARC, tocaron uno por uno los seis puntos planteados en la agenda denominada “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Uno de los aprendizajes de procesos anteriores con las FARC fue que la agenda de negociación debía ser razonable, factible de abarcar y razonable de negociar, en este sentido en esta agenda se descartaron temas como el modelo económico o el cuestionamiento de la propiedad privada. Finalmente, los puntos seleccionados para las negociaciones de paz fueron: (1) reforma rural integral, (2) participación política, (3) cese al fuego, entrega de armas y reincorporación, (4) drogas ilícitas, (5) víctimas y justicia, e (6) implementación, verificación y refrendación. El nivel de refinamiento técnico de cada uno de ellos es bastante alto, lo cual quedó plasmado en las 310 páginas que compusieron el acuerdo final.
El proceso de negociación duró en total cuatro años y cuatro meses desde el inicio hasta su firma definitiva. Según diferentes teóricos de los estudios de paz, los procesos de negociación requieren de tiempos prolongados no solo por los contenidos que se abordan sino porque son procesos, antes que nada, de construcción de confianza entre las partes, procesos de rehumanización del enemigo. Este proceso también sucedió entre las FARC y el gobierno de Colombia.
Según diferentes crónicas, con el paso del tiempo estas partes negociadoras que iniciaron como enemigas fueron haciéndose cercanas. Como explicó en su artículo “¿Cómo fue posible lo imposible?”, la periodista María Jimena Duzán dijo que “los negociadores del gobierno y los de las FARC fueron cambiando sus percepciones sobre su oponente y, al hacerlo, cambiaron también como personas”. Parte de este giro, dicen los mismos negociadores, tuvo que ver con la visita de cinco grupos de víctimas del conflicto armado a La Habana. Estas eran víctimas no solo de la guerrilla sino incluso del Estado para sensibilizar a las negociantes en este punto. Las víctimas querían exponer ante ellos el sufrimiento que les produjo la violencia que sobre ellas recayó. Los mandos de la guerrilla que presenciaron estas conversaciones se dicen cambiados por las mismas, lo cual ha llevado a esta guerrilla a pedir perdón a las víctimas tal como lo manifestaron en su discurso del 26 de septiembre de 2016 e incluso en varias de sus entrevistas sobre las páginas más difíciles, como la masacre de Bojayá o el secuestro de los Diputados del Valle, varios altos mandos guerrilleros han dicho que son cosas que “nunca debieron ocurrir”.
De esta manera, el acuerdo logró conducir a la comprensión de la inutilidad de la violencia para defender ideas, pero se ha acercado a las mismas buscando dialogar con este grupo armado sobre su visión de país, dialogar para entender y acoger lo que pudiera ser razonable. Un ejemplo de lo anterior es el punto uno del acuerdo referente a la reforma rural integral, en el cual quedó plasmada la necesidad de los campesinos al acceso integral a la tierra, lo cual significa también el acceso a bienes y servicios públicos, así como estímulos productivos, una preocupación originaria de las FARC. Para esto el acuerdo plantea la entrega gratuita de predios, subsidios para la compra y créditos especiales con el mismo propósito, así como un fondo de tierras con los predios confiscados a los narcotraficantes, sus testaferros o tierras ocupadas indebidamente. A esto se sumarán acciones para aclarar los títulos legales y propiedades sobre el suelo, formalizando los informales. Finalmente, este punto busca armonizar el uso que actualmente tiene la tierra en Colombia (principalmente ganadera) con su verdadera vocación (agrícola) dado que el uso presente está generando desequilibrios ambientales, económicos y sociales, por lo anterior, el acuerdo propone delimitar la frontera agraria y proteger las áreas de interés ambiental.
El acuerdo también contempla en su tercer punto la dejación de armas y el cese al fuego. Este último es un gesto que si se dio paulatinamente dentro de las negociaciones sirve como una muestra de confianza y buena voluntad entre las partes. En este sentido, durante los diálogos se realizaron dos ceses al fuego por parte de la guerrilla, uno hacia finales de 2012 y otro a finales de 2014. En agosto de 2016 gobierno y FARC anunciaron un cese bilateral y definitivo de las hostilidades. Dentro del acuerdo se nombró como verificador del fin de las hostilidades y la entrega de armamento al Consejo de Seguridad de la ONU, una misión política que participa en un mecanismo tripartito (Gobierno, FARC y ONU) para monitorear y verificar el cumplimiento de lo acordado. La comisión de la ONU ha contado con 280 observadores de 15 países distintos, mandato que se irá renovando según la evolución del proceso. Fueron ellos quienes el 27 de junio mediaron la finalización del proceso de entrega de armas, se recibieron 7.132, las cuales según el acuerdo se guardaron en contenedores, algunas de ellas se destruirán y otra parte se convertirá en obras de arte para ser ubicadas en la sede de la ONU en Nueva York, otra obra en Cuba y otra más en Colombia.
Sin embargo, uno de los puntos más complejos del acuerdo es el quinto sobre el sistema de justicia especial dentro del cual entrarán los excombatientes y que cobijará a otros actores que hayan participado del conflicto armado. Este tipo de justicia se denomina transicional, porque da cuenta de los procesos de transición de un conflicto armado a la paz y es normalmente invocada en los procesos de paz buscando ese complejo balance entre los derechos de las víctimas y los intereses de los grupos armados. La justicia transicional tiene en su centro los derechos de las víctimas mientras permite dejar atrás el conflicto. Esta justicia se apuntala en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. El acuerdo colombiano, en este sentido, contempla la creación de una comisión de la verdad, una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas (más de 60.000 según cifras oficiales) y una jurisdicción especial para investigar, juzgar y sancionar de acuerdo con las normas colombianas, y con los estándares internacionales, todos los crímenes representativos cometidos en el contexto del conflicto.
Finalmente, más que las sanciones, el gran reto será que la violencia ya no sea más un camino para defender las ideas de ninguna de las partes, es decir, que las lógicas de la eliminación del diferente, o la ley del más fuerte ya no apliquen en nuestra sociedad. En este sentido el acuerdo en su punto de participación política busca que las FARC encuentren condiciones para defender sus ideas por vías democráticas. Esto implica las garantías del ejercicio político de las FARC y el apoyo financiero al mismo. Se garantizará un mínimo de 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales (8 años), así como la participación de representantes de las regiones donde se ha vivido más fuertemente el conflicto armado.
En general, los retos son grandes frente a la implementación del acuerdo, pero tal vez el más grande es abandonar como sociedad, y especialmente los grupos armados, las lógicas del modelo marcado por el narcotráfico que inició con los cárteles de Medellín y Cali exclusivamente dedicados a este negocio, pero que pronto se fue extendiendo a otros grupos como la guerrilla o los paramilitares y a otras esferas como la política y la social. Dice Francisco Thoumi que tanto el consumo como el tráfico y la producción de drogas ilegales son síntomas de problemas y conflictos sociales no resueltos. Para el caso colombiano muestra no solo el abandono de muchos sectores rurales que recurren a estos cultivos para sobrevivir, sino la dinámica del dinero fácil para otros eslabones de la cadena de producción y distribución. Adicionalmente están permeados de este negocio y lógica sectores importantes de la sociedad evidenciando los niveles de corrupción que existen. En tal sentido, afirma Thoumi, el problema hoy no solo son las drogas sino la cultura mafiosa que prevalece en la sociedad. Respecto a esto el acuerdo logró el compromiso de las FARC a abandonar el negocio de la droga y una serie de ayudas para los campesinos con el fin de disminuir la producción sustituyendo cultivos y aumento de sanciones para quienes producen la droga. Pero queda toda una estructura mafiosa sosteniendo la economía paralela del país, así como las formas de pensamiento que reproducen maneras de vivir no sanas.
Lo cierto es que el acuerdo de paz en Colombia se ha dado, no sin pocas resistencias, de hecho no tuvo éxito en un primer momento su aprobación por medio de plebiscito el 2 de octubre de 2016, con una abstención del 62%. El 50,23% de los votantes desaprobaron el acuerdo y el 49,76% dijeron sí aprobarlo. De esta manera el acuerdo entró en un proceso de negociación con los sectores opositores y tuvo que ser reformado para su aprobación por vía del Congreso de la República. Aun así, la oposición al proceso es alta: el temor a la impunidad, la molestia por las posibilidades de amnistía, el ejercicio de la política de las FARC con ideas de corte socialista y la sensación de que nada de esto es merecido, son discursos que se han condensado en un bloque social y político opositor, una polarización que se notó en las urnas, pero que se nota a diario en la tensa calma con que vivimos. Pero esto también nos va agotando, pues notamos que incluso defender una postura no es suficiente para responder a las verdaderas necesidades de nuestro corazón.
En este escenario, donde 5.000 hombres, mujeres y jóvenes han dicho desear dejar las armas y empezar una nueva vida, ¿qué tenemos que decir los creyentes, pero sobre todo, cómo lo vivimos? Julián Carrón, en una entrevista publicada en Jot Down, se pregunta si cuando los migrantes de origen árabe “llegan a Europa, donde teóricamente se encuentran con una cultura y una presencia cristiana, ¿los cristianos tenemos algo que ofrecerles?”. Esta misma pregunta aplica para nosotros, y si deseamos ir más al fondo podemos preguntarnos: ¿cuál es la mirada hacia los excombatientes que nos ayudará a entenderlos como un bien y que hará que ellos se sientan mirados como Jesús miró a Zaqueo? Un Jesús conmovido, deseoso de la compañía de Zaqueo porque sabía, como dice Carrón en dicha entrevista, que “la vida no cambia con reclamos éticos, tiene que ver con alguien que ayude, que se preocupa por ellos”.
Ciertamente puede haber muchas heridas por sanar en esta relación entre la sociedad y lo que fueron las FARC, pero lo cierto es que no se sanará con más distancia y duda. Dar una oportunidad no solo significa haber hecho este acuerdo o su participación en la política, sino mirarles humanamente, entender, como dice Carrón en Jot Down, que “el otro es un bien porque independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con sus ideas, o de cómo el otro te perciba, a mí siempre me hace madurar… su provocación me ayuda a estar despierto, a estar atento, a tener preguntas abiertas con las que poder interceptar respuestas que de otra manera me hubieran pasado absolutamente inadvertidas”.
La Iglesia, compañera de los seres humanos, también necesita dar una luz que ayude a mirar este camino del proceso de paz con hondura, teniendo en cuenta lo firmado, pero más allá de ello, buscar lo humano, trascender nuestro enojo, miedo o silencio e implicarnos como lo haría Cristo con otro que podamos llamar hermana, hermano.
Este es el camino que hay delante de todos los ciudadanos de Colombia, más allá de haber estado de acuerdo o no con lo firmado, de apoyarlo o desaprobarlo, es la pregunta ¿quiénes son estos que hoy tenemos delante?, y cómo nuestra relación con ellos ofrecerá una luz para que nunca más la violencia sea capaz de seducir sus corazones, ni los nuestros, que nuestro deseo de justicia no lo equiparemos con venganza y que podamos hacer nosotros experiencia y ellos también de lo que decía Benedicto XVI sobre que el amor es el que tiene la última palabra de la historia, y esto incluye la posibilidad de que la tenga también en Colombia.

 66
66

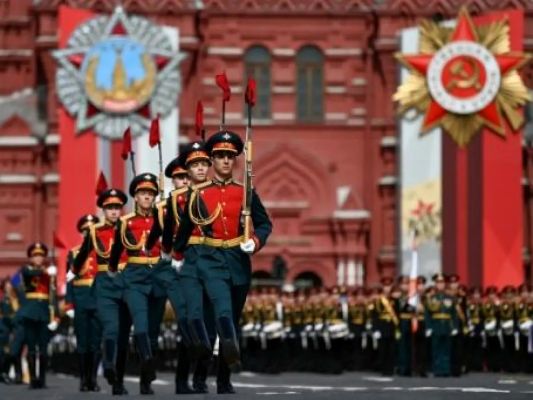

 0
0