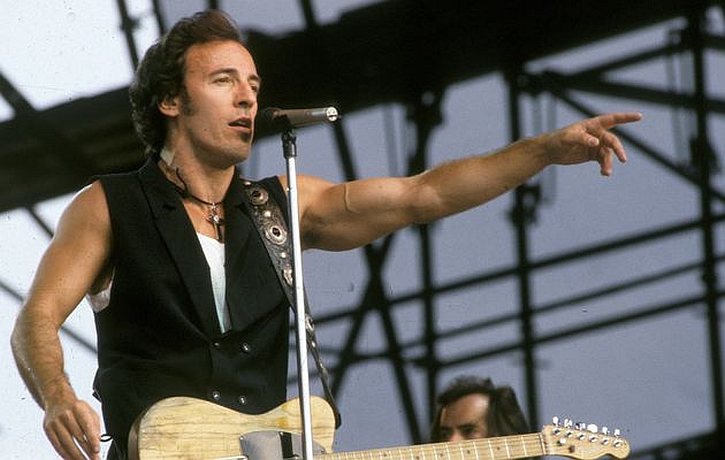«El Papa tiene muy claro que la cristiandad se ha acabado»

En su libro me ha asombrado un juicio muy actual y novedoso sobre la política, el poder y el modo en que los católicos estamos invitados a estar presentes en el mundo a la luz del magisterio del papa Francisco, los anteriores Papas y algunos autores católicos de referencia. Sus reflexiones sobre la situación en Estados Unidos y en Italia me han parecido también muy pertinentes al observar algunas similitudes con la política y la Iglesia en España. Ser católico en nuestro país se asocia normalmente a ser conservador y a votar a la derecha. La supuesta “agenda católica” se centra en batallar sobre las cuestiones morales y en preservar algunos principios y valores innegociables. Parece que para los católicos priman más la agenda moral y económica que la social o la medioambiental que siempre se encuentran en un segundo plano. ¿Cuál es a su parecer la novedad que Francisco ha aportado en este momento histórico en lo que se refiere a la participación católica en la vida común?
El papa Francisco ha vuelto a proponer la doctrina social de la Iglesia en su integridad y eso curiosamente ha provocado escándalo e incomprensión dentro de la Iglesia. Con la caída del comunismo en 1989-1991, la Iglesia mostró menos atención por la cuestión social, se centró en dos o tres valores (lucha contra el aborto, eutanasia, matrimonio homosexual) olvidando el problema del trabajo, la pobreza y las formas de marginación. Esto, más allá de las batallas estrictamente éticas, ha generado una mentalidad conformista que no tiene nada que decir sobre el nuevo modelo económico que ha marcado el mundo en la era de la globalización. Los católicos se han situado en una postura conservadora, en antítesis a la izquierda post-marxista, que ya no encuentra su legitimación en el terreno social sino en el post-moderno, el de la defensa individualista de los valores liberales. El frente católico conservador no comprende al Papa, cree que es un progresista cercano a la izquierda. No entiende que para el Papa la crítica al aborto debe ir acompañada de la crítica a un modelo económico-social, tecnocrático, que está en la génesis de la mentalidad individualista. El aborto es un resultado de esa mentalidad funcionalista. Por eso, la crítica al aborto también implica la crítica de un cierto modelo social. A su manera, también lo vio un conservador americano, Rod Dreher, que en su afortunado libro La opción benedictina, publicado en 2017, escribe: “De pronto me di cuenta de que algunas de las causas defendidas por mis compañeros conservadores –principalmente un acrítico entusiasmo por el mercado– pueden minar en ciertas circunstancias un elemento que yo, tradicionalista, consideraba la institución más importante que conservar: la familia. También tomé en consideración las iglesias, incluida la mía, ampliamente ineficaces a la hora de combatir contra las fuerzas del declive cultural. El cristianismo tradicional histórico –ya sea católico, protestante u ortodoxo– debería ser una potente fuerza opositora frente al individualismo radical y el secularismo de la modernidad. Aunque se dijera que los cristianos conservadores estaban combatiendo una guerra cultural, con la excepción de las cuestiones relativas al aborto y el matrimonio homosexual, era difícil ver a los míos involucrados en una dura lucha. Parecían conformarse con ser los capellanes de una cultura consumista que estaba perdiendo a marchas forzadas el sentido de lo que significa ser cristianos”. Dreher comprende perfectamente los límites del cristianismo liberal-conservador americano. Sin embargo, a diferencia de Dreher, el Papa no cree que el católico deba ser tradicionalista para defender ciertos valores. Francisco se niega a distinguir entre valores de derecha y valores de izquierda, y desea un compromiso integral del cristiano en el terreno social, un compromiso orientado a la colaboración con los demás para la realización del bien común.
En su libro también profundiza, en línea con el magisterio pontificio, en la constatación de que “no vivimos ya en la cristiandad”, que la Iglesia no es ya la única que produce cultura, ni es la primera ni la más escuchada. La fe ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. Afirma en el libro que Francisco quiere romper el vínculo orgánico entre cultura, política, instituciones e Iglesia. Este final de la civilización cristiana, la dificultad de encontrar un denominador común en los “valores” y en la moral “natural” ¿marca la imposibilidad de un diálogo sincero entre creyentes y no creyentes o nos reclama que este se proponga con nuevas formas?
El Papa, a diferencia del catolicismo conservador, tiene muy clara la idea de que la cristiandad se ha acabado. Ya no podemos presuponer un mundo cristiano. En Occidente, el mundo de hoy no es anticristiano. Es simplemente “no-cristiano”, por la sencilla razón de que ya no conoce el contenido de la fe, a Jesucristo. Lo conoce como una figura del pasado, no como una realidad presente. Esto revela una ausencia dramática de la Iglesia en el mundo actual, ausencia entre los jóvenes sobre todo. Los católicos conservadores siguen reivindicando por un lado un mundo cristiano que solo existe en mundos cerrados, y por otro acusan a la secularización de ser la causa de la pérdida de fe. En realidad, esa fe, sobre todo entre los jóvenes, nunca ha existido. Los jóvenes son agnósticos no porque sean anticristianos sino porque nunca han encontrado una experiencia de vida, personal y comunitaria, gracias a la cual puedan hacerse cristianos. El problema afecta a la Iglesia y no a la sociedad en primer lugar. Claro que el mundo actual no favorece, con sus modelos de vida, el descubrimiento de la fe, pero eso no puede suponer un pretexto para el vacío de propuestas de vida que caracteriza a la Iglesia actual. Ahí es donde se sitúa el reclamo del Papa. En Evangelii gaudium, Francisco escribe que hoy el Anuncio cristiano debe preceder al compromiso por la defensa de los valores morales de la Iglesia. En el mundo secularizado, el encuentro, el testimonio cristiano dirigido a todos, a la gente de derechas y a la de izquierdas, va antes. Antes que las diferencias políticas e ideológicas. Por ello, la Iglesia no está llamada a posicionarse políticamente sino a favorecer el encuentro del hombre de hoy con el Acontecimiento cristiano. No simplemente con el dogma o con los “valores” cristianos, sino con una experiencia de vida renovada gracias a la fe.
Me han parecido muy sugerentes las menciones a la actualidad del pensamiento de Guardini sobre que gobernar es también instaurar un diálogo con quien cada vez representa el otro, que no aparece como adversario sino como opuesto. Un ejemplo lo presenciamos en debates actuales como los existentes entre fundamentalismo y relativismo, entre progresismo y tradicionalismo, o entre particularismo y universalismo. En su libro invita a ir “más allá”, y practicar lo que se puede denominar como pensamiento incompleto o pensamiento abierto. Menciona también la conveniencia de recuperar el sentido católico de la complexio oppositorum y que la vida es oposición y que la oposición es fecunda. ¿Cómo aprender que la tensión con las oposiciones es fecunda? ¿Es posible vivir la comunión en las diferencias? ¿Qué significa este tipo de pensamiento abierto e incompleto, estas grandes cuestiones de nuestra época? ¿Qué ejemplos podemos ver en la actualidad de la utilidad de este pensamiento?
La lección de Romano Guardini es fundamental para recuperar un pensamiento católico original. En su libro de 1925 sobre la oposición polar, Guardini presentaba su idea del catolicismo como coincidentia oppositorum. La vida es una continua tensión polar, al igual que la sociedad y la Iglesia. La Iglesia es mística y social, personal y comunitaria, visible e invisible, liberal y dogmática, particular y universal. Esta tensión se sostiene, no se disuelve. Cada polo necesita al otro, no debe negarlo. El mismo Bergoglio, conocedor de Guardini, afirma: “Romano Guardini me ha ayudado con un libro suyo muy importante para mí, La oposición polar. Él habla de una oposición polar donde dos opuestos no se anulan. Tampoco un polo destruye al otro. No hay contradicción ni identidad. Para él, la oposición se resuelve en un nivel superior. Pero en esa solución, la tensión polar permanece. La tensión permanece, no se anula. Los límites no se superan negándolos. Las oposiciones ayudan. La vida humana está estructurada por oposiciones. Y eso es lo que sucede ahora también en la Iglesia. Las tensiones no necesariamente hay que resolverlas y homologarlas, no son como las contradicciones”. Aquí reside el corazón del catolicismo y de la doctrina social de la Iglesia. Por ello, el cristiano debe trascender la distinción entre valores de derecha y de izquierda. El modelo de la polaridad en la Iglesia no es un simple modelo teórico, es la vida del Espíritu. El Espíritu Santo es quien multiplica los carismas y es el mismo Espíritu quien reunifica las diversas partes del único Cuerpo de Cristo. Siguiendo al Espíritu, el cristiano tiene como una brújula para orientarse con el paso de los tiempos, que tienden a ser siempre unilaterales, pasando de un polo al otro. Así, en los años 70 del siglo pasado, los cristianos se vieron arrastrados por los vientos marxistas, mientras hoy tienden a ser fundamentalmente conservadores. Es un error. Hay que mantener un “pensamiento abierto”, como dice el Papa, y no solidificar las ideas en ideologías que petrifican la vida.
En su último libro menciona que desde 1989 parece que la izquierda y la derecha liberal han abandonado el terreno material como lugar de la política y del cambio. Ambas parece que han asumido el individualismo, la identidad y el bienestar psicofísico como los únicos criterios para la mejora de la sociedad. Al mismo tiempo, la Iglesia en lucha contra el espíritu de la secularización se debate entre el destino de confinarse en reductos de comunidades fuera de la historia o, como alternativa, realizar una alianza con el frente conservador con la esperanza de que el poder pueda frenar el avance del enemigo. El catolicismo parece preferir el orden, las certezas morales, los adversarios seguros y los confines claros. ¿A qué estamos llamados los cristianos de 2022 para construir con otros una salida real a los retos globales? ¿Es posible un cambio de la política que no se base en la oposición sino en una tensión fecunda de ideas distintas que puedan trabajar sobre lo universal concreto?
Después del 89, la izquierda “post-moderna” creyó conveniente hacerse perdonar sus errores abandonando por completo el terreno social. El “progresismo”, fundado en la defensa de los valores individualistas de la cultura liberal, sustituyó a los programas de solidaridad. Del mismo modo, los conservadores solo se han concentrado, como decíamos, en tres valores innegociables, aceptando el resto de valores del capitalismo. Eso significa que la mentalidad capitalista, la mentalidad de la era de la globalización, ha vencido totalmente a la derecha y a la izquierda. Por lo que respecta al cristianismo, en Europa y en América esta tendencia se produce en tres corrientes: los teoconservadores divididos entre occidentalismo cristiano y batallas culturales, los progresistas para los que la fe no tiene consecuencias culturales a nivel público, y los conservadores como Dreher para los que la única postura posible viene dada por la extrañeza de lo social y la formación de una “contracultura”. Podemos observar que en las tres orientaciones se ha perdido el criterio de analogía, central en el pensamiento católico clásico. El cristianismo actual se mueve entre identidad y contradicción, entre conformismo, teocon o progresista, y maniqueísmo. Esta dialéctica marca su crisis y explica la falta de un verdadero pensamiento católico capaz de medirse, positiva y críticamente, con la historia. Para retomarlo hay que partir de la Evangelii gaudium, el manifiesto del pontificado de Francisco, de la conexión entre evangelización y promoción humana que el Papa toma de la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, del modelo de polaridad de Guardini. Hay que partir de una experiencia renovada, personal y comunitaria, de una vida cristiana que se traduzca en cultura, misión y caridad. Una experiencia capaz de abrirse y dialogar con otros sobre el bien común del pueblo y de la nación. Los cristianos tienen un patrimonio de humanidad que constituye un recurso imprescindible en el mundo líquido que nos rodea.
Una de las partes que me han parecido más interesantes del libro es aquella en la que se desarrolla la crítica a la tecnocracia y a la relación de la Iglesia y del mundo con el poder. Existe una desproporción entre el poder técnico y la madurez ética de quien debería usarlo. Afirma que el poder sobre el propio poder es la cuestión antropológica fundamental de nuestro tiempo. El hombre de hoy no posee el poder sobre el propio poder. La reducción de lo real al conjunto de los problemas técnicos suele llevar a perder el sentido de la totalidad, a perder la relación entre filosofía y la ética social. Y aquí Francisco nos recuerda la necesidad de la recuperación de la política sobre la economía y del modelo estético sobre el funcionalista. Se necesita una política capaz de un “replanteamiento integral” de los problemas, mediante una noción sintética del bien común que se pueda proponer a todos. ¿Cuáles serían las prioridades de la política en la actualidad en aras del bien común? ¿Qué opina de iniciativas globales como la Agenda 2030 de la de las Naciones Unidas?
Los años de la globalización, que siguieron a la caída del comunismo, vieron la llegada de un pensamiento tecnocrático, positivista y funcionalista que acabó con el primado de la política sobre la economía. Todo se ha vuelto económico y los únicos criterios admisibles son los del beneficio, lo útil, lo rentable, lo funcional. Se ha establecido una sociedad que, olvidando cualquier forma de solidaridad, se fundamenta en los “descartes”: ancianos, niños con malformación, enfermos terminales, pobres, jóvenes que no entran en el mercado laboral. El poder se vuelve técnico y de ese modo ya no es capaz de orientarse ni de ser orientado. En la trágica guerra que en este momento separa a Ucrania de Rusia, muchos en Occidente hablan de la posibilidad de una tercera guerra mundial, es decir, de una guerra atómica. Estas afirmaciones delirantes demuestran que el problema que Guardini denunciaba en 1950 –el mundo técnico carece de criterios morales para dominar su desmesurado poder– es más actual que nunca. Los cristianos deben ser protagonistas de la lucha por la paz en el mundo contemporáneo, deben comprometerse por el bien común, implicando a todos los hombres de buena voluntad. El poder es para el hombre, no el hombre para el poder.
En un libro suyo anterior, Postmodernidad y cristianismo, propugnaba un “retorno a Agustín” afirmando que la presencia de la Iglesia en la sociedad no es el triunfo de un proyecto sino lo contrario de un proyecto, que esa presencia es estar en el mundo con un rostro nuevo, mediante una amistad y un afecto diferentes de cualquier utopía, distinto que cualquier moralismo. Por eso la Iglesia es una comunidad de extranjeros dentro de los estados terrenos, no una comunidad de almas hermosas. Una Iglesia en el umbral como decía Péguy. Una Iglesia que no puede considerarse como enemigos jurados de la modernidad ni garantía de inmovilismo de grupos dominantes. Una fe que sea esencialmente metapolítica en cuanto la Civitas Dei pueda convertirse en el alma de la polis, que realice una teología de la política y no una teología política. ¿Qué pueden enseñar san Agustín y Péguy a la Iglesia de 2022? ¿Qué significa estar presentes en el mundo con un nuevo rostro?
Le respondo con algunas citas tomadas del libro de Joseph Ratzinger La unidad de las naciones. Una visión de los Padres de la Iglesia. Ratzinger muestra en ese libro la actualidad del modelo agustiniano, que pone de manifiesto en su Ciudad de Dios, y su interés para el cristiano de hoy. “Agustín –decía Ratzinger– no intentó elaborar algo que pretendiera ser como la constitución de un mundo que se hace cristiano. Su civitas Dei no es una comunidad puramente ideal de todos los hombres que creen en Dios, ni tampoco tiene la más mínima coincidencia con una teocracia terrena, con un mundo construido cristianamente, sino que es una entidad sacramental-escatológica, que vive en este mundo ciertos signos del mundo futuro”. Esta dimensión sacramental-escatológica de la Iglesia es lo que explica cómo “Agustín percibe que el factor de novedad cristiana se mantiene: su doctrina de las dos ciudades no va orientada a una ‘eclesialización’ (Verkirchlichung) del Estado ni a una ‘estatalización’ (Verstaatlichung) de la Iglesia sino que, en medio de los ordenamientos de este mundo, que permanecen y deben seguir siendo ordenamientos mundanos, aspira a hacer presente la nueva fuerza de la fe en la unidad de los hombres en el cuerpo de Cristo como elemento de transformación, cuya forma completa será creada por Dios mismo una vez que esta historia haya llegado a su fin”. De este modo, “para él, el Estado, con toda su cristianización real o aparente, sigue siendo ‘Estado terreno’ y la Iglesia comunidad de extranjeros que acepta y usa las realidades terrenas pero no tiene su casa en ellas”. La escatología agustiniana sigue siendo revolucionaria y lícita a la vez. “Por tanto, mientras en Orígenes no se ve bien cómo puede continuar este mundo y solo se percibe el mandato de tender hacia una salida escatológica, Agustín tiene en cuenta la permanencia de la situación actual, que considera tan justa para esta época del mundo que desea una renovación del Imperio romano. Pero sigue siendo fiel al pensamiento escatológico al percibir todo este mundo como una entidad provisional y por tanto no trata de conferirle una constitución cristiana, sino que deja que sea el mundo quien siga luchando por conseguir su propio ordenamiento al respecto. En este sentido, su cristianismo, formado de manera consciente y lícita, también sigue siendo en último término ‘revolucionario’, pues no puede considerarse idéntico a ningún Estado, sino que es en cambio una fuerza que relativiza todas las realidades inmanentes al mundo”. La imagen de un cristianismo lícito y revolucionario sigue siendo verdadera para el cristiano de hoy. Por eso Agustín es más actual que nunca, porque indica un modelo de encarnación propia de la fe en un mundo pagano, muy distinto del medieval, caracterizado por el horizonte de la cristiandad. De eso hablaba en mi libro de 2013 Crítica de la teología política. De Agustín a Peterson: el fin de la era constantiniana.
En la introducción de su libro denuncia que existe un cierto peligro de metamorfosis del catolicismo que ha pasado de misionero y abierto al diálogo, social y comunitario, a identitario y conflictivo, eficientista y belicoso. Más adelante afirma que desde los 90 la Iglesia está en constante retirada, concentrada en sí misma y preocupada en su propia supervivencia. Un catolicismo como reserva india, en perenne dialéctica con el mundo sin que se puedan indicar puntos positivos, lugares de cruce. Habla de un peligro de pasar de catolicismo cristiano a “cristianista”. ¿Considera que esta metamorfosis sigue produciéndose o ha remitido? ¿Cómo volver a la posición original de lo católico y universal?
En mi libro tomo prestada una expresión acuñada por el filósofo Remi Brague, la de “cristianistas”. El cristianismo, tras la caída de las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, tiende a hacerse maniqueo, dominado por la figura del enemigo. El cristiano se convierte en cristianista. En el libro cito un artículo del vaticanista Lucio Brunelli que al día siguiente del 11-S escribía: “Un nuevo género de cristianos merodea por Europa. Son los cristianistas. Circulan varias especies, algunos llevan túnica, otros chaqueta y corbata. Está la versión aristocrática y la desgreñada. Pero todos los cristianistas tienen en común la actitud católica de combate. Basta de charlas ecuménicas, hace falta una identidad fuerte. Se sienten minoría. En política sienten preferencia por el centro-derecha, en economía son ultraliberales y, a nivel internacional, fervientes americanistas. Hasta aquí no parece haber mucho anticonformismo. Pero la verdadera novedad de los cristianistas no es la elección de su bando. Es su pathos. Su espíritu de militancia. Y sobre todo su fuerte motivación ideológico-religiosa. De la teoría de la unicidad de Cristo Salvador desciende sin duda una actitud beligerante con el islam. De la crítica ortodoxa del pelagianismo viene la acusación llena de desprecio a esos cristianos que se dedican principalmente a actividades sociales en favor de los ‘últimos’. De la denuncia del irenismo teológico se llega al entusiasmo (no solo aprobación, sino entusiasmo) por las expediciones militares aliadas. Todas esas características son la esencia del perfecto cristianista. Un fenómeno nuevo, sin duda, al menos relativamente en los últimos años. Minoritario pero no tanto como se cree porque se inserta (radicalizándolas) en tendencias doctrinales y políticas que también encuentran espacio en ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica. El verdadero punto de lejanía con los cristianistas no es una diferencia de perspectivas políticas. Es ese uso del cristianismo como una bandera ideológica”. Añado que este tipo de mentalidad, que se ha solidificado en gran parte del cristianismo actual, explica la incomprensión y desconfianza que hay hacia el pontificado de Francisco.
En la parte del libro en la que habla de las raíces cristianas de Europa se reflexiona sobre que “no porque el pasado fue lo que fue el porvenir se debe obligatoriamente parecer”. La pregunta que debería realizarse en Europa es si tenemos aún el deseo de vivir y actuar y no tanto de rodearnos de barreras. La invasión rusa de Ucrania y la reciente celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa están removiendo a muchos a que el papel que la Unión Europa sea distinto al que se ha vivido en las últimas décadas. ¿Es posible que Europa vuelva a encontrar el deseo de proponer al mundo una visión distinta a la que propone el liberalismo americano o el autoritarismo chino? ¿Ve una posibilidad real de cambio en la Unión Europea?
Es difícil responder. Europa ha estado a punto de derrumbarse a causa del modelo tecnocrático-monetarista que ha dominado largo tiempo la mentalidad de los tecnócratas que guiaban la Unión. Luego el Covid y la solidaridad recuperada en la lucha contra la pandemia han supuesto una especie de milagro. Ese renacer se ve sometido actualmente a prueba con la guerra entre Ucrania y Rusia, con designios geopolíticos mundiales que se superponen al conflicto, con potencias externas a Europa que no quieren la paz sino que tratan de redibujar los confines de sus áreas de influencia. Está claro que la autonomía europea queda fuertemente redimensionada por un conflicto que nos devuelve al enfrentamiento entre este y oeste, al mundo bipolar, a la guerra entre Oriente y Occidente. El modelo multipolar en el que la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco apoyaba su idea de equilibrio de paz entre los Estados y las naciones parece romperse. Sin embargo, ese designio no se abandona sino que se retoma con más fuerza. Este mundo, que juega peligrosamente con “una tercera guerra mundial a pedazos”, exige la potencia mediadora de Europa entre los dos bloques que tienden al conflicto. Europa no solo es parte de Occidente. También es la realidad de naciones que, habiendo experimentado en su propia piel la tragedia de la segunda guerra mundial, tiene la tarea de promover la paz y ser puente entre Occidente y Oriente.


 9
9