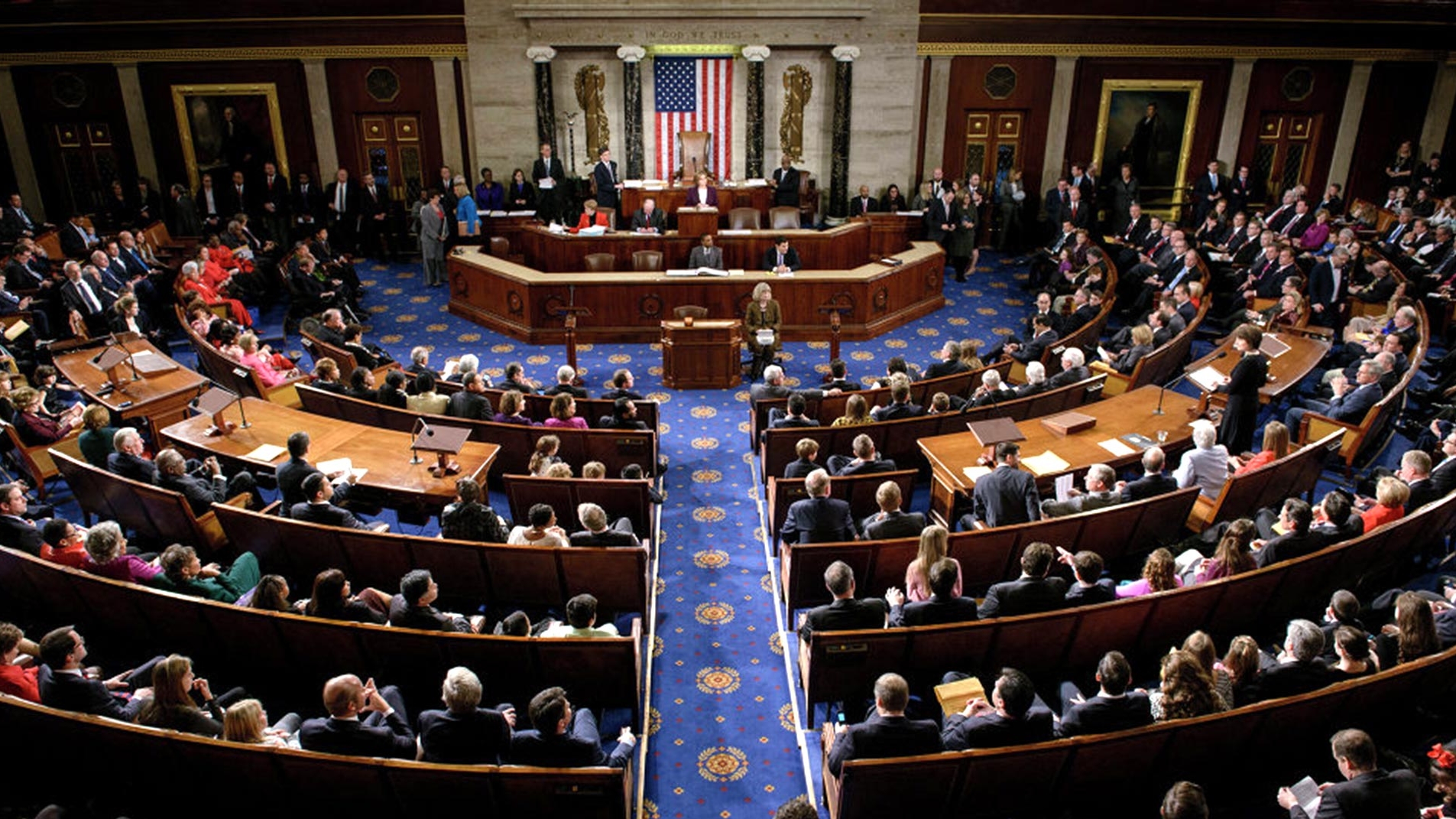El origen (bueno) del malestar explica (casi) todo

Ha llegado la primavera y no hay tregua. Había un alto el fuego en Gaza y Netanyahu ha acabado con él. Trump creía estar a punto de conseguir un alto el fuego para Ucrania y Putin le ha engañado ya, al menos, dos veces. La guerra comercial ha obligado a la Reserva Federal de Estados Unidos a revisar a la baja las previsiones de crecimiento. Parece que el presidente quiere hacerle intencionadamente daño a su economía para tener un dólar más débil.
No hay tregua ni paz en un mundo que cada vez se vuelve más conflictivo, en el que los valores democráticos cada vez son menos apreciados. ¿Cuál es la causa? Muchos llaman a esta época “la edad de la revancha”, el “tiempo de la polarización”, el “siglo del descontento y del malestar”. Hay un cierto acuerdo.
¿Pero cuál es el origen de ese malestar que provoca el auge de nuevas formas autoritarias, la vuelta a la ley del más fuerte, el cuestionamiento de la universalidad de los derechos humanos? ¿Cuál es el origen último del conflicto?
La respuesta no es simple. Aceptemos la complejidad. El aumento de la desigualdad, el cambio climático, los que algunos consideran excesos en la lucha contra el cambio climático, los problemas para acceder a la vivienda, la competencia de países donde producir es más barato, la soledad ante un mundo que no se entiende, el miedo a los migrantes… todos esos fenómenos y algunos más alimentan la frustración, las dinámicas identitarias, la aceptación de la desinformación. Las factores geoestratégicos, culturales y económicos se entrelazan y se retroalimentan.
Hay quien da un paso más y habla de la disolución de una tradición que era capaz de contener los instintos: la avidez de poder, la soberbia, el deseo de tener más. Habría que apelar, para solucionar el problema , a la moderación. Habría que rebajar las expectativas creadas y enseñar a los más jóvenes a aceptar que casi nunca se salva la distancia entre la espera y la realidad, entre el cumplimiento buscado y la decepción. Una solución de ese tipo está condenada al fracaso.
En una crisis como está se pone de manifiesto de forma clara lo que es más propio del hombre: el deseo es irrenunciable, es un fuego que no se puede sofocar. Su satisfacción definitiva, un bien inalcanzable. El problema empieza cuando está diferencia de polaridad, origen de cualquier belleza, no es reconocida y no es valorada.
En 1941, Dorothy Thompson, una periodista estadounidense, intentó explicar por qué muchos europeos habían abrazado, durante el período de entreguerras, los movimientos autoritarios. “Aquellos -concluía- que no tienen nada dentro que les diga qué les gusta y que les disgusta, ya sea la educación, el deseo de felicidad, o algún tipo de código, sea anticuado o moderno, se hacen autoritarios”. Alexander Hurst hace unos días en The Guardian, al intentar comprender lo que sucedía en Estados Unidos, llegaba a una conclusión parecida. La belleza en el país que preside Trump ha desaparecido, lo que cuenta es el tamaño. El tamaño de las autopistas, de los centros comerciales, del vaso de café. “Estados Unidos ha creído durante mucho tiempo en la idea de que la libertad es una expansión sin fin -señalaba Hurst- (..) pero la abundancia le ha perjudicado, le ha arrastrado a una falta de experiencia”. No hay experiencia cuando no se sabe decir si la autopista, el centro comercial o cualquier otra cosa te gusta o no te gusta.
¿Y si el malestar fuera consecuencia de la falta de experiencia? ¿Y si fuera consecuencia de no usar lo que “tenemos dentro para decir” -como señalaba Thompson- qué nos gusta y qué no nos gusta, qué nos humaniza y qué nos deshumaniza?
El problema no es el malestar sino la falta de una experiencia que nos lo haga comprender. Si tuviéramos esa experiencia, si supiéramos juzgar con lo que ”tenemos dentro”, entenderíamos que en el origen del malestar, en la imposibilidad de saciar el deseo, reside nuestra belleza como seres humanos y la base de una construcción social pacífica.
Sigue en X los artículos más destacados de la semana de Páginas Digital!


 5
5