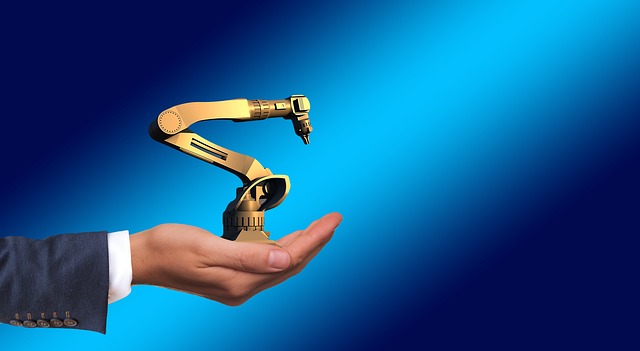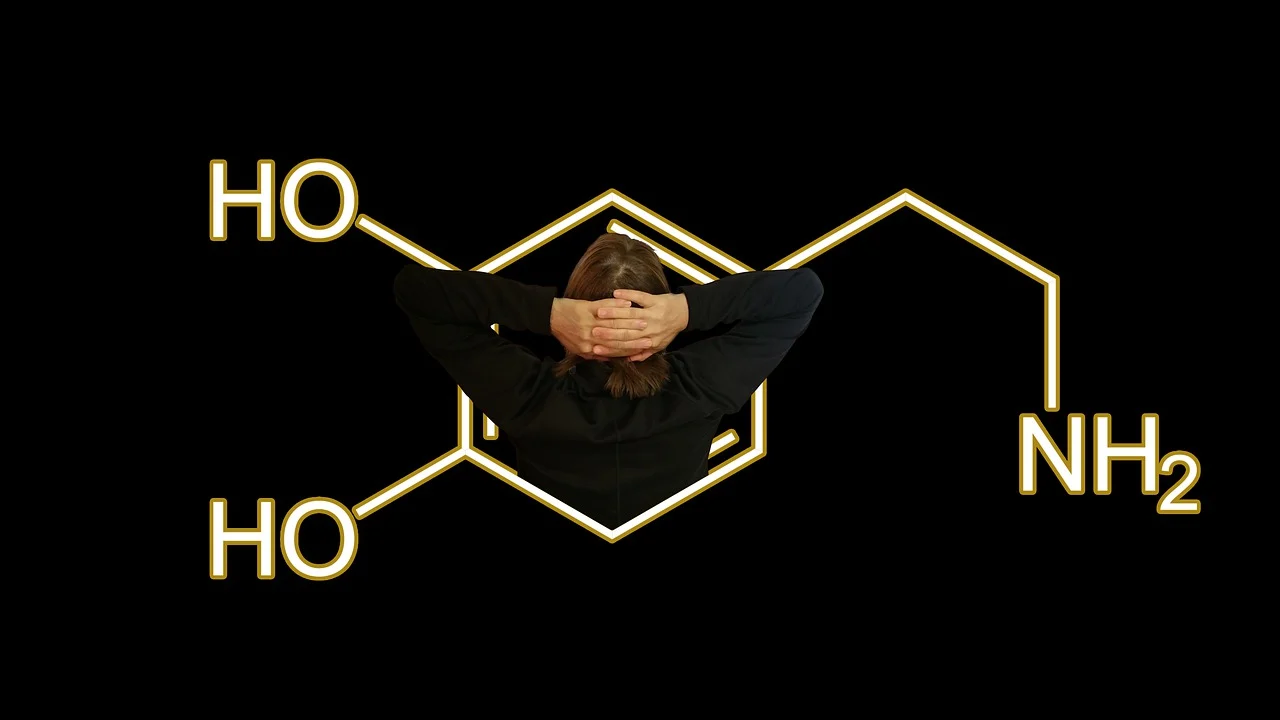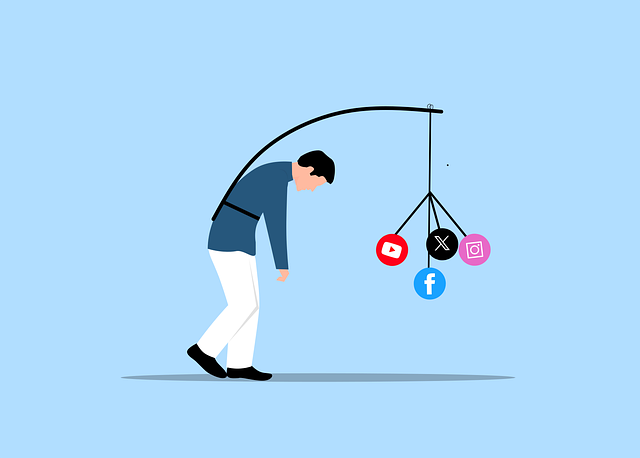El Camino

A Daniel se le rompe el alma en pedazos la noche que tiene que abandonar su pueblo. Un pueblecito pequeño y retraído y vulgar, en un valle que vive del campo. Daniel piensa que le han torcido su camino mandándole a estudiar a la ciudad, que a él no le interesa el progreso, que le interesan los caseríos blancos, la poza del río, los prados y los maizales, el sonido de las campanas parroquiales, el nombre de los pájaros, el cementerio donde duerme, a pesar de ser tan joven, su amigo del alma.
Daniel es el personaje principal de El Camino (1950), probablemente la novela más leída del escritor español más leído en el siglo XX: Miguel Delibes. Se celebra el centenario de su nacimiento desde hace ya algunos meses. Autor de extensa obra, fue seguido con devoción por la generación que más ha sufrido el COVID. Por la generación que vivió la postguerra, la que vio cómo el campo se quedaba vacío y cómo desaparecían la cultura popular, la cultura oral, la inmediata relación con la naturaleza, siempre dura. La que vio también cómo desaparecía un cierto uso de la lengua. La generación que se hizo masivamente urbana, que sufrió en España eso que en Italia Pasolini llamó un genocidio cultural, buscaba en Delibes el sonido del castellano de siempre, el mundo rural perdido.
El desgarro de Daniel es el desgarro de muchos, pero Delibes no describe en El Camino a un mundo rural idílico. La novela relata las aventuras del chico y de sus amigos, su abrirse a los dolores y a los misterios de la vida, sus conversaciones “sobre esas cosas que no se abarcan o no se acaban nunca” que dan mareo, sus amores, su encuentro temprano con la muerte. Tiene la fuerza de recrear la mirada y las inquietudes de esa edad en que la infancia va quedando atrás. Ante ella aparecen personajes adultos heridos, para los que la vida es demasiado exigente y despiadada. Aparece un herrero viudo que apaga sus penas en alcohol, una beata moralista que ve cómo su hermana es engañada y seducida por un hombre y comete el pecado que le parece más nefasto, un padre que pierde la alegría por la obsesión del ahorro, una mujer enamorada y no correspondida que se acaba suicidando por despecho, un tabernero arruinado. En todos hay una herida, un dolor. No son solo la pobreza o los malos golpes de la fortuna. Todos los personajes parecen marcados por la melancolía de un desamor.
En el pueblo reina un individualismo feroz, “cada uno mira demasiado lo propio y olvida que hay cosas de todos”. Solo se emparejan los mozos y las mozas, los domingos, en los prados. Pero cuando todo parece dominado por el formalismo y un cansancio de siglos, Daniel y sus amigos son testigos de amores imposibles, amores maduros de personas para las que la vida ya parece acabada. Esta es una de las fuerzas de Delibes en El Camino: relata la aparición de lo que parecía infinitamente improbable y muestra cómo esos personajes, al reencontrarse en amores tardíos, florecen.
Delibes sabe, además, retratar con valentía, en unos años en los que el franquismo parece asegurar el éxito de cierto catolicismo, su rotunda derrota. Don José, el cura, que es reconocido como un santo, está preocupado, sobre todo, por la falta de moralidad de sus vecinos. Ocupan su poco tiempo libre en emborracharse y retozar en el campo. Se le ocurre que para moralizar al pueblo puede ser interesante montar un cine parroquial. La iniciativa al principio parece dar resultado y los vecinos disfrutan de un ocio más sano durante unos meses. Pero después las “películas que no atentan contra la moral” empiezan a escasear. Se proyectan algunas más ligeras, pero censurando las escenas que se pueden considerar más escabrosas. Ante las protestas, se proyectan las películas sin cortes, pero entonces el cura se da cuenta de que su objetivo de moralización es imposible. Acaba quemando el proyector de cine. En ese momento de la novela, Delibes sintetiza la derrota de un cristianismo reducido a valores morales que no hace las cuentas con la condición humana y que no es capaz de ofrecer un horizonte ideal.
El escritor hace comprender al lector qué arrastra de verdad el corazón cuando la beata del pueblo, ya entrada en años, se enamora. La mujer, que hasta entonces había estado obsesionada con los problemas de conciencia, va a confesarle al cura que no puede, que no quiere dejar de desear, que el hombre al que ama “le bese en la boca y le estruje entre sus brazos hasta destrozarla”. La que hasta ese momento estaba contra la vida “acaba de descubrir que había una belleza en el sol escondiéndose tras los montes y en el vuelo pausado de los pájaros bajo el cielo limpio de agosto, y hasta en el mero y simple hecho de vivir”.

 71
71