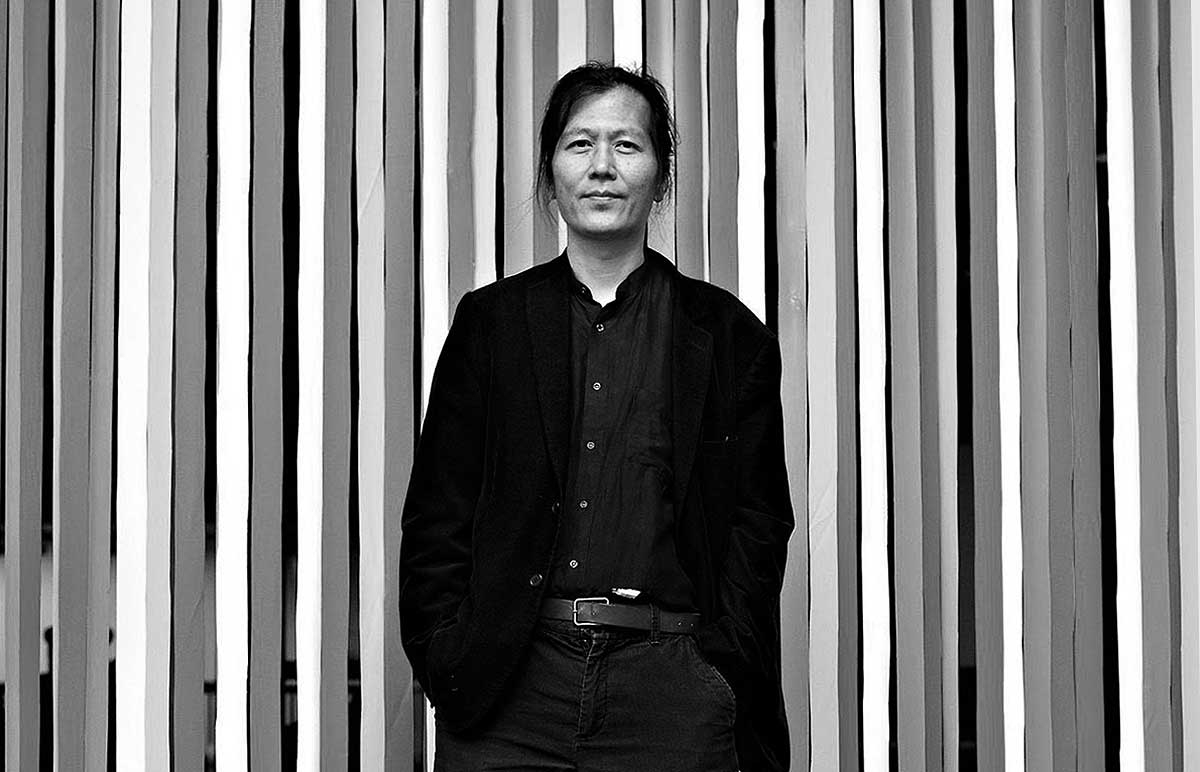Demasiado dolor, demasiadas lágrimas, demasiada muerte

Os bombardean obsesivamente con noticias en las que predomina la muerte. La muerte es el precio de tantos males que habitan el mundo y el corazón de los hombres. Es el precio del poder, de la ansia de conquista y de ganancia, de la irresponsabilidad, de la violencia, de la ira, de los celos, de la desesperación, del miedo, pero también de la lucha por la conquista de la libertad o por la defensa de los propios derechos. Sin olvidar que la muerte también tiene el rostro más doméstico y cotidiano de la enfermedad, la vejez, la casualidad.
Sin embargo, incluso cuando en el horizonte de una muerte no hay violencia, brutalidad, injusticias, cuando por una vez no se puede clamar por feminicidio o invasión, cuando incluso la búsqueda de los culpables se desvanece, cuando, en definitiva, parece que no hay nadie a quien culpar, incluso en estos casos la muerte sigue siendo una ruptura. Algo se nos ha quitado. En el fondo, incluso quienes invocan el derecho a la muerte no lo hacen en nombre de un bien que ganar, sino en nombre de un mal que evitar.
Pero todas estas muertes, estas lágrimas, este dolor, ¿qué piden? ¿Qué necesitan realmente? Hay una legítima instancia de justicia, imprescindible, a la que toda sociedad civil y todo sistema democrático deben responder.
Pero incluso si se lograra cierta estabilidad en Oriente Medio, si Rusia y Ucrania llegaran a un acuerdo sobre los territorios, si cesaran las guerras que siguen ensangrentando tantos países del mundo, si los culpables de tantas muertes recibieran el castigo justo, ¿sería esto suficiente para secar las lágrimas de quienes han llorado las miles de muertes de Gaza, Ucrania, Irán y todos los países donde hombres armados matan sin cesar?
A quienes han perdido a un hijo o una hija porque la ira o la violencia de alguien ha apretado el gatillo o ha empuñado un cuchillo, ¿les bastará con que se identifique a los culpables y se les castigue con leyes justas?
Ante quienes lloran por tales dolores, no es raro que surja del corazón esa sencilla frase, tantas veces escuchada: «Mujer, no llores».
Quienes tienen un mínimo contacto con los textos evangélicos probablemente recuerden el relato del evangelista Lucas y la historia de aquella pobre mujer, viuda, que vivía en Naim, en Palestina, y que acompañaba a su único hijo al sepulcro. Por el camino se le acerca un desconocido y le dice: «No llores».
Muchos habrán escuchado este relato de boca de don Giussani, que nos lo ha contado más de una vez. «Jesús, yendo por el campo con sus apóstoles, vio cerca de un pueblo llamado Naim a una mujer que lloraba y sollozaba detrás del féretro de su hijo muerto. Y Él se acercó; no le dijo: «Resucitaré a tu hijo». Sino: «Mujer, no llores», con ternura, afirmando una ternura y un amor inconfundibles por el ser humano. Y, de hecho, después, le devolvió a su hijo vivo».
Pero hubo una vez en la que, con esa voz de los últimos años, ronca pero no menos intensa, Giussani dirigió esas tres palabras a cada una de las miles de personas que lo escuchaban por audio.
«¡Hombre, no llores!», «¡Tú, no llores!», «¡No llores, porque no es por la muerte, sino por la vida que te he dado! ¡Yo te traje al mundo y te puse en una gran compañía de gente!». Hombre, mujer, muchacho, muchacha, tú, ustedes, ¡no lloren! Hay una mirada y un corazón que os penetra hasta la médula de los huesos y os ama hasta en vuestro destino».
Si la polémica sobre las responsabilidades y la búsqueda de culpables no son capaces de borrar ni una mínima parte del dolor de quienes lloran, por el contrario, es difícil no reconocer que esas tres palabras, esa ternura con la que fueron pronunciadas y con la que don Giussani las repetía ahora a cada uno de los presentes, sí que eran y son adecuadas para las lágrimas de esa mujer, como para las lágrimas derramadas en los demasiados funerales a los que incluso los medios de comunicación nos obligan a asistir, así como para los muchos dolores, grandes o pequeños, que cada uno lleva en su corazón.
¡Cuántos, aquella mañana, después de escuchar a don Giussani, regresaron a casa con la certeza de que esas palabras habían sido dichas precisamente para ustedes! Y la experiencia, totalmente carnal y al mismo tiempo totalmente misteriosa, de la alegría, confirmaba que quien había dicho esas palabras en Naim ahora las estaba repitiendo, a través de don Giussani, a cada uno de los presentes.
Recientemente ha salido a la luz una novela de una escritora española, Guadalupe Arbona Abascal, El papiro de Miray, donde, de manera totalmente inesperada y con la prosa sugerente y apremiante de quien sabe hacer que ante el lector sucedan historias que conmueven e interpelan, nos encontramos con la misma historia de la pobre viuda de Naim.
Esta vez nos la cuenta Miray, la esclava que, en la imaginación de la escritora, en tiempos de Herodes había cuidado de la pequeña Salomé, había acompañado su infancia y adolescencia y que, de una historia a otra, se había encontrado aquella noche cerca de Salomé, cuando la muchacha pidió al rey la cabeza de Juan el Bautista.
Conmocionada por esa muerte, Miray había abandonado el palacio y, en la apasionante historia que cuenta «su» papiro, la reencontraremos en compañía de aquellos hombres y mujeres que iban a escuchar al primo de Juan, a quien todos llamaban el profeta. Con ellos, un día se encontrará también ella con ese cortejo fúnebre en Naim, en el que también estaba el Profeta.
«Vi que el profeta, en silencio, miraba a la viuda. La miraba fijamente. Ella abrió una rendija en el velo y lo buscó con el ojo izquierdo. Vio al primo de Juan, o lo vislumbró. Cuando los ojos de la madre alcanzaron los del profeta y se fijaron en los suyos, hubo como una vibración en el aire. Inmediatamente, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la madre. El profeta se acercó a ella y le dijo al oído con un tono de voz tierno y a la vez poderoso: «Mujer, no llores».
De nuevo esas tres palabras. Y de nuevo esas tres palabras producen un cambio, no solo en la viuda de Naim, sino también en la protagonista Miray y… no solo eso.
También en nuestra vida, en nuestro presente, puede producirse este cambio. Porque hay Alguien que puede decir a quien sufre: «¡No llores!». Alguien a quien se puede encontrar en el abrazo y en la mirada humana y contemporánea de quien ya lo ha experimentado. Es la simplicidad misteriosa y carnal del cristianismo. Tan actual hoy como hace 2000 años.
- Artículo publicado en Ilsussidiario.net
Recomendación de lectura: Amando la diversidad del mundo


 0
0

 5
5