Encadenados a los altares del dolor

Pestañea y cuando vuelve a abrir sus ojos, claros y vivaces, veo pasear por ellos el fantasma del miedo. Fue un político de peso y, cosa rara, también un hombre de cultura. No le ha interesado mucho el dinero y ha aceptado sin excesivo desgarro estar apartado del poder. Le preocupa sinceramente el futuro de la res publica. Hay algo del tiempo presente que le aterra: “si olvidamos las leyes elementales de la naturaleza humana estamos perdidos” -me confiesa mientras entorna los párpados-. Se considera una víctima de la historia, dedicó sus mejores energías a defender unos valores que han fracasado. Termino la entrevista y como con un buen amigo que me cuenta la crisis por la que atraviesa su familia. Se queja sin querer quejarse: todo su relato está lleno de “pensamiento positivo”, pero cada una de sus palabras denuncian lo injusto que el destino ha sido con él.
Me pasa como al viejo político y al buen amigo, como a todos. Todos nos consideramos víctimas, más o menos graves, del dolor provocado por un mundo que se nos ha arrebatado: no comprendemos el planeta en el que hemos aterrizado. Es una especie de “fondo de radiación cósmica”, semejante al que dejó la explosión inicial en el universo, que lo domina todo. Para nosotros la explosión es una desgracia, una carencia, un sueño no cumplido.
Teníamos un mundo en el que se podía vivir antes de que el cáncer nos quitara el aliento en sesiones infernales de quimioterapia, antes de que nos tocará la bola negra de la demencia, antes de que los amigos nos traicionaran o antes de que los perderíamos de la forma más tonta, antes de que dejaran de valorarnos en el trabajo, antes de que la mano de hielo del poder abusara de nosotros. Teníamos una vida antes de que la vida nos convirtiera en víctimas. Y ahora el primer pensamiento del día, el pensamiento dominante durante toda la jornada, es lo que hemos perdido o lo que no hemos alcanzado. No es solo un problema de boomers, de millennials, o de la Generación Z. Con veinte años también puede uno pensar que la vida ha sido injusta. Nos intentamos consolar, sobre todo si somos religiosos. Nos decimos que las cosas no van tan mal, que hay satisfacciones que compensan, que no hay mal que por bien no venga. Pero el modo que tenemos de sentarnos, de andar, de reaccionar ante el lavaplatos estropeado delata que nos sentimos víctimas.
Leo un par de entrevistas de Svetlana Alexiévich, la Premio Nobel de Literatura, y entiendo mejor está condición que compartimos en este 2025 que se nos va. Siempre es útil el viaje de lo macro a lo micro y lo micro a lo macro. Alexiévich ha construido grandes monumentos periodísticos en sus obras dando voz a las personas normales que vivieron acontecimientos como el accidente de Chernobil o la Guerra de Afganistán. En 2013 publicó uno de sus mejores trabajos: El fin del “homo sovieticus” ( Secondhand Time: The Last of the Soviets, en inglés) en el que retrata el desconcierto, el dolor, la desorientación de decenas de personas que creyeron en el comunismo y en la grandeza de la Unión Soviética y que se convirtieron, de la noche a la mañana, en víctimas de un capitalismo que les arrebató todo. Perdieron su mundo. Svetlana Alexiévich en su momento aseguró que el “hombre soviético” había desaparecido. Ahora ha cambiado de parecer y asegura que sigue muy vivo y que el “síndrome del mundo perdido” no solo explica lo que sucede en Rusia y Ucrania, explica también lo que ocurre en los Estados Unidos de Trump.
Lo interesante de Alexiévich, que está escribiendo un nuevo libro, es que no niega el dolor. Por ejemplo, el dolor de su padre que era un comunista convencido. Como él, “la gente intentó aferrarse a algo. Al principio, a la religión. Luego, a la vida privada. Hace unos veinte años hubo una época de cinismo abierto. Hoy en día, la situación es diferente. El cinismo ha dado paso al miedo. Y ahora una persona solitaria solo puede intentar aferrarse a otra persona”. La autodefensa del grupo o de la pareja: un océano de soledad.
“Pero el dolor en sí mismo – dice la periodista bielorrusa- no es lo peor. El problema es cuando rendimos culto a ese dolor. Cuando la atención se centra solo en el sufrimiento. Es una trampa. El dolor no se puede ignorar, la cuestión es superarlo, la cuestión es el sentido. El dolor sin preguntas es un callejón sin salida”. La periodista hace una distinción provocativa: “hay que devolverle a la persona no solo la verdad, también el sentido. Esa es la función de la literatura”. No basta una verdad enunciada, una ideología. La cuestión decisiva es “de que estás hecho como hombre”. La salud perdida, la dignidad humillada, el piso que no te puedes comprar, el mundo que no entiendes, las amistades traicionadas son un callejón sin salida si no hay pregunta. Los ojos con miedo del viejo político y la droga del pensamiento positivo del buen amigo pueden disolverse como la niebla cuando aparece el coraje de la pregunta.

 0
0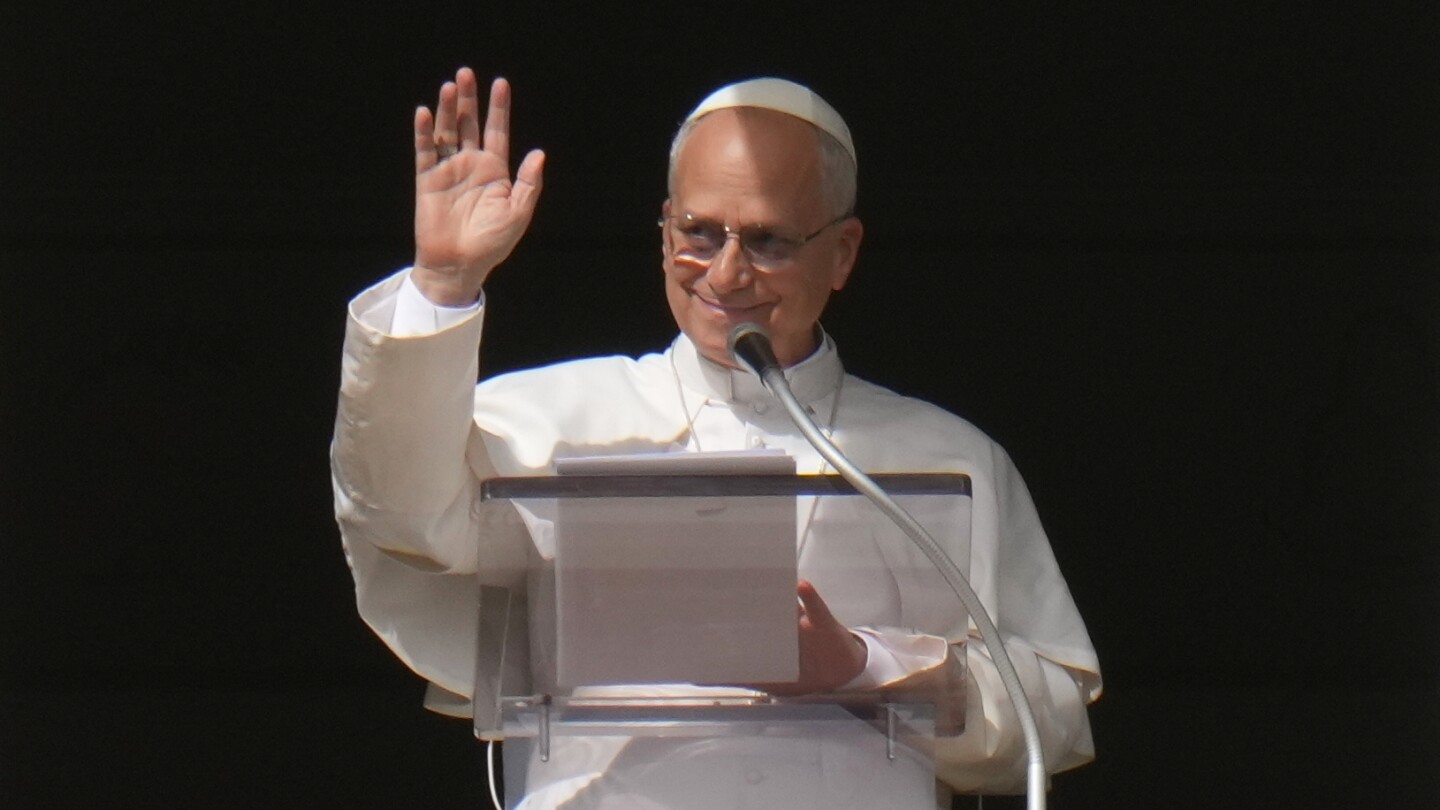

 1
1
