Dar gritos como ráfagas de viento. Y amar

Hay veces que tienes miedo, crees que hacer pedazos una voluntad, humillarla para castigar un error, es más peligroso que intentar doblegarla, a pesar del tiempo y la fatiga que comporta, y las elevadas probabilidades de fracaso. Más que nunca cuando te encuentras delante de un joven que, por su carácter, parece más dispuesto a romperse que a dejarse doblegar.
La razón te dice: sé inflexible. Pero el corazón se desangra viendo el sufrimiento de alguien que, a esa edad, se ve implicado frenéticamente en un juego a la “gallinita ciega” con la vida para formarse una identidad, y que está angustiado por el riesgo de no conseguirlo. A veces te desesperas. Parece que no deja ni una rendija abierta a la comunicación y a la escucha, haciendo imposible adentrarse en el tejido de esa capucha que oculta su cabeza, sin ninguna vía de acceso a su ser, que hace muchos meses todavía se abandonaba por completo entre tus brazos y saltaba sobre tus hombros para ver el mundo desde tu altura. Ya no los reconoces. Son extraños en tu casa. Tan asustados y al mismo tiempo cautivados por lo que les pasa que les da vergüenza hablar y disimulan su desesperación con orgullo, frunciendo el ceño y retirándote el saludo, dejando de responder a tus llamadas y obteniendo así una milagrosa inversión en el sentimiento de culpa, que acaba todo él sobre ti.
En momentos así es cuando uno comprende lo inadecuado que es el modelo educativo premio-castigo cuando se aplica en la especie humana. Funciona con un perro, no con un hijo. Hace pensar que la única manera de retomar el hilo de un discurso consiste justamente en volver al sistema de antes, al juego estímulo-respuesta que funcionaba tan bien cuando eran pequeños, a una auténtica y plena interacción afectiva. Ningún adolescente seguirá un consejo si no se siente amado incondicionalmente por el educador que se lo da. Especialmente cuando se refiere al rendimiento académico, todo un dañador de las relaciones entre padres e hijos.
Sacar buenas notas es importante, muy importante. Pero no es lo único que importa, no a costa de perder de vista lo esencial. Decía Natalia Ginzburg que “los padres no debemos dejarnos llevar por el pánico a fracasar. Nuestros reproches deben ser como ráfagas de viento o de temporal: violentos, pero que enseguida caigan en el olvido. Nuestros hijos nos tienen ahí para consolarlos cuando sufren un fracaso, estamos ahí para darles ánimo cuando un fracaso les mortifica. También estamos ahí para bajarles los humos cuando un éxito los llena de soberbia. Lo que nos debe preocupar de su educación es que en nuestros hijos nunca decaiga el amor a la vida, que no se vean presionados por miedo a vivir”. Esto es lo que importa. Ven aquí, dame un beso.

 12
12

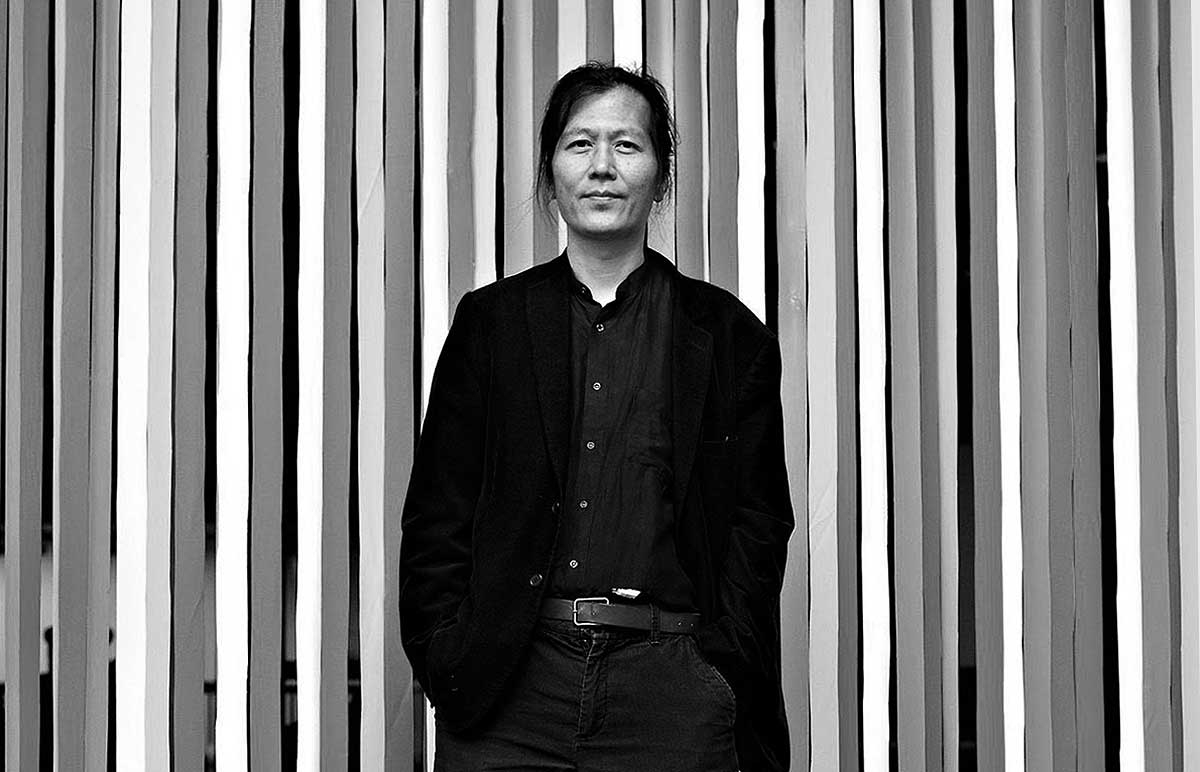

 0
0