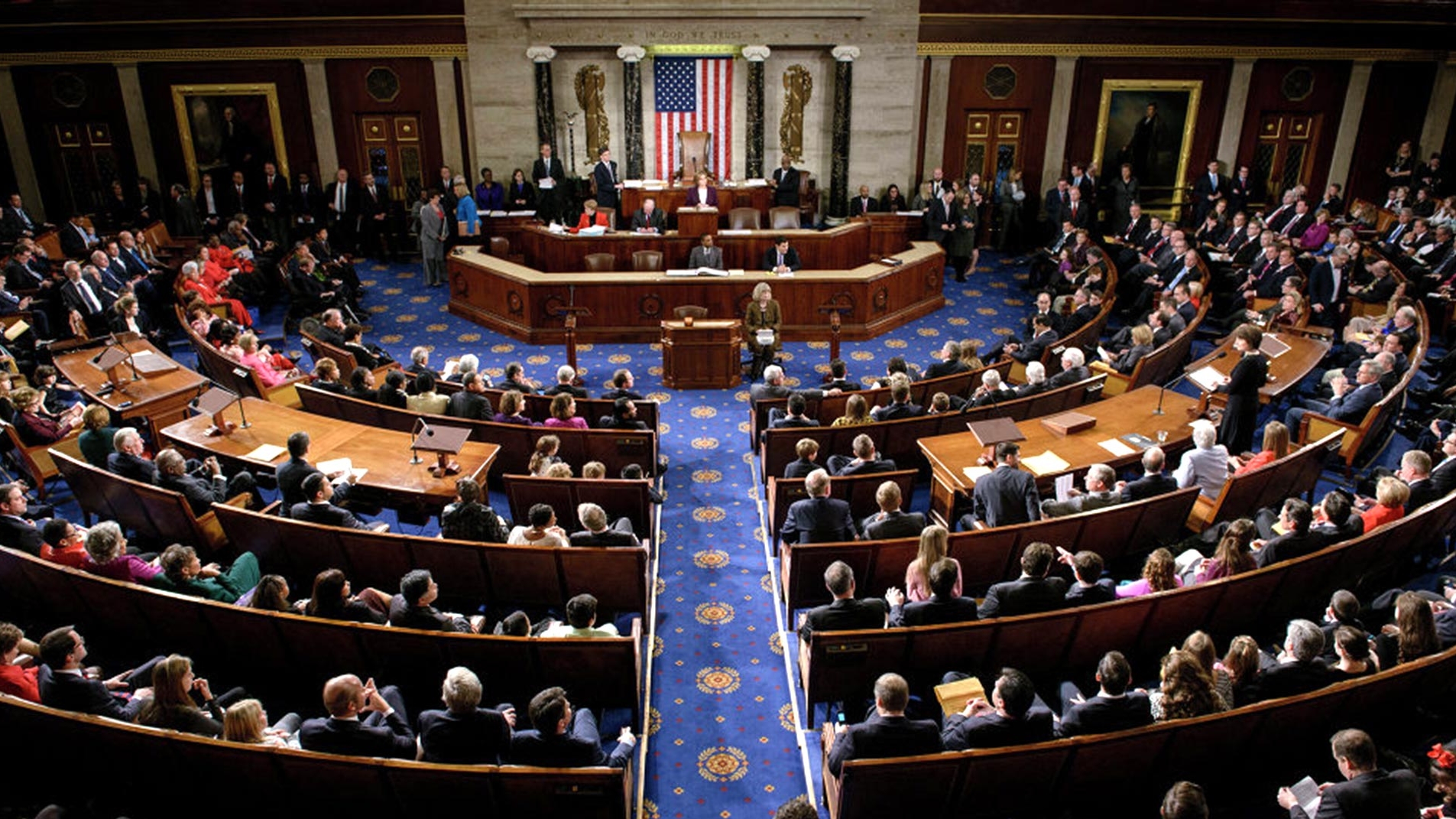Todos somos Trump

“Yo no llevo una mascarilla como él. Siempre que lo miras llevas una mascarilla”. Estas dos frases, pronunciadas por el candidato republicado señalando a Biden, en el primer y ¿último? debate de campaña, no pueden ser usadas contra la persona de Donald Trump. Es ahora uno más entre los millones de infectados del mundo que necesitan la mejor atención y los mejores deseos. Pero esas palabras del presidente número 45 de los Estados Unidos revelan hasta qué punto la realidad es testaruda, y se obstina (en sentido figurado) en desmontar construcciones ideológicas. El virus, por supuesto, no tiene propósito alguno, no tenemos claro ni siquiera si es un ser vivo. Forma parte de una naturaleza que no tiene conciencia, que solo es madre en un sentido figurativo (las metáforas son peligrosas), que ni premia ni se venga, pero que exige a quien sí la tiene que la use siguiendo un principio básico: primar los hechos sobre las interpretaciones. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero si los colaboradores de Trump en las muchas reuniones de las últimas semanas hubieran usado la mascarilla, se hubieran reunido en lugares ventilados y hubiesen respetado las pocas evidencias que tenemos sobre el virus, es posible que el 45 presidente de los Estados Unidos no hubiera dado positivo.
Esta naturaleza sin conciencia y su amenaza retrata la conciencia de cada uno, retrata culturas, sistemas políticos, debilidades y fortalezas y situaciones económicas. La UE, tan lenta y tan reticente a desarrollar una política exterior común (más necesaria que nunca), ha sabido dar un paso adelante flexibilizando los criterios de restricción de deuda y de déficit (problemas de otra época) y creando el fondo Next Generation. Lo que parecía un tronco seco ha reverdecido. Alemania ha quedado retratada con un país en el que los jóvenes no viven en familia, pero también como un país con un buen sistema sanitario, pragmático, con un modelo federal que funciona, con un acuerdo político elemental entre los partidos mayoritarios que permite resolver problemas. Francia ha quedado fotografiada como un país mucho más alejado de Alemania de lo que sus líderes proclaman habitualmente, a menudo poco transparente, pero con unos servicios públicos que funcionan. Italia, golpeada duramente en la primera ola, frágil por la inestabilidad política y por el estancamiento económico, ha sabido recurrir a su proverbial flexibilidad.
¿Y España? España quedó retratada en la primera ola como un país con un pésimo Gobierno, ejemplo de la reducción ideológica. Y, a la par, como un país con un personal sanitario muy vocacional que, a menudo sin medios, dio lo mejor de sí mismo. Esa misma energía social que se derrochó entre marzo y junio en los hospitales se volcó en iniciativas de solidaridad y de voluntariado. La segunda ola ha terminado de perfilar la imagen.
Ni la clase política, ni el modelo de servicios públicos, ni el modelo territorial han resistido bien el test de estrés que supone la pandemia. El Gobierno en minoría de Sánchez, a mediados de julio, cuando finalizó el estado de alarma y el primer pico quedó doblegado, trasladó todas las responsabilidades a las Comunidades Autónomas, a los gobiernos regionales. Su debilidad, su incapacidad para generar consensos, su negativa a un mínimo entendimiento con la derecha fueron todos factores que le llevaron a desistir de gestionar la crisis sanitaria una vez que había remitido la primera ola. No tenía fuerza parlamentaria para mantener un estado de alarma u otras fórmulas que impusieran una desescalada progresiva. A mitad de agosto, los indicadores de los que disponía el Gobierno de Sánchez ya mostraban que España se encontraba en una situación alarmante. Pero no se habían creado instrumentos sanitarios, ni administrativos ni legales que permitieran un trabajo conjunto eficaz. Solo hace unos días se han fijado criterios generales para aplicar un encapsulamiento urbano. La gestión de los datos ha sido caótica, la desescalada fue demasiado rápida, las restricciones se levantaron antes de haber fortalecido el sistema sanitario. Los españoles han descubierto que tienen una de las mejores medicinas hospitalarias del mundo, pero un sistema de atención primaria débil y que los médicos tienen carreras muy difíciles y están mal distribuidos. Han faltado test y los rastreadores han llegado tarde. Han aflorado las debilidades del sistema territorial, el sistema de Comunidades Autónomas, con las mismas competencias que un sistema federal, pero sin sus mecanismos de coordinación. Y de fondo, siempre de fondo, una forma de hacer política que desde 2004 convierte al adversario en enemigo. Infección que también afecta a una derecha dividida y débil, sin una estrategia clara. La clase política, con sus luchas, ha acrecentado el escepticismo y la desconfianza.
El Gobierno de Sánchez, en minoría, ha tomado algunas, pocas, buenas decisiones. El sistema de protección de los ERTES (protección de la Seguridad Social a los trabajadores de empresas en dificultad) y el Ingreso Mínimo Vital (renta mínima garantizada para las familias sin protección) se han revelado buenos instrumentos de rescate laboral y social. Pero, al ponerlos en marcha, el Gobierno se ha encontrado con que la Administración central no era capaz de gestionarlos. Chocante baño de realismo en un país en el que un cierto discurso dominante ha defendido siempre que el Estado era la solución de todos los problemas. Y al llegar la crisis, el Estado real, no el pensado o ideologizado, ha resultado no tener capacidad suficiente.
No es solo Trump el que se quita la mascarilla. Hay muchas maneras de negar los hechos.


 70
70