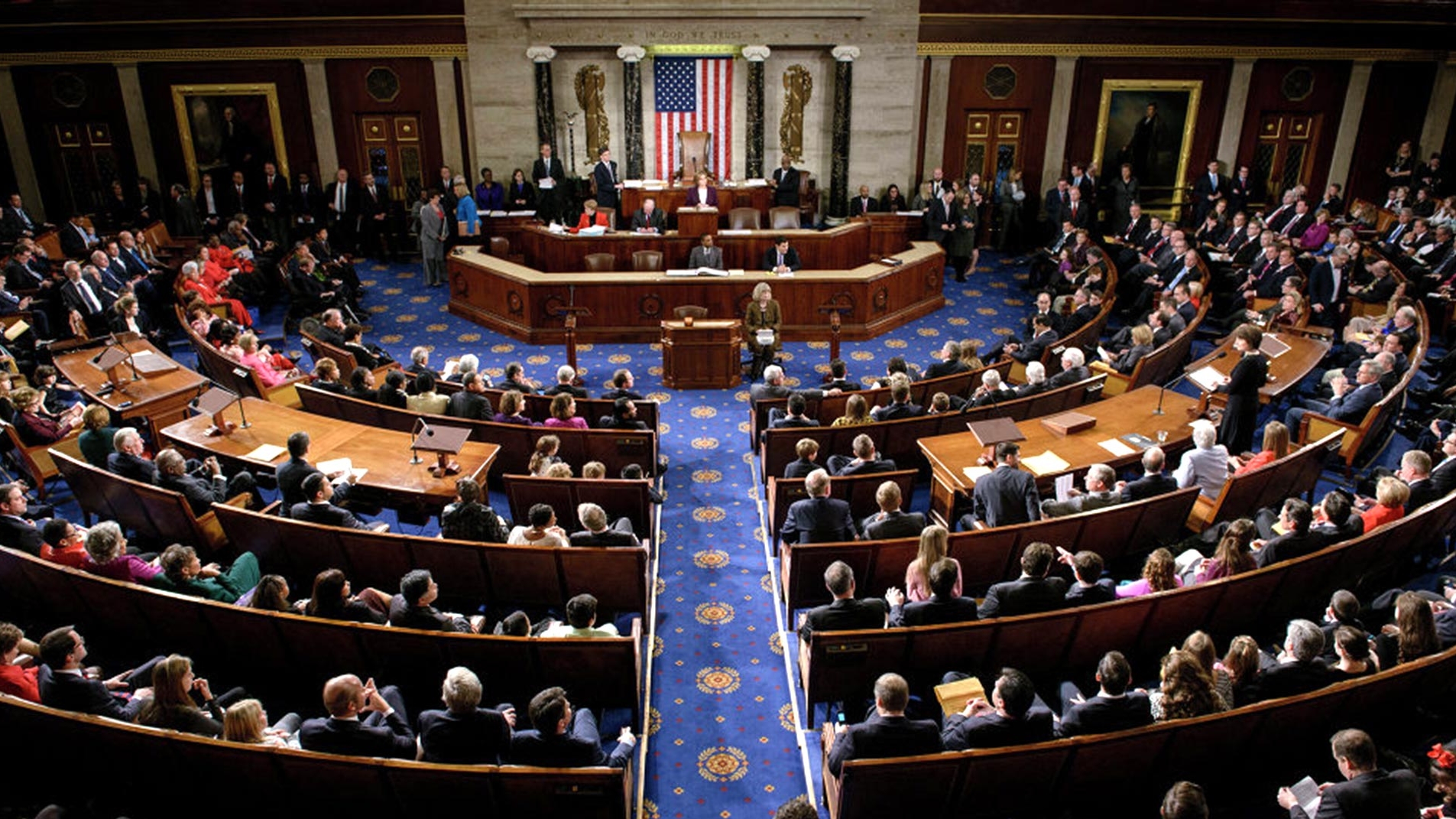¿Libertad para todos?

Este martes sabremos hasta dónde llegará la obstinación de los socialistas en el Parlamento Europeo para bloquear la designación de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Recurren para vetarla al argumento de que no era uno de los llamados spitzenkandidaten (los aspirantes presentados a las elecciones por los partidos). En el Parlamento Europeo ha suscitado el lógico enfado que el Consejo Europeo de hace unos días no respetara el sistema utilizado hace cinco años. Entonces el Consejo sí tuvo en cuenta el hecho de que Juncker hubiera sido designado previamente y estuviera al frente de la lista más votada. Pero quizás sea precipitado calificar lo que ocurre como la enésima crisis provocada por “el déficit democrático” de las instituciones europeas que dan la espalda a los ciudadanos. La alianza inicial de socialistas y liberales, apoyada hasta determinado momento por Macron, sí tenía en cuenta a los spitzenkandidaten. Proponía a Timmermans como presidente de la Comisión, que había sido anunciado como aspirante. Pero esta fórmula también implicaba darle la espalda a lo que habían decidido los electores. Suponía nombrar como presidente de la Comisión a un socialista y los socialistas no fueron la opción más votada en mayo. El hecho de que no se haya respetado el sistema de spitzenkandidaten no significa que el pacto de los jefes de Estado y de Gobierno esté en contra de lo que votaron los electores europeos. El acuerdo respeta más el resultado de los comicios que lo pretendido por los socialistas. Quizás esa sea la razón y su pragmatismo lo que llevó a Macron a “conformarse” con poner al frente del Banco Central Europeo a la francesa Lagarde. Será ella quien decida las cuestiones más esenciales.
En cualquier caso, estamos ante una tormenta en un vaso de agua. Hay dos cuestiones mucho más decisivas. Desde el punto de vista institucional, lo relevante es que el Gobierno del euro sigue sin construir. Desde el punto de visto cultural, lo esencial es que seguimos sin superar la crisis de onda larga que provocó la llegada de refugiados en 2015.
El resultado de las elecciones europeas no le ha dado, afortunadamente, la puntilla final a los partidos tradicionales en favor de los soberanistas. Y eso ha sido una formidable noticia. Pero el discurso de esas formaciones persiste sin que tenga una respuesta en el terreno antropológico. La crisis de los refugiados sirvió para que de un modo popular muchos europeos afirmaran, sin grandes discursos filosóficos, lo que algunos intelectuales venían señalando desde hace tiempo: el fin del proyecto ilustrado que soñaba con la universalización de la libertad y de la democracia. Europa creyó durante mucho tiempo que los derechos humanos y la democracia liberal debían regir en todo el mundo. Tras lo sucedido en 2015 como señala Krastev, “los europeos ya no defienden la democracia más allá de las propias fronteras europeas”, “el proyecto europeo ya no es sinónimo de universalismo liberal”. Una de las razones de este derrumbe práctico del edificio ilustrado tiene que ver con el vértigo que supone reconocer que la libertad sin igualdad es papel mojado. La desigualdad que siempre ha existido, con la crisis de 2015, se concreta y se convierte en una amenaza. “¿Cómo se puede seguir sosteniendo la universalidad de derechos humanos habiendo tantas desigualdades?”, se preguntan muchos para los que la universalidad del género humano se ha convertido en una abstracción. La universalidad de los derechos se puede predicar con más facilidad cuando existe una clase media como la que surgió tras la postguerra europea. Pero cuando las diferencias de renta, de libertad o de seguridad son tan abismales como las que separan a Europa del norte de África o de Oriente Próximo, se derrumba la ingenuidad liberal que confiaba en el progreso, en un fin rosa de la historia que iba a traernos, gracias a la globalización, el paraíso. La globalización, en contra de lo que pensaban los liberales optimistas de los 90, no ha sido un vehículo de universalización. La globalización es un proceso económico, técnico, militar, no cultural, que de hecho ha provocado la afirmación de los más diversos localismos. La universalización de los mercados acaba, en muchos casos, por ser violenta.
Los europeos, como todos los occidentales, tienen miedo a perder lo propio. El miedo es suscitado porque el edificio europeo se ha quedado sin el suelo del universalismo liberal. En los últimos cuatro años se ha hecho más evidente que en los dos últimos siglos la insuficiencia de un universalismo jurídico que no entra en las experiencias que lo fundamentan.
¿Tenemos razones los europeos para afirmar todavía el valor universal de la libertad y de los derechos humanos? No conviene darse prisa en responder a la pregunta. Lo que está claro es que una respuesta abstracta no sirve. Como señala Botturi, “la nueva situación exige una profunda revisión antropológica, que el pensamiento contemporáneo ha rechazado desde hace tiempo”. La recuperación de esa universalidad no puede hacerse siguiendo la fórmula de Westfalia, privatizando las razones que sostienen la vida de cada cual. La solución no puede venir desde arriba. De hecho, solo volveremos a poder afirmar que los derechos humanos y la libertad son para todos si somos capaces de hacer una construcción narrativa y relacional de nuestra identidad. Necesitamos una conversación en la que el otro sea reconocido y me reconozca en una relación en la que aparezca qué hay de común y de diferente en nuestras experiencias elementales. La libertad, en un mundo de desigualdades y sin las antiguas certezas, no puede ser afirmada de forma abstracta sino reconociéndola como anhelo compartido.


 19
19