Indio americano o cachorro dálmata

Tom Peters es un británico de 32 años que se ha paseado en las últimas semanas por los programas matutinos de televisión explicando que quiere ser un cachorro dálmata. Declara que le gustaría ser reconocido como el primer hombre transespecie, mezcla de humano y de perro. El caso parece el producto típico de un momento de crisis en los medios: las televisiones generalistas luchan con cualquier cosa contra la inexorable caída de audiencia en favor de pantallas y contenidos más segmentados. Las televisiones de siempre intentan evitar su declive con la industria de la nostalgia, la explotación del miedo y los relatos inverosímiles. En cualquier caso, Tom Peters insiste en que, desde hace años, al salir de su trabajo, vive como si fuera un perro, come golosinas para mascotas y pienso para animales. Asegura que lo hace para huir de una realidad que le resulta demasiado gravosa. Es fácil imaginarnos respondiendo a Tom con un largo discurso dedicado a la objetividad de su naturaleza y la belleza de la condición humana. Podríamos leerle el discurso de Pico de la Mirándola sobre la excelencia de la especie a la que pertenece. Pero seguramente no nos escucharía o diría que precisamente lo que está haciendo es responder a la invitación del gran humanista: ha elegido, y ha elegido no ser hombre. Toda esta conversación (no-conversación) sería fácil. Más difícil es comprender por qué Tom quiere ser perro. Más interesante es asumir, acompañar la soledad, el desconcierto, la inquietud que lleva a Tom a ponerse su disfraz canino.
Miguel Ángel Quintana Paz explicaba en un acertado artículo hace unos días lo que nos ocurre y por qué se dan casos como el de Tom. Quintana no es precisamente un tradicionalista que defienda la incuestionable evidencia objetiva de la naturaleza humana. Se dedica a los estudios de género. El filósofo ha dedicado buenas energías en defensa no de la ideología de género, que dice que no existe, pero sí de todos los valores culturales, variables, que junto al sexo determinan la personalidad. Quintana señala atinadamente que vivimos en una época de hiperindividualismo. Podría parecer que este término es contradictorio con el auge de los nacionalismos y de otros tipos de identidades de grupo. Quintana sostiene que son dos fenómenos confluyentes. “¿No vivimos una época en que cada vez más personas se sienten parte de una identidad común y ansían disolverse en ella? ¿No estamos ante un apogeo de los nacionalismos, ante un resurgir de los fundamentalismos religiosos, ante un empeño de todos por fundirse cada cual en su colectivo (las mujeres, los gais, los distintos grupos de inmigrantes, los negros, los pensionistas, los triscaidecáfobos) y olvidarnos allí de que yo soy yo?” –se pregunta el pensador–. Estamos ante “colectivos que elige el individuo: esa es la ironía de nuestros días”. Es lo que está pasando “con el fundamentalismo islámico: a menudo son jóvenes musulmanes los que optan por afiliarse a mezquitas más y más radicales, obedecer a imanes más y más integristas, alejándose así del islam más moderado de sus familias (o del que ellos mismos profesaban poco tiempo atrás). Es una decisión estrictamente individual. También en los nacionalismos podemos observar idéntico fenómeno. Pronto, con el transhumanismo, quizá podamos elegir incluso nuestra especie o en qué soporte (o bien un cuerpo de carne y hueso, o bien unos bits en un superordenador) preferimos vivir”.
El fenómeno no es nuevo, desde los años 60 vivimos un auge de la opción identitaria. Entre 1960 y 1990 (los años en que empezó la boga de las identidades) el número de estadounidenses que se presentaba como “indios” o “nativos” americanos casi se cuadruplicó (de medio millón pasó a unos dos millones). Se disparó el número de personas que habían elegido verse (y que las vieran) como descendientes de una u otra tribu.
Quizás esta búsqueda de identidad más que cualquier otra cuestión es lo que define el momento. Ya decía hace 80 años Zambrano que “lo que la crisis nos enseña, ante todo, es que el hombre es una criatura no hecha de una vez, no terminada, pero tampoco inacabada y con un término fijo. Ni estamos acabados de hacer, ni nos es evidente lo que tenemos que hacer para acabarnos”.
¿Y ante este reto cuál puede ser la respuesta? También Zambrano señalaba que hay una pregunta que renace siempre: “¿es posible ser hombre?; ¿y cómo?”. “La única manera de responder afirmativamente no es diciendo sí en abstracto, sino ofreciendo una forma de vida, una figura de la realidad dentro de la cual el hombre tiene un determinado quehacer y toda su existencia un sentido”, señalaba la pensadora española. No sirven las respuestas “esencialistas” si son desencarnadas. Zambrano invitaba al valor porque “en los instantes de crisis, la vida aparece al descubierto en el mayor desamparo, hasta llegar a causarnos rubor. Lo que haría falta es simplemente un poco de valor para mirar despacio esta desnudez (…) ver cómo nos quedamos cuando ya no nos queda nada”. Ahora que deseamos ser perros porque “la vida se nos vacía de sentido, el mundo, la realidad, se desliza, se hace fantasma de sí misma”, ¿nos queda algo debajo, o encima de la nada, nos queda alguien?


 429
429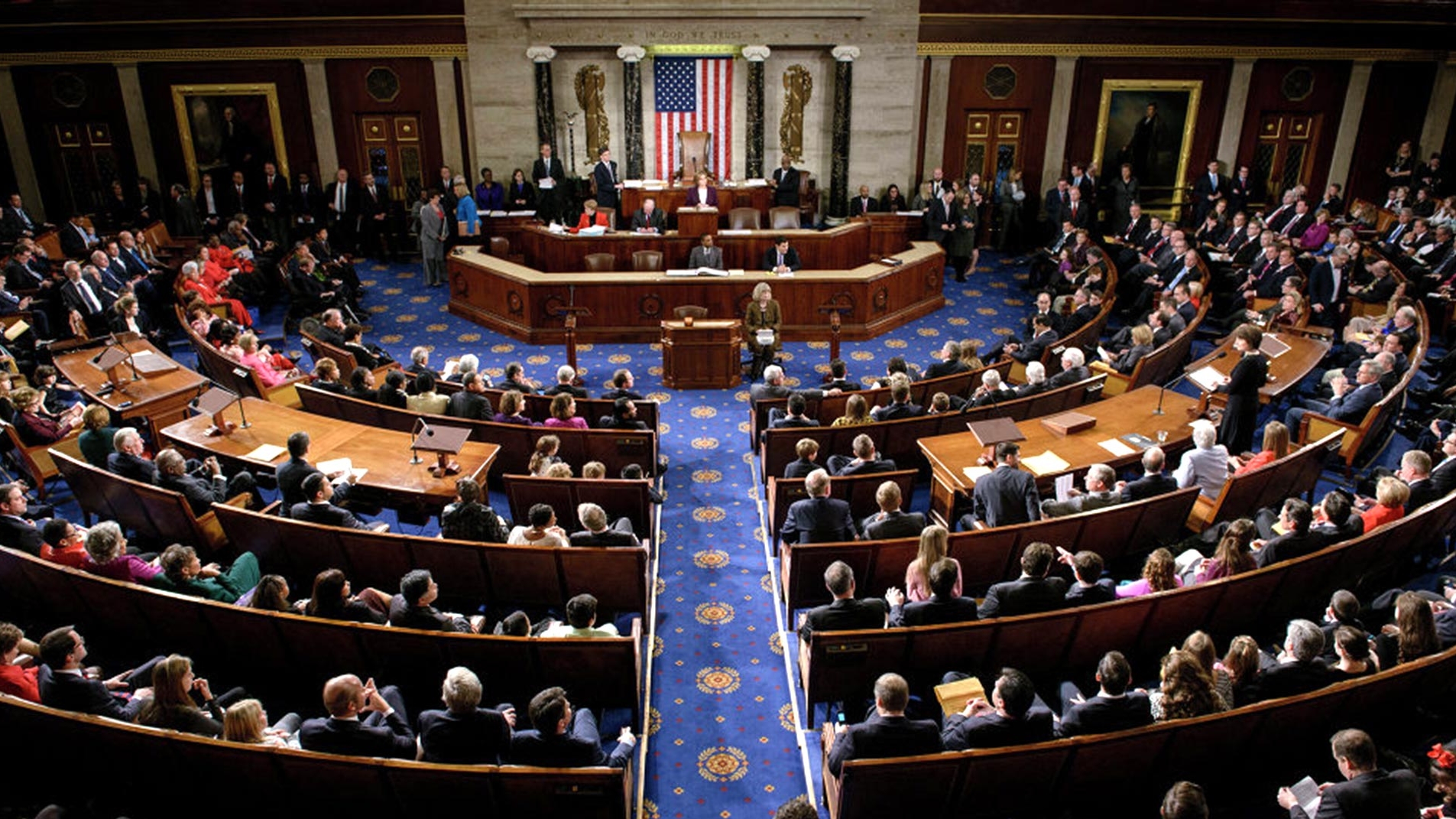
 0
0
