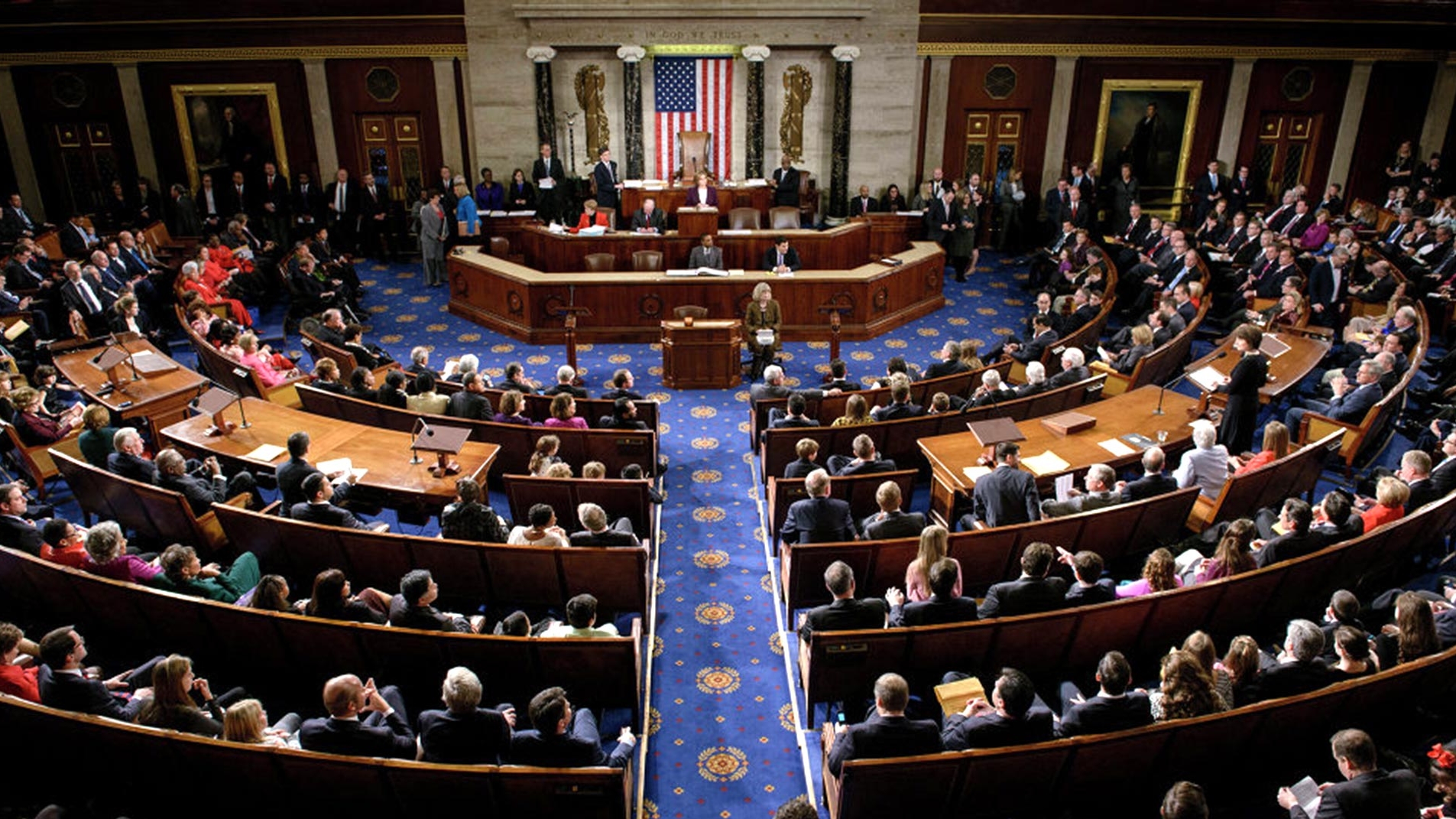Solo por amor al riesgo

España se resiste a una laicidad pacífica y positiva. Desde comienzos del XIX la “cuestión religiosa” ha marcado la vida política, cuestión que resurge con fuerza en este comienzo del XXI. Afortunadamente la Constitución del 78 sirvió para que el anticlericalismo que había hecho estallar la II República renunciase a sus pretensiones y para que la Iglesia dejase claro que no pretendía invocar el derecho divino cuando se debaten las leyes.
Pero la polémica se reabre con regularidad, más o menos cada seis meses, porque la herida no está cerrada. La última ocasión la ha brindado la publicación de los curricula de la asignatura de religión de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato.
El Gobierno del PP no ha sido especialmente generoso con la asignatura de religión. Con la nueva ley de educación, la materia puede quedarse reducida a una hora a la semana y no es de oferta obligatoria para los centros de bachillerato. Eso sí, es evaluable y cuenta con una alternativa. Durante los gobiernos socialistas no se evaluaba ni tenía alternativa, dicho de otro modo, era una charleta sin dignidad académica.
La polémica ha surgido porque en los curricula se dice que se tendrá en cuenta si los alumnos saben “valorar y agradecer que Dios les ha creado para ser felices y a la vez reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí misma la felicidad”. El diario El País, en un editorial reciente, aseguraba que “estamos ante un temario retrógrado” porque “parte de la revelación como fuente de verdad”. Ni la Iglesia ni ninguna otra confesión, se argumentaba, pueden tener competencia para fijar el contenido de ese temario. Los contribuyentes, además, no pueden pagar una actividad que no es de interés general. Estaríamos ante una vuelta al confesionalismo del franquismo. El periódico no mencionaba que la asignatura la eligen libremente los alumnos.
La discusión sobre el contenido de la asignatura es absurda. Si la Iglesia católica o los musulmanes tienen una asignatura lo lógico es que sean ellos, dentro de los límites constitucionales, los que fijen su temario. De otro modo no sería clase de religión sino clase de religión según la interpreta el Estado. El verdadero debate, por tanto, es si una democracia laica debe aceptar una asignatura de estas características en un sistema de educación público. ¿Puede ser considerada esta asignatura una actividad de interés general?
Todavía hay quien considera que no. Por la simple razón de que se considera al hecho religioso, por sí mismo, algo perjudicial para la vida en común. Es un modo algo antiguo de interpretar la necesaria separación de la Iglesia y el Estado. Una separación que a la Iglesia le ha costado siglos reconquistar y de la que en ningún modo puede apearse.
Pero dentro de las democracias liberales se ha abierto paso una comprensión más rica de este problema que es sin duda complejo. Ahora somos más conscientes de que lo público no es lo estatal. Un Estado necesariamente aconfesional no implica una sociedad obligatoriamente irreligiosa. De hecho, este siglo va camino de convertirse en el siglo más religioso de la modernidad. Y dentro del pensamiento político hay figuras destacadas, Rawls y Habermas son solo dos ejemplos, que subrayan la gran aportación que supone la experiencia religiosa para la vida en común. Las sociedades democráticas modernas, sedientas de razones y de experiencias que sostengan la convivencia social y los valores constitucionales, son más inteligentes cuando reciben con gusto el refuerzo ciudadano que surge de la fe. Cuando valoran la riqueza de todo aquello que llena de contenido ese mundo preinstitucional en el que la democracia se asienta. Y así es como la clase de religión católica, de religión musulmana o de cualquier otro credo puede reconocerse, más allá de los prejuicios, como una actividad de interés general. Ahora más que nunca la democracia occidental está necesitada de los anclajes pre-políticos. Por eso también, como asegura Ruiz Soroa, “que los padres puedan recabar del Estado su ayuda para que la religión que prefieren se enseñe a sus hijos en la escuela pública es una posibilidad que no contradice el carácter laico del Estado” (El esencialismo democrático).
Es una riqueza y un derecho. Lo ha recordado recientemente la Asamblea del Consejo de Europa en la resolución 2036 (2015) en la que ha reiterado que los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus convicciones.
Ahora bien, y este es el gran problema, el que haya una asignatura de religión católica no garantiza de forma automática que haya una enseñanza católica en los colegios.
Durante décadas y durante siglos la Iglesia católica en España ha tenido, todavía la conserva, una gran presencia en el mundo educativo sin que ello haya supuesto para muchos un encuentro con el cristianismo ni una transmisión de la fe a la altura de las circunstancias. Los españoles debemos reconocer, con Benedicto XVI, el fracaso de la educación católica. Una educación que durante mucho tiempo ha consistido en la repetición de doctrina, de valores morales, y que ha tenido muchas dificultades para hacer presente lo más propio del cristianismo: un acontecimiento que llena de alegría y de razones la vida, un encuentro que se abraza como lo más conveniente para la existencia. Si la hora de religión consiste solo en memorizar oraciones, estudiar principios y moral es contraproducente. Sólo será útil si asume el riesgo de educar de forma integral, si reta la libertad de los alumnos, si no busca asentimientos acríticos y si dota a los jóvenes de un método con el que someter inteligentemente a prueba todo, también los dogmas que se proponen. La clase de religión merece la pena si es realmente religiosa, si es expresión del vértice más abierto de la razón.


 1.000
1.000